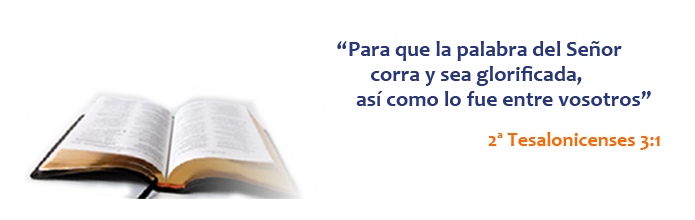Los requisitos para ser cristiano
Hasta ahora hemos apreciado la gracia salvadora que se revela en el Evangelio de Cristo. Pero, asimismo, la Salvación no se sujeta a la decisión única y definitiva de Dios con exención de la voluntad humana. Si dependiera solamente del amor divino, todas las personas se salvarían, puesto que Dios no hace distinción, y todos somos igual de pecadores delante de Él. Sin embargo, en el orden práctico, el Evangelio comprende unas recomendaciones precisas para que la obra de Cristo pueda hacerse válida en el corazón humano. Si bien ya hemos observado ciertas condiciones que nos muestran la manera como llegar a ser cristiano, vamos a seguir conociendo la información suministrada por la Revelación bíblica, para compararla con algunas propuestas erróneas presentadas en nuestro generalizado ámbito cristiano. Ello nos ayudará a reconocer, entre otras cosas, la gran diferencia que existe entre el verdadero y el falso cristianismo.
Por otra parte, se hallan miles de religiones y alternativas filosóficas que pretenden conducirnos hacia la verdad de Dios. En cambio, la Biblia nos advierte, con un marcado sentido común, que existen caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al fin éstos resultan ser del todo equivocados (Pr. 16:25). Deberíamos de escuchar la voz del Creador, pues sólo Él puede mostrarnos, sin error alguno, los procedimientos correctos para hallar el camino de la vida.
Ocurre que, al hablar de requisitos para poder ser cristiano, sin querer podríamos contradecir seriamente la absoluta gracia de Dios, la cual provee de todo lo necesario para nuestra salvación. Efectivamente, Dios es el autor de la salvación y el hombre no puede hacer nada para alcanzarla, como se hace constar en el mensaje bíblico. Ahora, pese a no distinguir bien el elemento reconciliador entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre, en este apartado destacaremos algunos métodos erróneos inventados por el ser humano, en contraposición con los métodos que Dios ha establecido en su Palabra.
LOS MÉTODOS ERRÓNEOS
La religión salva
Creer que la religión es depositaria de la verdad absoluta, es confiar en un error demasiado simple. ¿Qué religión posee la verdad? Es imposible que todas puedan abarcar la verdad absoluta, puesto que muchas de sus doctrinas son distintas y no pocas se contradicen entre sí. Y, en caso de querer investigar las religiones existentes, necesitaríamos miles de años para conocer, siquiera en modo superficial, todas las ideas contenidas en cada una de ellas. Y aun en lo concerniente a la religión cristiana, ésta posee muchas ramificaciones y no menos variantes. Por ello hacemos bien si, en lo que nos afecta, logramos identificar y reconocer los errores que se propagan en nuestro malogrado Cristianismo universal.
En primer lugar aceptamos que nadie se hace cristiano por nacer en un país de religión mayoritariamente cristiana, o vivir en un entorno cultural adaptado a ciertas costumbres o doctrinas evangélicas. La persona, pese a su insistencia, no alcanza la salvación eterna siguiendo las pautas que la sociedad cristiana le brinda, sino como bien apunta la Biblia, por la sola conversión a Dios. «Fuera de mí (de Dios) no hay quien salve» (Is. 43:11). Igualmente nadie se convierte en cristiano por nacer en el contexto de una familia cristiana, aun cuando la influencia que reciba contenga un alto grado de educación espiritual. A veces la formación cristiana familiar resultará saludable para el crecimiento moral del individuo, y seguramente Dios, en su voluntad, utilizará esta influencia para conducirlo a la conversión; máxime si los padres son auténticos cristianos y comprometidos con Dios. Pero, por desgracia, en otros casos sirve más bien para tropiezo de aquel que en su infancia ha sido víctima de una religión mal entendida y peor practicada… Provenir de un hogar cristiano no garantiza en ningún caso la salvación, ya que ésta no se recibe por familias, sino de forma particular, como ya venimos enfatizando.
Del mismo modo, una gran mayoría amparada en diferentes confesiones religiosas, cree que todo aquel que es bautizado se convierte automáticamente en cristiano. No existe tal aseveración en la Palabra divina. La limpieza del «pecado original» debido a la práctica del bautismo, no se contempla en la Biblia. El bautismo no convierte en cristiano a nadie, puesto que para ello se requiere de la persona un verdadero ejercicio de fe. Vemos que ante la duda sobre las condiciones para ser bautizado, Felipe el evangelista le contestó al etíope eunuco con el único requisito imprescindible: «Si crees de todo corazón, bien puedes» (Hch. 8:37).
La realidad es que existen millones de bautizados por distintas confesiones cristianas que no conocen realmente a Dios, y desde luego no muestran interés alguno en conocerle. Otros, si bien conservan una cierta credulidad religiosa, no asumen ningún tipo de compromiso, ni con Dios ni con la iglesia; y en la mayoría de los casos la vida del bautizado sigue el mismo rumbo de sus conciudadanos no bautizados. Es necesario entender bíblicamente el significado, ya que el bautismo es solamente un mero símbolo externo, que expresa una realidad interna producida con anterioridad, es decir, la salvación a través de una identificación con Cristo: en su muerte, sepultura y resurrección, conforme la afirmación que hallamos en Colosenses 2:12 y Romanos 6:3. Así, cuando el cristiano baja a las aguas, simboliza que ha muerto con Cristo; su antigua existencia ya no es representativa. Seguidamente, el cuerpo sumergido en el agua, expresa que su vida está sepultada con Cristo. Y, finalmente, cuando sale de las aguas del bautismo, significa que ha resucitado a una nueva vida juntamente con Cristo. De manera que el cristiano se bautiza por ser cristiano, y en ningún caso para llegar a serlo. Ésta, y no otra, fue la experiencia de los primeros creyentes: «Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados» (Hch. 18:8).
Siguiendo esta misma línea, también algunos pueden pensar que son cristianos por el mero hecho de asistir a la iglesia, puesto que el cumplimiento de la obligación religiosa suele permanecer en el seno de muchas culturas. Asistir, o incluso adherirse a una iglesia como cualquier miembro oficial, no constituye requisito para ser cristiano. Hoy se agolpan muchos adeptos que son meros simpatizantes de la religión, pero no nacidos espiritualmente. En ningún modo nos convertimos en cristianos por participar de las actividades eclesiales, hacer ayunos, largas oraciones, u ofrendar cuantiosas limosnas.
La religión no salva, pero la iglesia tampoco. En cierta ocasión preguntaron los discípulos a Jesús: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? La respuesta, en esto, fue más que contundente: «Para el hombre es imposible, mas para Dios no» (Mr. 10:27).
Las buenas obras, la piadosa moralidad, los ritos sagrados, los sacramentos litúrgicos, y demás innovaciones religiosas, no pueden salvar a nadie, porque en definitiva todo ello hace depender la salvación de los méritos propios, cuando ésta se halla sólo en los méritos de Cristo.
A la verdad, Jesucristo no vino para que vivamos bajo el yugo de la religión o el peso de las normas eclesiásticas, sino para que tengamos «vida y vida en abundancia» (Jn. 10:10). Y con esta vida abundante sólo conferida por Jesús, podremos encontrar la preciada libertad, evitando así toda esclavitud religiosa impuesta por el ser humano. «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres» (Jn. 8:36).
La buena moralidad
En efecto, seguir con las pautas de una religiosidad carente de vida espiritual, hace que la existencia humana mantenga un sabor particularmente agrio. Una vida sombría y penosa se esconde detrás de la fe que no proviene de Dios. Por esta razón, muchos optan por rechazar la religión, y huyen de todo aquello sospechoso de «obligación eclesial». Sin embargo, no son pocos los que aceptan, como si fuera moneda de cambio, vivir una buena moralidad cristiana, esperando que si es cierto que existe un Ser supremo que al fin juzgue con justicia, por lo menos conservarán la práctica de su buena moralidad para presentar en el Juicio final… Es un grave error pensar esto. Discurramos con sentido, porque la moralidad adquiere en parte las reglas éticas del ambiente en el que se encuentra, y en tal caso provee principios de conducta para facilitar la convivencia entre los seres humanos… pero no salva.
La buena moralidad puede ser útil para las relaciones personales, pero si no goza de una autoridad soberana, ésta se vuelve relativa, como es lógico, porque siempre dependerá del contexto social o religioso en el que se construya dicha moralidad; y finalmente no será válida como verdad absoluta. En cierta manera podríamos decir que es una religión cómoda adaptada al gusto del consumidor. Bien cita el libro de los Proverbios que «todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión» (Pr. 16:2). La moralidad puede inducir a muchos corazones necesitados a seguir los reglamentos cristianos, tomar compromisos con la iglesia, y adoptar incluso un comportamiento éticamente correcto. Con este proceder, algunos llegan a pensar que alcanzarán la esperada sociedad perfecta. Y aunque esta postura aprovecha elementos humanitarios bien intencionados, no hay que perder de vista la esencia del cristianismo, pues el objetivo último del cristiano no es mejorar la sociedad, sino predicar el mensaje del Evangelio. Solamente su revelación verdadera pone al descubierto el pecado, y por lo tanto la necesidad de transformar el corazón humano. Esto es, precisamente, lo que promoverá una Humanidad dispuesta en la orientación correcta: hacia Dios y no sólo hacia el hombre. La actitud errada de la que hablamos, finalmente, sólo consigue diluir la esencia del cristianismo en el mundo, y esconder la voluntad general de Dios; y ésta no es otra que el deseo de restaurar la comunión espiritual con el ser humano.
Es verdad, nadie puede presumir de cristiano por haber adoptado una moralidad cristiana, sea heredada de los padres o bien incorporada por la influencia de la religión. No pongamos el carro delante del caballo. El individuo debe cambiar primero el corazón, para que luego lo demás tenga razón de ser. La moralidad cristiana puede hacernos mejores personas, pero no cristianos.
La tradición cristiana
Al mismo nivel de eficacia salvadora situamos la «tradición cristiana», sea católica romana, ortodoxa o protestante… Sepamos diferenciar, porque la tradición cristiana no es otra cosa que la interpretación humana, más o menos acertada, de la doctrina bíblica añadida en las costumbres propias. Por consiguiente, el resultado que conforma la tradición cristiana dependerá del ingenio del intérprete, y no de la fuente misma.
En cierto sentido la tradición se edifica sobre los mismos fundamentos de la moralidad cristiana, y por ello no resulta negativa. Las buenas y correctas tradiciones cristianas pueden ayudarnos a comprender mejor la misma doctrina de Cristo. Sin embargo, más allá de su connotación positiva, la experiencia histórica nos demuestra que la llamada tradición ha conseguido en muchas ocasiones invalidar la Palabra de Dios (Mt. 15:6). No es extraño observar cómo la tradición de los padres, mal entendida y aplicada, es motivo de aburrimiento e incomodidad para las generaciones posteriores; y, por tal frustración, buscan nuevas e ilícitas formas de adaptar esa insípida tradición a las necesidades actuales, sin poder evitar con ello una deformación más extrema de la misma verdad bíblica.
Contemplado como tradición cristiana es el bautismo: costumbre muy arraigada en nuestra cultura occidental. Pero el bautismo no salva a nadie, como ya hemos apuntado anteriormente. No perdamos el tiempo: ni bautismos sagrados, ni ritos santificados, ni ceremonias religiosas, añaden nada a la salvación que es en Cristo Jesús. Antes bien, todo ello puede provocar el encubrimiento del mensaje liberador del Evangelio, y acarrear al mismo tiempo una absurda dependencia religiosa.
Por otra parte, algunos se convencen en su interior de que ser miembros de una congregación donde se predique la verdad de la Palabra, les proporcionará instintivamente la esperada salvación. Y así se adquieren las costumbres de una iglesia profesante, suponiendo que asistir a las reuniones u obedecer a los preceptos, engendrará verdaderos cristianos. Por eso, se cree que permaneciendo sumisos a las normas eclesiásticas, se logra la justificación delante de Dios. A la par, un sentimiento de obligación mística impuesta por la tradición, impulsa a muchos a la asistencia de la reunión eclesial; por lo que una vez finalizado el culto, se sienten francamente bien: ¡hemos hecho lo que debíamos! Desde luego, cumplir con el deber cristiano parece aliviar el sentimiento de culpa que nuestras iniquidades pudieran provocar; pero, verdaderamente, lo único que se ocasiona es una subordinación mal encauzada, que no sirve más que para alimentar una cómoda religión sin demasiado sentido.
Tengamos en cuenta que la tradición puede variar con el tiempo, y lo que hoy parece ser malo, mañana no lo será. No se estima muy razonable confiar en la tradición de los hombres para encaminar nuestra vida. En cambio, es del todo sensato buscar nuestra guía y orientación en la Palabra de Dios, que metafóricamente hablando, es la fuente donde brota el agua pura y cristalina que necesitamos beber.
Por lo dicho hasta aquí, debemos admitir que toda persona que aspire a ser cristiano, aun cuando haya adquirido la tradición de sus padres, necesitará tomar una decisión personal, entregando su vida a Jesucristo y confiando únicamente en su Palabra fiel. Por lo demás, la declaración que él mismo hizo parece bastante concluyente: «No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos» (Mt. 7:21).
El esfuerzo humano
Querer alcanzar la salvación eterna, sea a través de la religión, la buena moralidad, la tradición cristiana, o el esfuerzo humano, es en cualquier caso pagar un precio innecesario. Contrariamente a la buena disposición humanitaria, la gracia de Dios es suficiente para todos, así como abundante. «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres» (Tit. 2:11).
Si observamos las condiciones de cualquier religión, vemos que todas, de una forma u otra, suelen presentar las buenas obras como producto de la iniciativa humana y el esfuerzo propio. Esto lleva a deducir que la salvación es un parabién que cada individuo gana como fruto de su trabajo. Sin embargo, esta idea camina alejada de la verdad de Dios: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios» (Ef. 2:8). Parece sensato pensar que hacer buenas obras es mejor que hacer malas obras. Es verdad, todas nuestras acciones tendrán una repercusión futura, y sus consecuencias serán vinculantes a cada cual en particular. De todas maneras el Juicio final se basará sobre las obras, sean buenas o malas, para decretar el grado de perdición. Pero, tengamos por cierto que las buenas o malas obras no determinarán la salvación de nadie. «Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia» (Ro. 11:6).
En este aspecto, el humanismo cristiano, con cierta inconsciencia, ha convertido las obras de libertad cristiana en puro activismo religioso, ignorando por completo la necesidad de un cambio interior; por ello se mantiene tan extendido en nuestros días, porque dignifica al hombre resaltando su propia grandeza, y promueve sus capacidades innatas por las cuales se piensa obtendrá el preciado estado de salvación… No se halla en la Escritura esta orientación doctrinal. Veamos el asunto con inteligencia, porque el fruto (obra externa) no determina el árbol; es la raíz del propio árbol la que determina el fruto. La claridad del contenido bíblico es abrumadora: «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia» (Is. 64:6). Así es, las buenas obras no sirven para comprar nuestra salvación personal, porque en definitiva éstas provienen de un corazón caído e imperfecto, y por lo tanto son en cualquier caso deficientes.
Los esfuerzos personales, por muy bondadosos y altruistas que sean, no justifican a nadie de su pecado delante de Dios. La Revelación bíblica no deja lugar a dudas: «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo» (Gá. 2:16). Según reza el texto leído, las obras han de realizarse gracias a la «justificación» recibida de Dios, y en ningún caso para ser justificados delante de Él. Con todo, éstas deben ser conducidas en el reconocimiento de nuestra propia insuficiencia. Es sólo por el poder de Dios y por su gracia, que obtenemos la plena validez de nuestras buenas obras.
Lejos de inquietarse, el cristiano camina por la vida con gran serenidad interior: «Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas» (He. 4:10). Con esta actitud reposada, aquel que ha encontrado a Cristo el Salvador, en ningún modo pretende encauzar sus esfuerzos personales para ganar la salvación. Somos salvos no por… sino para buenas obras, como hace constar Efesios 2:10. De todas las maneras posibles, el creyente vive en paz porque es plenamente consciente de la gracia recibida de parte de Dios; y así logra servirle con gozo y alegría.
Por otro lado, la práctica del esfuerzo propio puede albergar en ocasiones motivaciones egocéntricas. De hecho, son muchos los que se hallan esclavos en un sistema religioso y farisaico. Detrás del esfuerzo que aparentemente realizan por amor a Dios, se esconde un gratificante amor propio. No obstante, si pudiéramos indagar en el corazón de algunos fervientes religiosos, observaríamos que a las buenas obras les precede el llamado «orgullo religioso»: una detestable forma de pecado que impide el definitivo acercamiento a Dios. Con esta disposición ha sobrevenido sobre tales personas la llamada hipocresía, que se revelaría como la aplicación enmascarada del orgullo. Bien advierte la Biblia: «Tendrán apariencia de piedad» (2 Ti. 3:5).
No son pocos los que se ocultan tras un perfecto camuflaje, que permite mostrar a los demás una imagen pura y limpia, pero que a la verdad esconde una actitud egoísta y disconforme con la voluntad de Dios. No deberíamos ser ingenuos, pues existen pecados internos, morales y espirituales, que a veces resultan más graves que aquellos que se notan exteriormente. De todos modos Dios no puede ser engañado. Él conoce la intención del corazón y no tan solamente nuestras buenas o malas obras. La aseveración apostólica parece definitiva: «No os engañéis; Dios no puede ser burlado» (Gá. 6:7).
Hacemos bien en reconocer las instrucciones bíblicas, porque los requisitos para ser cristiano son dictados por Dios mismo, sin que el hombre alcance a determinar sus propios medios para conseguir esta sublime posición… por mucho esfuerzo que añada. Así lo hace constar el Libro sagrado: «La salvación pertenece a nuestro Dios» (Ap. 7:10).
La universalidad de la Salvación
Al mismo tiempo, existe un cierto sector que piensa que como Dios es amor, al final todo el mundo se salvará, pese a todas las iniquidades cometidas. Discurramos con la mente del Creador y no con la nuestra. Si aceptásemos esta fórmula especialmente humanizada, ¿qué sería entonces de las grandes injusticias cometidas en la Historia? Sin duda, quedarían todas impunes. Resulta demasiado injusto reconocer que al final todos seremos salvos, con independencia de nuestros actos y decisiones. Esta idea que algunos defienden, sugiere la concesión de todo libertinaje, en el cual cada uno puede obrar conforme bien le plazca, ya que según parece la salvación está garantizada para todos, sin excepción. En los casos más descarados, otorga amplia licencia para desarrollar al máximo el potencial de maldad interno que el hombre posee… Si es verdad que Dios al final salvará a todos, ¿qué sentido tiene el bien y el mal en este confuso mundo? ¿Para qué sirve la fe en Dios? ¿Qué alcance lograría la justicia de Cristo? Tampoco la Revelación escrita de Dios tendría significado alguno.
Estamos de acuerdo en que Dios es amor, pero no olvidemos que también es justo, y por ello no puede mirar de reojo el grave pecado cometido por el hombre. En esto, la justicia de Dios ya está satisfecha en Jesucristo, quien recibió el castigo de nuestros pecados. Pero, veamos el asunto con sentido bíblico, pues aun cuando Cristo murió por todos, no significa que todos seremos salvos, ya que la acción histórica de entonces debe aplicarse espiritualmente hoy en el corazón del ser humano. Y para ello se requiere, como venimos insistiendo, de la aceptación individual de la obra de Cristo.
La afirmación universalista de que todos somos hijos de Dios, es completamente errónea; éste es precisamente el deseo del buen Padre celestial. Si bien al nacer todos somos criaturas de Dios, no obstante es posible llegar a ser su hijo, como refleja el texto de Juan 1:12. Y para ello se ha dispuesto el barco de la Salvación, a fin de que todo náufrago de la vida pueda subirse en él. De esta manera la oferta de salvación sí que es universal, pero no su aplicación. Lo que Dios no hará, en ningún modo, es forzar a la persona si en voluntad propia decide oponerse al Evangelio. Cada individuo toma su decisión mientras habita en este mundo, siendo prueba de su aceptación o rechazo del mensaje de gracia. El médico tiene el remedio, pero no puede obligar a nadie que no quiera tomarlo.
Además, después de pasar por el trance de la muerte física, tampoco pensemos que habrá lugar para el arrepentimiento, la expiación de los pecados, o la salvación de nuestra alma. De forma que no busquemos las soluciones futuras que podemos encontrar en el presente.
Aceptemos pues, de buen ánimo, que la salvación universal no posee ningún apoyo bíblico, y tampoco obedece al buen juicio dado por Dios, ni parece obrar conforme a su justicia. El texto bíblico establece la diferencia: «Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos» (Mt. 20:16).
No es cristiano todo el que lo parece.
LAS CONDICIONES PARA SER CRISTIANO
En el capítulo precedente hemos visto que para ser cristiano es necesario nacer espiritualmente. Pero, para que se vea cumplido ese cambio interior, inherente en la salvación, existen requisitos que en cierta manera Dios exige del hombre. Éstos son los que vamos a exponer a continuación.
Examinando las condiciones que se demandan para llegar a ser cristiano, nos preguntamos: ¿Qué debemos hacer para obtener la vida espiritual? ¿Cuáles son los pasos para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, y conseguir así el perdón de los pecados y la vida eterna? Según lo expuesto en páginas anteriores, estas preguntas se hallan prácticamente contestadas. No obstante, tendremos a bien resaltar de forma reiterativa las enseñanzas bíblicas, para que nuestra mente logre integrar bien los conceptos, y de esta manera poder remarcar mejor nuestra identidad espiritual con la Palabra divina.
Solamente en Cristo
No es tarea en este punto volver a redundar sobre la figura de Cristo. Sin embargo, debemos mantener nuestra claridad sobre los aspectos más centrales de la Salvación que vienen a confluir en su persona y obra: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre» (1 Ti. 2:5). Así es, por la fe en Cristo hallamos la justificación de nuestros pecados delante de Dios, logrando la paz eterna que sólo Él puede conceder: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo» (Ro. 5:1). Esta fue la seguridad de los primeros cristianos: «Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo» (1 Jn. 4:14).
Como ya venimos apuntando, la salvación se obtiene solamente en Cristo, y fuera de Él no es posible salvarse. «No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos» (Hch. 4:12). Ahora bien, no es el Cristo lejano que infunde su preciosa salvación desde el cielo. Es la unión espiritual con Él lo que determina nuestra posición de cristiano; consiguiendo esta gloriosa identidad gracias a la identificación con su muerte y resurrección. En el sentido espiritual, todos los creyentes en Cristo somos declarados muertos a este mundo con Él: «Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios» (Col. 3:3). Y, conjuntamente, también hemos sido sepultados y resucitados con Él, según Colosenses 2:12.
Así, pues, el cristiano verdadero obtiene su nuevo estado espiritual, su plenitud y su razón de vivir, gracias a los estrechos lazos de unión vital con el mismo Jesucristo: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús» (Ef. 2:4-6). Con esta nueva condición, el pecador salvado ha unido su voluntad a la voluntad de Cristo, que pasa a ser su Señor y Salvador. De esta manera no sólo la fe en Cristo hace a la persona cristiana, sino la vinculación espiritual con Él. Por tanto, todo cristiano goza de la misma vida de Jesús (Gá. 2:20), de la mente de Cristo (1 Co. 2:16), y es participante de su Cuerpo (Col. 1:18). A la vez, Cristo es su abogado que intercede delante del Padre celestial día y noche (He. 7:25). Así que, todo lo que precisamos para nuestra salvación lo recibimos del Señor Jesucristo. Las obras que hagamos ciertamente son vanas e infructuosas si no vivimos en Él y para Él. Cualquier función que realicemos carece de valor si su presencia y poder se mantienen ausentes. Así cita el texto sagrado: «Cristo es el todo, y en todos» (Col. 3:11). Es nuestra unión con Cristo, pues, la llave magistral que abre toda puerta a una rica y abundante vida espiritual. Con esta misma salvedad, Jesús advirtió a sus discípulos: «Separados de mí, nada podéis hacer» (Jn. 15:5).
Concluimos, pues, afirmando que el cristianismo es Cristo. Y la definitiva unión espiritual con Él, es lo que permite que cualquier pecador pueda salvarse y por ende ser llamado hijo de Dios. No pensemos de otra manera, sin Cristo no sólo es imposible ser cristiano, sino que tampoco es posible vivir como tal.
El arrepentimiento
«Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan» (Hch. 17:30).
Para comprender el arrepentimiento en su correcta dimensión, es preciso recapacitar primero sobre el carácter perfecto de la Ley de Dios, el cual nos delata como transgresores de los mandamientos. Recordemos que la Ley condena a aquella persona que la quebranta. Y debemos reconocer que todos, sin excepción, la hemos quebrantado en un momento u otro de nuestra vida. No pasemos por alto el llamamiento de Jesús, pues en él estamos incluidos: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento» (Lc. 5:32). Si a esta conciencia de culpabilidad delante de Dios, añadimos nuestra insuficiencia para cumplir con su voluntad, no tendremos más remedio entonces que aceptar el plan de salvación que venimos anunciando.
Con este pensamiento, la persona debe apercibirse de su pecado, que le producirá pesar, tristeza y dolor espiritual. «Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación» (2 Co. 7:10). A partir de ahí, el individuo toma una decisión interior y decide cambiar el rumbo de su vida. El arrepentimiento, pues, sólo es posible cuando el pecador se da cuenta de que anda por camino equivocado. Y este discernimiento viene precedido por la atracción del Espíritu Santo, que impresiona su corazón con la infinita justicia de Dios. A la iluminación del Espíritu, le sigue el reconocimiento de su condición perdida y de la urgente necesidad de la gracia divina. Y, finalmente, a este nuevo estado de convicción interna, se añade además la disposición y entrega del corazón, que permitirá a Dios aplicar su preciada salvación en el pecador arrepentido.
El verdadero arrepentimiento implica, por tanto, una determinación radical en la actitud hacia el pecado (damos la espalda al pecado) y hacia Dios (dirigimos nuestra mirada hacia Dios). Es, pues, un cambio en la disposición del corazón, que a la vez repercute de forma natural en un cambio de conducta. Arrepentirse, por lo visto, significa cambiar nuestra vida de orientación, así como nuestra forma de pensar y de actuar. Es girar nuestro modo de ver la existencia, teniendo en mente la correcta voluntad de Dios.
Veamos el significado del arrepentimiento en la Biblia, ya que éste parece indicar un estado de la conciencia y no sólo un acto de contrición momentánea. No consiste en agachar la cabeza en reconocimiento de la culpabilidad por el pecado cometido, sino que además se trata de romper con el pasado y comenzar de nuevo en completa sumisión a Dios. Así pareció enseñarlo Jesús: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento» (Mt. 3:8). Esta indicación bíblica, nos muestra que la forma de actuar del cristiano debe ser acorde con su nueva condición espiritual: pecador arrepentido. Esta actitud de arrepentimiento permanente, por otro lado, le proporciona una dosis de conciencia necesaria, que le permite ejercer un ministerio con el grado de humildad requerido por todo siervo de Dios.
Resulta inservible, por lo tanto, ejercer cualquier función cristiana, si primero no se procura un arrepentimiento sincero delante de Dios.
La conversión
Al arrepentimiento debe unirse la conversión. Las dos palabras significan prácticamente lo mismo, y la una incluye a la otra. «Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados» (Hch. 3:19). Con todas las similitudes encontradas, en la conversión se destaca el verdadero acto de entrega.
Arrepentidos, con fe, acudimos a Dios para entregar nuestro corazón… Y este sería el paso decisivo: un desprendimiento de nosotros mismos que hará posible la completa aplicación de la gracia divina. Sin duda la conversión constituye una entrega incondicional de nuestro ser a Dios, así como la renuncia a toda forma de maldad. El mensaje de la antigüedad, es el mismo para nosotros hoy: «Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones» (Ez. 18:30). «Volveos ahora de vuestro mal camino» (Jer. 25:5).
Una vez convertido, el autogobierno ya no se contempla como posibilidad en la vida del cristiano. Dios es soberano y debe gobernar el corazón, así como las circunstancias personales de todo pecador arrepentido. És la misma idea que el apóstol Pablo intenta transmitir a los miembros de la iglesia: «No sois vuestros» (1 Co. 6:19). El concepto de renuncia al egocentrismo es de vital importancia. Una aceptación de la propuesta salvadora del Evangelio, exenta de renuncia, no es verdadera conversión. Y ésta conlleva negar nuestras motivaciones individuales, y desechar asimismo los intereses personales que se interpongan a la voluntad de Dios.
Ampliando lo expuesto en este apartado, aclaramos que la conversión implica una entrega a Jesucristo, puesto que Él es Dios infinito y posee el atributo de la omnipresencia, siendo uno con el Padre eterno. Por tal atribución divina, todo individuo puede obtener por la fe un encuentro espiritual con Jesús. La palabra de Cristo es suficiente para confiar en la promesa salvadora, y su invitación resplandece indeleble en la Revelación de Dios: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar» (Mt. 11:28). De esta manera, la conversión provoca el cambio interior: una transformación espiritual que el individuo experimenta al recibir la nueva vida, debido a la acción directa y milagrosa del Espíritu de Cristo.
Vista la enseñanza, afirmamos que el cristiano es una persona convertida, no sólo convencida. En esta plena certeza, no ignoramos que las firmes promesas de Jesús se han visto cumplidas y aplicadas en muchos corazones a través de los siglos. Incontable número de personas han descubierto la salvación eterna por la predicación de otros cristianos que Dios ha utilizado. También, cómo no, los hay que han encontrado a Cristo en su soledad, por la simple lectura de la Biblia o por el mensaje impreso en algún folleto, recibiendo así el impacto poderoso de la Palabra divina.
En definitiva, la entrega voluntaria del corazón a Dios, tomada en decisión interior, es la que confirma la autenticidad del verdadero cristiano. Sólo así encuentra sentido la aplicación del texto bíblico: «Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo» (Hch. 2:21).
La fe en Jesucristo
Si aceptamos como real la existencia de una dimensión espiritual, hemos de admitir que Dios es invisible a los ojos del hombre, y por ello nuestro acercamiento a Él debe ser hecho en el ámbito de la fe: la fe verdadera. Frente a este dilema, nos preguntamos si la experiencia de fe en Dios conlleva alguna clase de sentimiento, capacidad mental, virtud especial, o método trascendental…
En primer lugar, sepamos que para ser creyente no se requiere cualquier tipo de fe; bien sea la fe ingenua que todo lo cree, la fe humanista que ensalza la capacidad humana, o la fe ciega en la religión sometida a toda creencia irrazonable. Distingamos con claridad, porque la fe es «confianza» en Dios. Y esta virtud se logra, cuando atraídos por el Espíritu Santo el individuo toma la decisión de allegarse a Cristo. De tal forma, la actitud de arrepentimiento y conversión permiten a Dios generar la verdadera fe en el creyente, por la cual es convencido de la verdad de Jesucristo. Todo ello es gracias a la iluminación del Espíritu, ya que la fe salvadora es obra sobrenatural, y sólo por medio de ella se consigue discernir la Revelación de Dios.
La fe, pues, se presenta como la seguridad interna de nuestra esperanza, en plena convicción de la enseñanza contenida en la Palabra divinamente inspirada. «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve» (He. 11:1). Según la definición bíblica, para ser cristiano se precisa aplicar fe en Jesucristo, esto es, confiar en él, en su obra y en su mensaje. Una dosis mayor de fe se añade para depender diariamente de la gracia especial de Dios, haciendo que las promesas de la Palabra Santa sean apropiadas en todo momento. Por ello, el mensaje bíblico se dirige a vivir permanentemente por fe y para fe, como cita Romanos, 1:17.
Asimismo, la fe salvadora se origina cuando el corazón del hombre se halla predispuesto a la operación del Espíritu, que es la que promueve el ejercicio de tan extraordinaria facultad. En su sentido paralelo, esta clase de fe de la que hablamos, se ocasiona por disponer nuestra voluntad para escuchar la voz de Dios: «Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios» (Ro. 10:17). Es cierto, la luz de la Palabra divina nos hace ver que nadie puede presentar sus buenas obras como retribución para adquirir la salvación. El hombre es justificado delante de Dios solamente por la fe, es decir, por depositar su confianza en el maravilloso mensaje del Evangelio. La declaración bíblica es suficiente reveladora: «Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús» (Gá. 3:26).
Hasta aquí, es preciso destacar la enseñanza presentada. Todo esfuerzo humano por alcanzar la salvación resulta inútil. Dios es el autor y ejecutor de la Redención. Como ya observamos, Él tomó la iniciativa en programar nuestra salvación en la eternidad, y vino a este mundo para ejecutarla en la persona de Jesucristo. Al tiempo, el Espíritu Santo (en cuanto a los creyentes) nos convenció de pecado y nos atrajo con su oferta salvadora. Seguidamente, efectuó la regeneración o nuevo nacimiento espiritual, convirtiéndonos así en cristianos.
Además de toda esta labor, hoy el poder de Dios impulsa nuestra santificación personal, a la vez que facilita el desarrollo de la conveniente vida espiritual. En último lugar, el Señor mismo completará nuestra gloriosa y perpetua salvación en la eternidad… Como no podría ser de otra manera, la gracia de Dios es absoluta en nosotros, y por lo tanto la gloria será siempre para Él.
Una vez aclarada la procedencia de la bendita Salvación, hemos notado que, según la soberanía de Dios, también le ha placido tener en cuenta la disposición personal de cada individuo. Por esta razón, el mensaje redentor que el mismo Señor Jesucristo predicó, incluye estos tres requisitos ya presentados: «Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio» (Mr. 1:15). Tal y como manifiesta el texto, sobre las palabras del mismo fundador del Cristianismo, hemos considerado las tres condiciones imprescindibles que afectan a la voluntad de todo verdadero cristiano: arrepentimiento, conversión, y fe.
El cristiano lo es por condición interna, y no por su profesión externa.
La salvación, un regalo de Dios
Una vez expuestos los requisitos bíblicos para ser cristiano, nos preguntamos si la salvación es un estado permanente, o por el contrario es susceptible de poder perderse. ¿Qué ocurre si el creyente incumple los mandamientos de Dios? ¿Puede perder su salvación? ¿Tiene, pues, que perseverar en obediencia para seguir siendo salvo? De acuerdo con las respuestas ofrecidas a estas preguntas, así se concebirá la manera de experimentar la relación con Dios y, en suma, todo el proceder cristiano.
Pese a lo que muchos puedan objetar, la Palabra de Cristo es la base más firme donde se sustenta la seguridad de nuestra salvación eterna. Y para esclarecer ciertos aspectos de carácter confuso, es necesario dispensar un énfasis especial en el presente apartado. Puede parecer inadmisible para algunos, pero ciertamente la salvación se ofrece a la Humanidad como un regalo del buen Padre celestial (del todo inmerecido para el hombre). Al mismo tiempo, es la fidelidad de Dios la que sostiene nuestra salvación, y no la perseverancia humana.
La Biblia es muy explícita en este asunto, por lo que de la valoración que hagamos de esta enseñanza dependerá, en definitiva, nuestro grado posterior de conocimiento bíblico y discernimiento espiritual.
Estamos convencidos de que la doctrina bíblica en nuestros días ha evolucionado hacia una visión más clara sobre la seguridad de la salvación. Por este motivo debemos apreciar los textos bíblicos más certeros, que son los que pueden despejar cualquiera duda sobre la invariable posición que todo cristiano ha obtenido en Cristo Jesús.
UN REGALO DE LA GRACIA DIVINA
Dejaremos a un margen la opinión de aquellos que creen que en este mundo no se puede saber si hemos alcanzado la salvación, puesto que según dicen, ello supone una actitud de presunción; pensamiento erróneo, si tenemos en cuenta los datos bíblicos. Sucede, también, que un amplio sector de nuestro tan extendido Cristianismo, mantiene la creencia de que una vez obtenida la salvación, ésta puede llegar a perderse. Algunos, proponen una salvación desde el cumplimiento de los quehaceres eclesiásticos o deberes religiosos. Otros, defienden una salvación bajo el sometimiento a ciertas obligaciones espirituales, o a la perseverancia de prácticas cristianas determinadas. Son muchos los que creen que si abandonan el cumplimiento de las enseñanzas generales de la Biblia, o el camino que la iglesia establece (a través de sus representantes), perderán automáticamente su salvación personal.
En cuanto a la presente doctrina, esta postura dispone una línea de interpretación por la que toda enseñanza bíblica hará prevalecer la seguridad de la salvación en función de las propias obras realizadas, sean éstas pasadas, presentes o futuras. Ahora bien, si aceptásemos este enfoque ciertamente equivocado –que la salvación depende de nuestros esfuerzos–, en ninguna manera podemos admitir que la vida eterna sea un «regalo» de Dios, como hace constar Romanos 6:23, sino un parabién que está condicionado por nuestro obrar, es decir, por nuestro buen o mal comportamiento.
En el sentido contrapuesto a este concepto, la Escritura es suficientemente concisa: la salvación no depende de la oración que se realice, de la cantidad de fe que se posea, de las prácticas que se acompañen, o ni siquiera de nuestro grado de obediencia a Dios… La salvación, en cualquiera de sus expresiones, pertenece al Salvador. Solamente su Palabra fiel y verdadera puede certificar nuestra redención eterna. Ningún hombre es garante de su salvación, con obras de por medio, pues como bien señala la Escritura: «Para los hombres es imposible» (Mr. 10:27).
A propósito de aquellos que basan su salvación en la perseverancia humana, advertimos que esta doctrina suele generar bastante inseguridad, la cual se deviene en muchos casos con marcados sentimientos de culpa. Reflexionemos al respecto, ya que si después de obtener la salvación por la fe, la entrada en el reino de Dios está en nuestras manos, entonces, ¿quién puede estar seguro de que la salvación permanecerá en el momento mismo de partir a la eternidad? Desde luego, toda persona que sigue esta línea de pensamiento, es empujado a vivir constantemente con una sensación ingrata de esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, que es sobrellevada con miedo más que con libertad. Esta postura doctrinal, defendida por un elevado índice de personas, y con suficiente envergadura como para ignorarla, constituye uno de los mayores desvíos de conocimiento bíblico. Es cierto que tal escuela muestra una argumentación de estricta apariencia bíblica. Sin embargo, no debemos ignorar que las manifestaciones del error son cada vez más sutiles y engañosas. La Soteriología (estudio de la salvación) es el área donde Satanás mantiene su especial interés, puesto que la salvación es el tema más relevante de la doctrina cristiana; de manera que, buena parte de sus esfuerzos se unirán para intentar extraviar al hombre de la verdad de Dios.
Cuántas conversiones son falsificadas por la religión, procurando una disciplina que llega a convencer a los supuestos convertidos de que son y serán salvos con la condición de… mientras que en realidad permanecen condenados por desechar la incondicional salvación gratuita de Dios, la cual no se acepta con desconfianza, sino por la fe absoluta en su promesa redentora. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios» (Ef. 2:8). El texto es claro, y no propone condición alguna de comportamiento posterior a la conversión para asegurarnos de su veracidad. Las promesas bíblicas se cumplen, sencillamente porque Dios es fiel. No podemos negar, pues, que desvirtuar la toda-suficiente y eterna obra de Cristo, es continuar con los errores que desgraciadamente conserva nuestro Cristianismo histórico. Con la defensa de esta doctrina, corremos el peligro de restar validez a la gran obra de incalculable coste que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, en quien encontramos la seguridad eterna; desplazando con ello los méritos de Cristo por nuestros esfuerzos personales, e infravalorando así su labor redentora.
Definitivamente, la obra de Jesús para la completa y permanente salvación del hombre, ha sido ya consumada (Jn. 19:30), y ningún elemento puede añadirse para aplicarla, mantenerla, o completarla.
El cristiano ha recibido un regalo: la vida eterna.
UN REGALO DE ALTO PRECIO
Examinemos la enseñanza desde el otro extremo, ya que la Salvación no representa un mero regalo que cada cual puede recibir a manera de capricho propio, sin apreciar la magnitud de sus serias implicaciones. No son pocos los charlatanes que pretenden regalar la salvación, a modo de obsequio: oferta de alguien que le place derrochar generosidad a diestro y siniestro, y que se puede aceptar con un simple gesto manual. Cuando, por el contrario, la Escritura nos habla de la conversión en términos de «entrega» del corazón, y no sólo de aceptación con la mente. En este sentido, el requisito de Jesús sigue siendo inalterable: «Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará» (Lc. 9:24). En dirección contraria al sentido del texto, muchos apuestan por la «gracia barata», sin distinguir el alto precio que Jesús tuvo que pagar. Con esta falta de visión, se llega a la conclusión de que algunos no han entendido bien el mensaje del Evangelio. Pensemos en ello, porque si bien la salvación es gratuita para toda persona, no olvidemos que a Dios le costó la vida de su propio Hijo, poseyendo ésta un alcance de incalculable valor.
Al parecer, la propagación de los extremos sobre la doctrina de la Salvación es imparable; advirtiendo la triste realidad de que mientras la Iglesia institución ha creado la justificación por la fe a manera de una sola «formulación doctrinal», ciertos sectores cristianos extremistas la han confeccionado a modo de una sorprendente «fórmula mágica». En ninguno de los casos el milagro de la Salvación puede ser sustituido por el acto de la sola conversión humana (mal comprendida). Parece que todavía no entendemos que la redención es inalcanzable por métodos humanos; ésta se hace efectiva sólo cuando Dios la aplica, como ya hemos contemplado en varios textos bíblicos. ¡Levantar la mano! como un gesto de aprobación, o ¡aceptar a Jesús! cual mera confesión auricular y, en su caso, bautizarse a modo de sacramento, no certifica la seguridad de nuestra salvación.
Pero lo grave es que son demasiados los seguidores que permanecen engañados, creyendo que son salvos sobre la base de una experiencia subjetiva, o el acatamiento de cualquier rito o norma establecida… Antes bien, permanecen muchos de ellos perdidos, debido a que han intercambiado la segura obra de Cristo por el propio acto religioso. La repetición de frases bíblicas, la confirmación de un llamamiento evangelístico, o la decisión de incorporarse a una iglesia, no legitima la salvación de nadie. Si reparamos bien en la enseñanza, deberemos aceptar que: confesar con los labios no es suficiente, porque hay que creer con el corazón, como cita Romanos 10:9. Y «creer» implica fe, ciertamente, pero también la entrega del mismo corazón. De todos modos, si indagáramos en las aspiraciones de algunas de las aparentes conversiones que se producen, no observaríamos otra cosa que objetivos de índole egoísta; originados, en muchos casos, por la búsqueda de algún beneficio propio y no de la voluntad de Dios… Esto puede parecer extraño si hablamos de compromiso cristiano; pero, no nos engañemos, el interés personal, familiar o inclusive eclesial, es lo que prevalece en la motivación de muchos individuos que transitan por las iglesias.
Cristo perdona nuestra deuda… pero a él le costó la vida.
LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
La Palabra innegable de Dios nos asegura que el cristiano es guardado para la eternidad, gracias al cumplimiento del Pacto de gracia, y nunca debido al grado de compromiso que éste mantenga con Dios. «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará» (1 Ts. 5:23,24). El verdadero creyente disfruta de la seguridad de la salvación eterna, y asimismo de las promesas de su Palabra. De este principio nace el deseo inevitable que motiva a todo cristiano a servir al prójimo. Y así ejerce la voluntad de Dios, con libertad, con gratitud, y por amor, alcanzando a comprender que no hace nada más que responder, y con gran deficiencia, al amor divino experimentado primeramente en su corazón. Si no fuera de este modo, su servicio cristiano se vería promovido por el miedo (por temor a perder la salvación), y no por el agradecimiento, como parece señalar el texto bíblico: «En esto consiste el amor: no en que hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros… Y «en el amor no hay temor» (1 Jn. 4:10,18).
Hacer depender nuestra salvación de la constancia en la vida cristiana, esfuerzos personales, servicio a Dios, u obediencia a los mandamientos, es como plantar un huerto en terreno de arenas movedizas. Nuestra firmeza espiritual y perseverancia es de todas maneras muy insegura. En cambio, el Padre celestial tiene cuidado de sus hijos, y estamos convencidos de que nunca nos desamparará y para siempre seremos guardados: «Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados» (Sal. 37:28). Al texto bíblico citado no se le puede añadir nada más; es concluyente por sí mismo.
Una y otra vez afianzamos nuestra esperanza en el amor del buen Padre. Todo aquel que ha experimentado la salvación en Dios, puede testificar juntamente con el apóstol Juan: «Somos hijos de Dios» (1 Jn. 3:1). Resaltemos la enseñanza que define tan extraordinaria declaración bíblica, recogiendo aquí la experiencia de algunos padres, que si bien éstos soportan a hijos desobedientes y rebeldes, también debemos admitir, con toda seguridad, que nunca dejarán de ser «hijos». Este vínculo tan humano, que a la vez certero, se mantiene gracias a la condición filial de padre-hijo, la cual es inseparable. Así ocurre entre Dios y el cristiano verdadero, pese a que muchas veces, guiado por su debilidad, éste pueda llegar a desobedecerle. En esto, observamos que el apóstol no basó su seguridad eterna en sí mismo, sino en el poder del Salvador: «Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial» (2 Ti. 4:18).
La seguridad de la salvación, por tanto, no descansa en la debilidad e insuficiencia del hombre; ésta posee su «firme ancla» en la autosuficiencia de la obra de Cristo. Por ello, no podemos hacer nada para justificarnos: «Dios es el que justifica» (Ro. 8:33), y nunca el buen o mal obrar. No somos «salvos por obras (pasadas, presentes o futuras), para que nadie se gloríe» (Ef. 2:9). «El que cree en mí, tiene vida eterna» (Jn. 6:47), y no vida intermitente (ahora sí… ahora no). «La dádiva (el regalo) de Dios es vida eterna» (Ro. 6:23). Un regalo no tiene condiciones: por una parte se ofrece y por la otra se recibe, sin más. «Y si por gracia (regalo inmerecido), ya no es por obras; de otra manera la gracia (regalo) ya no es gracia» (Ro. 11:6). Los cristianos aceptamos que Cristo «nos salvó (una sola vez), no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho» (Tit. 3:5), ni por las que podamos hacer. De esta manera, a todos los que han recibido a Jesucristo, y han depositado su confianza en él, se les ha otorgado la autoridad de «ser hechos hijos de Dios» (Jn. 1:12). El hijo de Dios lo es hoy y lo será mañana, con independencia de sus hechos. «Y yo (Jesús) les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie (ni siquiera nosotros mismos) las arrebatará de mi mano» (Jn. 10:28). Visto el último texto bíblico, no parece muy acertado contradecir las palabras de nuestro buen Jesús.
El cristiano está seguro en la seguridad de Cristo.
UNA PERSPECTIVA CORRECTA
Pensamos que el problema de base que se plantea, radica en creer que si somos salvos para siempre, sin tener en cuenta las obras posteriores a la salvación recibida, promoveríamos entonces la práctica del pecado, y con ello la desobediencia a Dios… Si bien este razonamiento podría contener cierta lógica, el que tal piensa no ha entendido en su verdadera dimensión ni la gracia, ni tampoco el amor del Señor.
No podemos aprobar en ninguna forma que un creyente –nacido de nuevo– viva totalmente apartado de Dios, practicando el pecado intencionadamente, sin carga alguna en la conciencia, y sin tener presente el amor que el buen Padre ha derramado en su corazón. En este caso, lo más probable es que tal persona todavía no haya conocido realmente a Dios. Este es el principio bíblico: «Todo el que peca (practica el pecado deliberadamente), no le ha visto, ni le ha conocido» (1 Jn. 3:6). Por consiguiente, si alguien dice: –Yo puedo pecar y hacer lo que quiera con mi vida personal, después de haber recibido la salvación, podemos concluir, con toda firmeza, empleando la siguiente expresión bíblica: «Si no dijesen conforme a esto (a la ley y al testimonio) es porque no les ha amanecido» (Is. 8:20).
Otros, desde su posición moderada, opinan que el cristiano sólo pierde la salvación en caso de apostasía o pecado mortal, esto es, cuando renuncia a su salvación en pro de doctrinas o prácticas erróneas, o bien deja de congregarse y se va al «mundo» (como se suele decir). Aquí debemos aplicar el sentido habitual, puesto que se hace difícil pensar que alguien renunciara en su pleno juicio a un regalo de alto precio, o que una persona desechara conscientemente un tesoro encontrado de gran valor. De igual manera, si reparamos en el reino animal, aceptamos que un león no puede renunciar a su naturaleza felina, aunque quisiera, pues ha sido dispuesta en el momento de su concepción.
Siguiendo el orden de estos ejemplos, debemos considerar que el «nuevo nacimiento», del que habla la Escritura, se produce una sola vez, y esta condición espiritual de la persona es irreversible. La regeneración obrada en el creyente ya no se puede deshacer. De la misma forma la predestinación 4. es irrevocable. Y la justificación recibida por la fe –la posición legal de justo–, en ningún modo se puede invalidar. «Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó; a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» (Ro. 8:30,31).
No parece muy acertado pensar que Dios tiene un pueblo predestinado y al parecer la voluntad del individuo no cuenta en absoluto. Seguramente el concepto tiempo, visto desde la eternidad, juega un papel decisivo. De todas maneras, la predestinación es un «caballo» que todavía hoy cabalga entre los extremos teológicos, por lo cual deberíamos abordar el tema con adecuado equilibrio bíblico.
Por otra parte, en la Biblia se utiliza el término «cuerpo» como metáfora para referirse a la iglesia. Y sabemos que aunque todas las partes del cuerpo permanezcan unidas, cabe la posibilidad de que algunos miembros dejen de funcionar y queden así inutilizados; pero lo que en ningún caso podemos negar, es que seguirán formando parte del cuerpo. «Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios» (Ro. 11:29).
A juzgar por lo visto, la información bíblica apunta hacia la preservación de la vida eterna. Y los textos que puedan incurrir en aparente contradicción, se han de interpretar en su contexto y a través de toda la analogía bíblica. Por lo general, los versículos a los que se asigna erróneamente la pérdida de la salvación, guardan relación con la pérdida de la comunión con Dios, la restricción de la vida espiritual, la privación del gozo, y la tristeza del Espíritu.
Efectivamente, podemos perder nuestra comunión con Dios, pero no nuestra salvación. Y para que podamos comprenderlo mejor, el apóstol Pablo, otorgándole valor a las obras que se presentarán en el Tribunal de Cristo, pronuncia lo siguiente: «Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego» (1 Co. 3:15). La imagen es altamente ilustrativa: un fuego imprevisto se apodera del hogar; nuestra vida corre grave peligro, y ya no tenemos tiempo para llevarnos ninguna posesión u objetos personales. Así marchamos rápidamente y sin pensarlo dos veces. Y a pesar de que la casa y todos nuestros bienes se destruyen en el incendio, por lo menos tenemos la gracia de que nuestras personas se salvan… Ésta parece ser la enseñanza que la Escritura propone, en términos generales, sobre la seguridad de la salvación.
Ciertamente sólo el Señor sabe quiénes son sus hijos (2 Ti. 2:19). Ahora bien, puede que se hallen personas que no entiendan el desarrollo de su salvación personal, o ni siquiera sean muy conscientes de ella, con la consiguiente vida desordenada. Sin embargo, en un momento determinado de su vida realizaron, en la esfera de su espíritu, una verdadera entrega a Dios; en consecuencia, el Espíritu selló sus corazones como garantía de salvación y propiedad divina. En tal caso se puede asegurar su salvación, si bien existe un problema de ignorancia bíblica o confusión mental. Otros, además, albergan dudas e incertidumbre por largo tiempo; pero ello no significa que hayan abandonado su estado de salvación. En muchas ocasiones es un proceso inevitable, pero a la vez necesario, para ayudarles con posterioridad a consolidar su fe. Si esta actitud persiste, puede deberse a desarreglos de tipo psicológicos, o crisis de fe pasajeras. Por lo tanto, en este periodo, se hará preciso reorientar la relación con Dios de una forma adecuada.
También puede ocurrir lo contrario, esto es, que algunos crean tajantemente que son salvos, sin haber comprobado el auténtico poder del Evangelio. Aseveración defendida por formar parte del grupo, ser hijos de la iglesia, mantener determinadas experiencias, o proseguir con las costumbres dominicales… De éstos no carece nuestro Cristianismo, por cierto, los cuales no sólo permanecen perdidos, sino también engañados; y lo que es peor, alimentando un sistema seudo-cristiano que camina en sentido opuesto a la verdad bíblica. Aquí se encuentra el peligro mayor de todos, y el fraude que hoy por hoy se origina en muchos círculos cristianos. Sepamos que lo que falla en muchas ocasiones no es la expresión de la salvación, la cual puede ser correcta o incorrecta en sus formas, sino la condición espiritual interna de la persona. Para remarcar bien la idea, el apóstol Juan tuvo que concluir con determinación: «El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida» (1 Jn. 5:12). Ésta es nuestra confianza, y lo demás son añadiduras con muy poca base bíblica, que no parecen ajustarse al corazón paternal de Dios. Estemos seguros de que aquel que hoy es salvo (aunque a veces no lo parezca), lo es para siempre… Pero, a la verdad, también los hay que pueden parecer salvos, sin realmente llegar a serlo.
Finalmente, tomemos buena nota de la siguiente definición bíblica: «No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia» (Ro. 9:16).
No se puede perder la salvación de Dios, pero sí la comunión con Él.
Para ver el siguiente capítulo CLIC AQUÍ
© Copyright 2010
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.