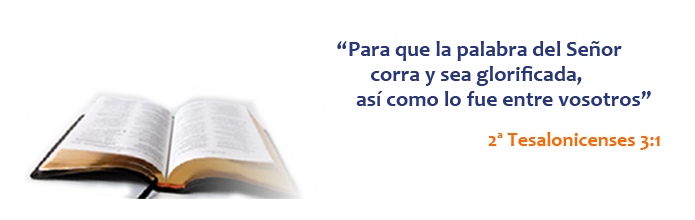El destino del hombre
El destino del ser humano es uno de los temas que despierta mayor interés entre aquellos que albergan inquietudes espirituales. Se hallan al respecto miles de opiniones sobre este gran enigma, y cada cual parece poseer su particular verdad. Un sinfín de creencias, con diversas formas y múltiples variantes, se pintan de muy distintos colores. ¿Quién, pues, atesora la verdad sobre las respuestas últimas de nuestra existencia humana?
Como las soluciones presentadas parecen ser de lo más variadas, y a la vez muchas de ellas logran contradecirse, no queda más remedio que invalidar los razonamientos humanos como respuesta final. La opinión del hombre sobre su propio destino se presta muy relativa y confusa. Por todo ello, la propuesta que se plantea más natural, se acoge a la misma opinión que Dios tenga sobre el destino de la Humanidad. Resulta una postura sabia aceptar que quien mejor nos conoce es Aquel que nos ha creado, esto es, el Creador. Entonces, admitamos como válido su veredicto para todas las conclusiones a las que podamos llegar.
Seamos prudentes sobre nuestro propio dictamen, y recibamos como mejor guía la presente advertencia bíblica: «No seáis sabios en vuestra propia opinión» (Ro. 12:16).
EL PECADO DEL SER HUMANO
Creación y transgresión
Partimos de la base sobre la cual se asienta la vida humana, afirmando que el hombre es creación de Dios, siendo hecho a su imagen y semejanza (Gn. 2:26); entendiendo con ello que existen ciertos atributos de Dios que le fueron transferidos: como la razón, el amor, la inteligencia, la creatividad, la bondad, y entre otros varios también la libertad. En tal caso, sucedió que el hombre hizo uso de esa libertad quebrantando el mandamiento de Dios, el cual consistía en abstenerse de comer el fruto prohibido, según se describe en el relato del Génesis. En aquel momento, obedecer o desobedecer al mandamiento, suponía la prueba de su amor a Dios. Seguidamente, al rebelarse, el hombre cayó en pecado y rompió la comunión con su Hacedor. Un enorme abismo espiritual se abrió en el momento, provocando el distanciamiento entre Dios y el hombre. A tal punto que su caída y posterior degradación no sólo fue espiritual, sino también física, hasta el día de hoy. Debido a la determinante separación del hombre con su Creador, el pecado se evidencia en nuestra alma: vivimos alejados de Dios; y también en nuestro cuerpo: por eso enfermamos, envejecemos y morimos.
Adán y Eva, siendo representantes de la Humanidad, dieron la espalda a Dios desobedeciendo a su mandato. A raíz de esta malograda decisión, el pecado se instaló cómodamente en la vida de los primeros padres, y todos los descendientes recibieron como herencia esa inclinación al mal llamada «pecado». Desde entonces el hombre nace por consecuencia apartado de Dios, habitando en este mundo independiente de su presencia e ignorante de su voluntad. «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron» (Ro. 5:12). La corrupción humana, originada por la rebelión hacia el Creador, es la causante de todos los males que el hombre experimenta. De ahí la importancia que posee la Revelación de Dios escrita, puesto que cuando leemos la Biblia, lo primero que ésta nos presenta es la realidad de nuestro pecado, y asimismo el remedio para evitar sus terribles consecuencias.
Atendamos a la enseñanza bíblica, porque todos somos pecadores, y aunque todavía exista en el ser humano cierta imagen de Dios (desvirtuada) y por lo tanto del bien, la verdad es que se halla en nuestro interior esa fuerte e incontrolable predisposición hacia el mal. El hombre es malo por naturaleza, y peca porque es pecador, sean mayores o menores los delitos cometidos. Algunos desarrollan su naturaleza pecadora con superior maldad que otros, dependiendo de sus impulsos internos, sean físicos o espirituales, e influidos a la vez por el ambiente familiar, social, o cultural en el que vivan.
Valoremos la declaración bíblica, pues el pecado nos hace a todos culpables frente a Dios; y nadie, por muy religioso o moralmente correcto que sea, se podrá justificar delante de Él. Sabemos que todo aquel que infringe un mandamiento de la Ley, se hace culpable del resto, como cita la carta de Santiago 1:10. Así que todos, de una manera u otra, hemos incumplido la Ley de Dios. No pensemos de otra forma, pues según el decreto bíblico, ¿quién puede decir que ama a Dios sobre todas las cosas? (Mr. 12:30). Cierto, ante el primer precepto de la Ley, nadie queda exento de culpabilidad. En un momento u otro de nuestra vida, hemos quebrantado el gran mandamiento divino. Ello muestra, por otra parte, nuestra imposibilidad en cumplir la Ley a causa de la naturaleza caída transmitida por Adán. La declaración bíblica es concluyente: «Por cuanto todos pecaron» (Ro. 3:23).
Dicha esta verdad, todo individuo redimido por Dios adquiere una comprensión adecuada de su ser, no solamente de su creación, sino también de su degradación. En principio, el Espíritu de Dios convenció al cristiano de su miseria moral y espiritual. A continuación, le hizo ver su grave deficiencia para obedecer la Ley divina, y la imposibilidad de alcanzar la salvación por méritos propios. Con esta impresión, pudo reconocer su separación espiritual de Dios, además de apercibirse del Juicio final, y de las secuelas eternas que conlleva rechazar la gracia celestial. De todo ello tomó conciencia el verdadero creyente, en mayor o menor medida, con la ayuda del Espíritu Santo que le reveló su estado delante de Dios.
Ahora bien, gracias a la reconciliación efectuada a través de Jesucristo (1 P. 2:4), toda persona rescatada del pecado ha resuelto estas contrariedades citadas. Por tanto, la nueva criatura en Dios ya no se halla esclavizada por el dominio del mal. La fuerza motora llamada «pecado» ya no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo (Ro. 6:14). Aunque, si bien esto es verdad, debemos reconocer que todavía conserva la naturaleza pecadora, por lo que inevitablemente su imperfección sigue con él. Pese a todo, es maravilloso saber que el Espíritu que mora en el corazón le asiste en sus debilidades, y a través de la acción divina logra potenciar su nueva naturaleza en Cristo, por la cual hoy consigue vencer las tentaciones. De esta forma, y en medio de las diversas tensiones espirituales, todo cristiano fiel es santificado en Dios.
Por lo demás, en lo que se refiere a los tiempos del fin, el verdadero motivo por el que será juzgada la Humanidad, no se relaciona tanto con el pecado de Adán y Eva, sino con la aceptación o rechazo del mensaje de Jesucristo, quien precisamente vino para solucionar el problema del pecado. Por lo que, mayor pecado supone el poder resolver el problema y no querer hacerlo. «Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis» (Jn. 8:24), afirmó Jesucristo.
El hombre se rebeló, porque fue creado en libertad.
LA CONDENACIÓN
Hablar del infierno puede parecer demasiado arriesgado si esta realidad no fuera cierta. Pero si resulta verdad que existe un estado de condenación eterna, no sería prudente pasar por alto este trascendental asunto, pues ciertamente atañe al destino de no pocos hombres y mujeres.
En relación con el tema, nos percatamos con cierta pesadumbre de que para muchos tal reflexión carece de importancia. Pese a toda indiferencia, las páginas de la Biblia confiesan la presencia futura de un «más allá» donde habitarán todos aquellos que han muerto sin Cristo. Si observamos con detenimiento la Revelación bíblica, veremos que en el Antiguo Testamento ya se contemplaba la idea de un lugar apartado de Dios como destino final de los inicuos. En el libro de Daniel, por ejemplo, se nos describe como un estado de vergüenza y confusión perpetua (Dn. 12:2,3). Los Salmos presentan varios textos que hablan del fatal desenlace que le aguarda al hombre malo: «Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados » (Sal. 34:21). «Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos» (Sal. 11:6).
Igualmente Jesucristo habló del infierno en diversas ocasiones. A sus discípulos les declaró: «Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno» (Lc. 12:5). Y en su confrontación con los escribas y fariseos, les amonestó de la siguiente manera: «¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?» (Mr. 23:33).
También las cartas del Nuevo Testamento nos descubren la realidad de un lugar de oscuridad, que es el destino de todo aquel que rechaza la gracia de Dios: «Los cuales sufrirán pena de eterna perdición» (1 Ts. 1:8). «Para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas» (Jud. 13). A éstos, se podrían añadir muchos otros pasajes bíblicos que vienen a confirmar la existencia de un sitio designado en la eternidad, reservado para aquellos que se oponen al mensaje de la gracia divina.
Por lo que respecta a la ubicación, deducimos que el infierno será un lugar donde obviamente Dios no estará, y por consiguiente su amor y presencia permanecerán eternamente ausentes. Esto nos lleva a pensar en el estado del alma sin Dios, el cual se describe de diferentes maneras en la Biblia: tinieblas, soledad, angustia, temor, pena, vergüenza, confusión, eterno remordimiento… En definitiva, un periodo sin fin donde la persistente soledad existencial de alma, constituirá el efecto natural de la absoluta separación de Dios.
Pero, no malinterpretemos el amor del buen Padre celestial, porque el infierno no fue preparado para el ser humano, sino para Satanás y los ángeles caídos, según Mateo 25:41. Pese a ello, también representa el destino que le aguarda a todo aquel que rechaza el don de Dios en Cristo Jesús.
En lo que afecta al día de hoy, el infierno se halla de momento inhabitado por ser alguno. Aunque más que un territorio determinado, parece revelarse como la condición del espíritu después del Juicio.
Sepamos que, según cita la Palabra de Dios, el alma de toda persona que muere sin la Salvación, es trasladada provisionalmente a una región espiritual llamada «Hades», que es la sala de espera hasta que venga el Juicio. Véase en la Biblia la parábola del rico y Lázaro (Lc. 16:19-31). Después de haber muerto, descubrimos en el pasaje bíblico que el alma del rico se hallaba en tormentos, mientras que el alma de Lázaro permanecía en paz.
Por otra parte, y aludiendo a la justicia perfecta de Dios, sabemos que el grado de condenación no será el mismo para todos, el cual dependerá finalmente de la valoración en el Juicio final de los actos cometidos y las decisiones tomadas por cada persona en particular. «Mayor condenación tendréis» (Mt. 23:14), les dijo Jesús a los representantes religiosos de aquella época.
Una vez hechas estas consideraciones, debemos recibir la buena noticia (el Evangelio) de Salvación, esta es, que Jesucristo sufrió el infierno por todos nosotros… Contemplemos por un momento con los ojos de la fe la Cruz de Cristo, pues un sinfín de sentimientos tormentosos invadieron su alma: angustia, soledad, temor, oscuridad… Toda una experiencia infernal que supuso el precio de nuestros pecados. Así es como gracias a la perfecta obra del Hijo eterno de Dios, el cristiano ha sido librado de este fatídico destino. Por ello, la Biblia garantiza que «ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús» (Ro. 8:1).
Por lo visto, podemos asegurar que debido a la terrible condenación de Cristo, el hombre hoy puede alcanzar la maravillosa y eterna salvación. Resulta incomprensible el amor de nuestro Señor, que con incomparable sacrificio soportó el infierno, para que nosotros pudiéramos disfrutar del cielo.
El infierno no fue creado para el hombre, sino para el Diablo.
LA SALVACIÓN
Discurriendo sobre la Salvación, algunos se preguntarán: ¿De qué necesita salvarse el hombre? Pues fundamentalmente del fatal destino mencionado; pero también de todas las secuelas procedentes de aquella original enemistad con Dios que se produjo por parte de Adán y Eva. Entre otros muchos factores, podemos mencionar algunos: por ejemplo, nos salvamos de tener que cumplir la Ley de Dios, ya que de cualquier forma estamos imposibilitados (Gá. 3:13). Nos salvamos de la influencia y el apego materialista de este mundo (1 Jn. 2:15); de la esclavitud del pecado (Jn. 8:34); del egocentrismo que nos separa de Dios (Gá. 2:20); de la necedad que nos impide obrar con sabiduría (Pr. 14:18). Nos salvamos de la perdición (Ro. 8:1); del estado caído del alma (Ef. 2:1); de nuestra vana manera de vivir (1 P. 1:18); del temor a la muerte (He. 2:14,15); del poder del mal (2 Co. 4:3,4); de la autoridad del mismo Satanás (2 Ts. 2:9,10); de caer en la tentación (Mt. 6:13)… En definitiva, nos salvamos de todos los efectos procedentes del «pecado original», y asimismo de nuestro alejamiento de Dios. La idea gira en torno a que el cristiano es salvo y se sigue salvando, hasta que finalmente consiga la perfecta salvación (en la eternidad).
En este punto, consideramos la salvación como un estado personal, individual e intransferible, que no se alcanza por pertenecer a una iglesia, a una familia cristiana, o por cumplir con cualquier requisito espiritual u obligación religiosa. Es Dios mismo quien salva, y no existe agente humano que pueda ejercer el acto de la salvación. Así reza el texto bíblico: «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más» (Is. 45:22). Como podemos notar, la salvación es un asunto entre Dios y cada persona. El pecado ha producido enemistad entre la criatura y su Creador, y por ello todo individuo debe recuperar su amistad con Dios. El hombre está perdido y necesita, sin añadiduras religiosas, restablecer la comunión con el Padre celestial, el cual está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que se halle perdido para acogerlo en su seno: «Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían» (Sal. 34:22). De tal modo, la salvación se hace efectiva individualmente cuando el hombre se entrega a Dios arrepentido de sus pecados, en un acto de fe, recibiendo a Jesucristo como su único Salvador y Señor. En ese acto consciente de subordinación a Dios, la persona obtiene el perdón de los pecados y la vida eterna, restituyendo aquella natural relación con el Creador, que por culpa del hombre había sido rota. Debido a la reconciliación con Dios, ya no se contempla la condenación para el cristiano: «De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida» (Jn. 5:24). Palabras certeras las del Señor Jesús. Y esta es la dicha de todo cristiano: saber principalmente que ha sido liberado de la condenación, obteniendo la deseada vida espiritual, y logrando así disfrutar junto con Cristo en un permanente estado de libertad.
En cuanto a lo dicho, sepamos que toda persona que muere en paz con Dios, debido a su estado de salvación, pasa directamente a la gloria, a la presencia del Padre. Allí espera su completa redención en plena conciencia, gozando de amplio bienestar y confortable descanso. En cambio, visto desde el otro lado del péndulo, el incrédulo vivirá el estado eterno fuera de la presencia de Dios y de su gloria, como cita Romanos 3:23. Captemos el significado bíblico, pues los dos son pecadores e igualmente culpables, pero a uno se le imputa la justicia de Cristo, por el cual murió, y al otro no, puesto que, siendo más o menos consciente, rehúsa el regalo de la vida eterna ofrecido por Dios en Cristo Jesús.
Sin perder de vista estas breves aclaraciones, seguiremos ampliando el concepto de salvación en los siguientes apartados.
El cristiano sigue siendo un pecador… salvado por Cristo.
Para ver el siguiente capítulo CLIC AQUÍ
© Copyright 2010
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.