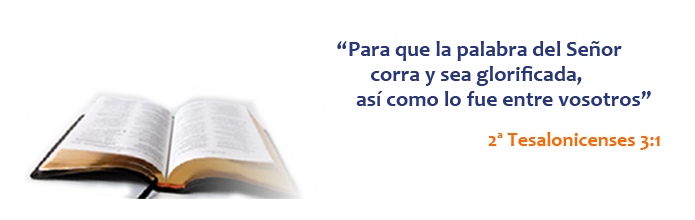La necesidad de la evangelización
LA EVANGELIZACIÓN: ANUNCIANDO EL MENSAJE AL MUNDO
Antes de pasar a la siguiente reflexión evangelística, cabe decir que tanto la evangelización como los resultados de ésta, no dependen de nuestros esfuerzos personales, ni estrategias de comunicación alguna. En su manera efectiva, en cualquier caso dependen de la intervención divina. Como cita la Escritura, el hombre está muerto en sus delitos y pecados (Ef.2:1). Y es sólo por la acción del Espíritu Santo que el corazón del pecador puede ser convencido de su iniquidad, y a la vez iluminado hacia la comprensión de la obra de Cristo (Jn. 16:8-11).
Teniendo presente esta verdad, es también cierto que a Dios le ha placido otorgar a sus hijos el privilegio de poder ser colaboradores en esta gran comisión, presentada por nuestro Salvador después de resucitado (Mt. 28:16-20). Por consiguiente, la labor del creyente vista a manera de un colaborador de Dios, será la nota predominante en esta pequeña reflexión.
Veamos la historia bíblica. Los apóstoles y primeros cristianos, siendo impactados por la Persona de Jesucristo, impregnados por su mensaje, aprehendidos de su ejemplo, y revestidos de sus enseñanzas… sí tuvieron algo que decir al mundo de aquella época: «Iban por todas partes anunciando el evangelio» (Hch. 8:4). El mensaje de Cristo, en las primeras etapas de la iglesia primitiva, fue creído, vivido y proclamado, como una experiencia de fe auténtica; y, visto como resultado natural, también anunciado a los demás.
El mismo apóstol Pablo, dirigiéndose a los creyentes, e inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla su pensamiento a manera de reflexión lógica: «Porque todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?» (Ro. 10:13,14). Según el texto bíblico, la evangelización conlleva tres grandes vías, las cuales dirigen a la salvación de la persona que recibe el mensaje: El «escuchar», el «creer», y el «invocar» al Señor Jesús… No obstante, para que se origine este proceso, es necesario que alguien, como hemos leído, les presente el mensaje. «Hablar» es una de las acciones que utilizamos para comunicarnos; por lo que, si los cristianos permanecemos en silencio, entonces: ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Por tal motivo, principalmente, resaltamos la gran necesidad que hay de proclamar al mundo quién es Jesucristo y cuál es su obra; quiénes somos los cristianos y qué es lo que creemos. Es preciso, al tiempo, denunciar –con amor– el pecado de los hombres, anunciar –con valor– el arrepentimiento, y presentar –con justicia– la salvación a los perdidos. Se hace necesario, además, avisar del destino final que le aguarda a la Humanidad que vive separada de Dios; y, sin más dilaciones, comunicarles las buenas noticias de salvación. Seguidamente, acorde con el llamamiento al discipulado, también habremos de presentar un proyecto de vida que dé sentido y orientación al ser humano, conforme a los principios del Reino establecido por Jesús.
Si por el contrario a lo dicho, no nos interesa, en manera alguna, ganar almas para Cristo, tal vez sea esta una señal de que hemos perdido el sentido central de nuestra vocación cristiana. Bien dijo San Clemente: «El Señor, hermanos, no tiene necesidad de nada. Él no desea nada de hombre alguno, sino que se confiese su Nombre» (J. B. Lightfoot, Los Padres apostólicos). «Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él (Cristo), sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan (declaran, dan testimonio) su nombre» (He. 13:15).
El mismo apóstol Pablo expone su formulación más razonable: «Conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé» (2 Co. 4:13). Aquí hallamos la causa y el efecto, dado que el hombre que conoce de verdad a Jesucristo, que ha creído en su Palabra, y ha sido favorecido con la gloriosa Redención, no podrá quedar inalterable a tan maravillosa experiencia, sino que en buena medida obtendrá el deseo natural y espontáneo de comunicar el mensaje a otras personas; es el mismo mensaje con el cual ha sido beneficiado.
«Vosotros sois mis testigos, dice el Señor» (Is. 43:10). Aquellos que hemos recibido la gracia especial de Dios, en ningún modo podemos dejar de comunicar a los que nos rodean, que tenemos algo importante que ofrecer, y que está al alcance de todos, esto es: la Biblia (la voz de Dios). Y a través de ella (de su mensaje) anunciar que existe una Verdad absoluta: Dios; que hay un solo y único camino: Cristo; y que hay una sola obra redentora: su muerte por nuestros pecados, y resurrección para nuestra justificación.
Así fue, Jesucristo, a través de su humanidad (el Dios encarnado), ganó nuestra salvación por medio de su muerte en la Cruz. Dicha esta gran verdad, no debemos olvidar que, siendo Jesucristo humano, a la vez es Dios eterno, y como tal su llamada a la salvación permanece inalterable por los siglos: «Venid a mí» (Mt. 11:28). Por esta causa las «buenas nuevas» no pasan de moda, y éstas siguen vigentes para el hombre en cualquier época y lugar donde se encuentre.
Luego, el cristiano, por su nueva condición en Cristo, se convierte en un portavoz de esas buenas noticias, y por ello recibe el encargo de: 1º- experimentarlas en su propia vida, y 2º- comunicarlas a los demás. «Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!» (Ro. 10:15).
UN MUNDO CONDENADO
La verdad bíblica es una: nuestro mundo sin Cristo se dirige irremediablemente a la condenación. «Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder» (2 Ts. 1:9). Así es, cada día miles y miles de almas se pierden por la eternidad. Pensemos, porque el cristiano no puede callar ante panorama tan desolador, y mucho menos cuando sabe que existe un cielo que abre sus puertas de forma gratuita –por medio de Cristo– a todas y cada una de las personas de este mundo.
No hacemos bien si escondemos, con nuestro silencio, la grave afección que padece la humanidad por causa del PECADO. Si el médico no diagnosticara la enfermedad del paciente, me temo que éste, desconociendo el diagnóstico, no pondría remedio a tal enfermedad. Por ello, es preciso entender que la predicación primeramente tiene como objeto mostrar la «caída» en la que está inmerso el pecador, el mal que hay en su corazón; pues si la persona no es consciente de su pecado, de su mal obrar, de su alejamiento de Dios, ¿cómo va a convertirse? En primer lugar habrá que mostrarle su «herida», y en la medida que se aperciba y sienta el dolor, entonces estará preparado para recibir la medicina. Por tal motivo es de gran importancia la presentación de la Ley moral de Dios, que es la que tiene toda la autoridad, y la que mostrará, por vía del contraste, nuestra propia defección. «Por medio de la Ley es el conocimiento del pecado» (Ro. 3:20). ¿Quién puede asegurar que ha guardado todos y cada uno de los diez mandamientos de la Ley de Dios…? Por ejemplo, ¿quién puede afirmar que nunca ha mentido? O, resumiendo la Ley en palabras de Jesús, ¿quién ha amado a Dios sobre todas las cosas, y a su prójimo como a sí mismo? Desde luego, la iluminación del pecado es una labor divina, pero tengamos presente el ámbito de la evangelización, puesto que el Padre celestial desea utilizar a sus hijos como colaboradores en tan grande empresa.
Reiteramos la necesidad de la Ley divina, pues no se puede recibir a Jesús como el Salvador, si de alguna manera no se vivencia primero –en mayor o menor grado– la realidad de la perdición eterna. Tampoco se puede recibir a Jesús como Señor, si primero no se experimenta –de alguna forma– la esclavitud del pecado, deseando la liberación de éste. El sentir del salmista refleja claramente la misma idea: «Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mis pecados» (Sal. 38:18). Por consiguiente, la predicación de las «buenas noticias» generalmente ha de ir precedida de «las malas noticias». Así reza el texto bíblico: «Tus profetas vieron para ti vanidad y locura; y no descubrieron tu pecado (no denunciaron el pecado) para impedir tu cautiverio» (Lm. 2:14).
Ahora bien, afinamos la mirada, y nos damos cuenta de que son abundantes las conversiones que se realizan muy a la ligera. Esto es debido a que se limita el mensaje del Evangelio a una sola frase: «Aceptar a Jesús como el Salvador personal»; y aunque esta propuesta evangélica parece aceptable, sólo lo es en parte… La exposición del Evangelio en muchas ocasiones ha sido seccionada, presentándose de una manera tan fácil y superficial, que así logra desvirtuar el verdadero mensaje predicado por Jesucristo. Desde este enfoque, la exposición de las «buenas nuevas» se parece más a una promoción publicitaria, que a una predicación reverente del mensaje bíblico. No es por tanto extraño, que muchas de las aparentes conversiones sean como mera espuma; como el burbujeo de las pompas de jabón, las cuales se desvanecen al momento.
Conviene recordar que la exposición evangelística ha de ser integral, y en primer lugar habrá de mostrar la miseria en la que nuestra Humanidad se halla cautiva; el pecado por el cual el hombre agoniza; el error que desvía a las personas del verdadero camino trazado por Dios. El mismo Señor ya ha hecho el diagnóstico: muerte espiritual, según Romanos 6:23. Ahora, si el hombre ignora su dolencia, ¿cómo, pues, pondrá remedio a ésta? Si nadie le muestra su propia perdición, ¿cómo podrá, en consecuencia, recibir la salvación? Reflexionemos, porque si observáramos cómo una persona se está ahogando en el río, seguramente no seguiríamos indiferentes nuestro camino sin hacer nada para ayudarle, dado que en nuestro caso alguien tuvo la valentía de socorrernos cuando nos hallábamos en la misma situación. ¡Bien! Para que las personas se suban al «barco de la Salvación», alguien les tendrá que avisar que se están ahogando, ofreciéndoles una mano, seguidamente. Pero, si los propios habitantes del barco no son lo suficientemente valientes como para hacerlo, ¿quién, entonces, lo va a hacer?
En cierta ocasión escuché el testimonio de un anciano que vivía solo, al cual le preguntaron –¿Tiene usted miedo a la muerte? A lo que él respondió: –Cuando pienso en la muerte lo paso realmente mal, pero lo que hago es salir de casa e intentar distraerme… Pese a lo que algunos puedan creer, éste no es un ejemplo aislado, pues todas las personas, en algún momento de su vida, piensan en el «más allá». En cambio, al día de hoy son pocos los creyentes que, en el «más acá», informan a las gentes de que Cristo vino, precisamente, para librarnos del temor a la muerte, según Hebreos 2:15; y para que, por medio del mensaje bíblico esperanzador, el hombre alcance a responder las grandes preguntas existenciales, las cuales todavía siguen inherentes en su corazón: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?
Tomando conciencia de lo aquí planteado, pensamos en lo triste que es la condición del incrédulo: camina solitario hacia la eternidad, ignorando cuál es su destino, como en una especie de sueño, del cual no puede despertar por sí mismo.
Entonces, si consideramos con detenimiento el preciado «tesoro» que poseemos los cristianos, esto es, el Evangelio de Jesús, y el gran bienestar que aporta al corazón humano cuando se recibe y cree en él, tal vez podamos exclamar como el apóstol Pablo: «¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!» (1ª Co. 9:16).
Por otra parte, quizá la conciencia de Dios y de su poder salvador se haya perdido, pero a la vez también la conciencia de que existe un eficaz adversario, que es enemigo de nuestras almas: Satanás, el cual permanece alrededor nuestro, influyendo con su poder para que no testifiquemos de Cristo. Como dice el viejo adagio: «El diablo sabe más por viejo que por diablo». Así es, él conoce muy bien nuestras debilidades, y sabe cómo paralizar toda actividad evangelizadora. No debemos, por tanto, ignorar su poderosa influencia en nuestro entorno, pues libramos una gran batalla, no contra los hombres, solamente, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios 6:12.
Al influjo de las huestes espirituales de maldad, se une el impulso de nuestra propia naturaleza pecadora, en un único esfuerzo por conseguir reducir la obra de Dios. De ahí que se produzca el silencio, la falta de ánimos, los temores internos… El diablo conoce perfectamente nuestra humana debilidad, y ha aprendido bien cuáles son las estrategias más eficaces para hacernos enmudecer. Por ello hacemos bien en mantenernos alerta ante su permanente actividad, pues ésta opera en contra del mensaje de Cristo.
Si nuestra predicación es para salvación, sin duda es porque el mundo está condenado, y Satanás lo sabe. Y si a través de la Historia se ha silenciado o distorsionado el mensaje claro de la Escritura, pensemos, porque quizá sea hora de volver a repasar los libros sagrados. Si se ha perdido de vista la necesidad de la evangelización, se hará preciso entonces acudir a las páginas de los santos evangelios, y empaparnos no sólo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sin además de su ejemplo evangelizador.
Tal vez sea esta la ocasión de echar una mirada retrospectiva en el tiempo, y observar el fervor cristiano de los primeros discípulos, e imitar su devoción, su plenitud espiritual, su ardor guerrero, y su celo por predicar el mensaje de las buenas nuevas. Así fue en la iglesia naciente del primer siglo, según cuentan los registros eclesiásticos: «Indudablemente, por una fuerza y una asistencia de arriba, la doctrina salvadora, como rayo de sol, iluminó de golpe a toda la tierra habitada. Al punto, conforme a las divinas Escrituras, la voz de sus evangelistas inspirados y de sus apóstoles resonó en toda la tierra, y sus palabras en el confín del mundo. Efectivamente, por todas las ciudades y aldeas, como en era rebosante, se constituían en masa iglesias formadas por muchedumbres innumerables» (Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica. BAC).
«Y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y (también fue y es necesario) que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones» (Lc. 24:47). El mensaje de salvación es de carácter urgente, y no hay tiempo que perder; para muchas personas es cuestión de vida o muerte. «No estamos haciendo bien: Hoy es día de buenas noticias, y nosotros callamos» (2º R. 7:9). La llamada evangelista resulta inevitable: un mundo condenado necesita la Salvación. Y, definitivamente, no hacemos bien si permanecemos sentados en el «cómodo sillón» de nuestra vida, cuando muchos viven ensimismados en el transcurrir absurdo de la existencia humana.
¡Cuántos corazones entenebrecidos por el pecado vagan por este mundo, anhelando la luz de Cristo! Muchos aguardan el despertar en sus caminos de oscuridad y desorientación humana, esperando que alguien les ofrezca el iluminador mensaje de Salvación. «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?» (Is. 6:8), dijo el Señor al profeta Isaías. Como él mismo respondió, también cada uno de nosotros podemos responder hoy: «¡Heme aquí, envíame a mí!» (Is. 6:8). En esta responsabilidad, probablemente algún cristiano pueda pensar: –Isaías era un profeta, un misionero, y yo no poseo tan grande vocación… Ciertamente que el Señor escoge a algunos creyentes para grandes labores, y entre ellas el ministerio de la evangelización. Pero, con toda seguridad, el Señor prefiere numerosos cristianos que lleven adelante misiones pequeñas, que importantes pero escasos misioneros con ocupaciones muy grandes.
Notemos bien la enseñanza bíblica, porque todos nosotros, sin distinción, somos misioneros, y nuestra labor es buscar al hombre perdido que vive sin Dios y sin esperanza: «Más vosotros (todos los cristianos) sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para (propósito) que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1ª P. 2:9). Como podemos apreciar en el texto, uno de los cometidos importantes (expresado con el término para), es el de ANUNCIAR. Este compromiso es a la vez privilegio y responsabilidad de aquellos que han recibido el regalo de la Salvación, y por ende la vida eterna.
En una entrevista realizada por televisión, le preguntaron a un conocido actor de cine: –¿Cree usted en Dios? –Creo que hay algo (respondió el actor), porque tengo miedo de no creer en nada… Palabras sinceras son estas, las de una estrella del cine, que pese a tenerlo todo (en apariencia), le faltaba lo más importante: tener a Dios en su vida… No cabe duda de que si pudiéramos indagar en el corazón del actor, seguramente no encontraríamos otra cosa que frustración, vacío y desolación.
Sin lugar a dudas, el evangelio de la Salvación debe ser expuesto a toda criatura, no importa su condición social, edad, profesión o religión que profese; el mensaje de la Escritura para el hombre pecador es claro y sencillo: «Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo (Jesucristo). El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida» (1ª Jn. 5:11,12).
Por lo demás, según las predicciones bíblicas, no nos extrañe que el mensaje sea rechazado por la mayoría de personas que lo escuchan. Pese a todo, en ningún caso debemos impacientarnos. Nuestra obligación es cumplir con el encargo, pues el resultado está en manos del Señor. Sepamos que aquellos que no quieran enfrentarse en esta vida con la realidad de un Dios justo que castiga el pecado, pero que también ha provisto de perdón, sus mismos pecados seguirán con ellos en la eternidad atormentando sus conciencias, por el penoso recuerdo de no haber querido ser redimido a través del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo: Jesucristo. «El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él» (Jn. 3:36).
En lo que afecta a nuestra vida cristiana, recojamos la advertencia por parte del Señor, el cual afirmó: «Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano» (Ez. 3:18). Dicha esta verdad bíblica, entendemos que los creyentes no somos responsables, en ningún caso, de la condenación de los incrédulos. Pero, la pregunta es: ¿Somos de alguna forma responsables de trasmitirles el mensaje de la salvación? ¿En qué manera estamos colaborando para que este mensaje siga siendo proclamado?
UN LLAMAMIENTO PARA TODOS
Es verdad, no todos los cristianos estamos llamados al ministerio de la evangelización (en el sentido específico). Sin embargo, todos estamos llamados –ya desde la conversión– a dar testimonio de nuestra fe… No obstante, para eludir dicho llamamiento bíblico, son muchos los que hoy día muestran objeciones de distinta índole: –No estoy preparado; soy recién convertido; mi vida no es muy espiritual; tengo muchas caídas; estoy desanimado; no me siento capaz de hacerlo; tengo mucho trabajo; mi propia timidez me lo impide... y otras excusas varias para no llevar a cabo la labor encomendada. Ante cualquier tipo de pretexto, cabe preguntarse: ¿Qué preparación teológica poseía el endemoniado de Gadara? Y cuenta la Escritura que inmediatamente después de la liberación realizada por Jesús, fue predicando por toda la región de Decápolis (Mr. 5:20). ¿Qué capacidad, además, tenía el pobre ciego, o qué amplios conocimientos acerca de Jesús? Sin embargo, después de recibir la vista, dio un testimonio sumamente claro y sencillo delante de las autoridades religiosas, diciendo: «Una cosa sé (no sabía mucho), que habiendo yo sido ciego, ahora veo» (Jn. 9:25). ¿Qué credibilidad podría tener la mujer samaritana, ya que era conocida por su evidente inmoralidad? Con todo, después de su diálogo con el Señor, se fue a la ciudad y anunció en voz alta: «Venid y ved… ¿no será éste el Cristo?» (Jn. 4:29). Parece que no existe causa, motivo o excusa, para justificar nuestro silencio e impedir dar testimonio de la Persona y obra de Cristo a este mundo perdido. En cualquier caso, la encomienda de Jesús al endemoniado de Gadara no fue muy complicada: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti» (Mr. 5:19).
Razones diversas eran ofrecidas al mismo Señor, pero su llamamiento seguía siendo firme: «Y le dijo Jesús: Sígueme (el mandamiento del Señor). Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre (asunto de importancia). Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios (el cometido del discípulo es anunciar –la predicación–)» (Lc. 9:59,60). Dos principios bíblicos extraemos de este texto: 1º- Seguir a Jesús es anunciar el Reino de Dios; por consiguiente, si no existe un espíritu evangelístico en nuestras vidas, ¿por qué entonces nos llamamos cristianos? 2º- En la obra del Señor hacia este mundo no existe nada más digno que anunciar el reino de Dios (se sitúa incluso por encima de los lazos familiares).
Atendiendo a las dificultades que representa dar testimonio de nuestra fe, posiblemente alguien pueda concluir: –¡Yo no tengo por qué soportar experiencias negativas, o sufrir situaciones incómodas que desconozco, que me crean conflicto, inseguridad y me producen malestar! Éstas son, desde luego, afirmaciones que hay que respetar. Pero, si razonamos así, seguramente nunca haremos nada. Hemos de pensar que el Señor no sólo tuvo que sufrir la incomodidad de llevar nuestros pecados en la Cruz, sino que también nos soporta día a día, consiente nuestras torpezas, tolera nuestras negligencias personales, y por si fuera poco, además, sufre nuestra ingratitud… En cualquier caso, la respuesta que nosotros podamos dar, debe ser comparativa al gran amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, y ese mismo amor es el que debemos procurar transmitir a los demás.
Con frecuencia ocurre que los inconvenientes y obstáculos que encontramos en nuestro caminar diario, nos impiden dar el paso decisivo para colaborar con la evangelización de nuestro mundo perdido. Por ejemplo, el tener que marchar en contra de la corriente de nuestra sociedad; el soportar el menosprecio de los demás; el enfrentarse con la crítica o el rechazo del mundo; sin mencionar las tribulaciones y persecuciones que padecen los cristianos en países donde no hay libertad de expresión. Tales situaciones pueden generan ciertos conflictos internos. En muchas ocasiones, al cristiano le da vergüenza compartir su fe, y frente a esta incomodidad, es muy probable que algunos prefieran tomar la opción cómoda de no pagar el precio. Ahora bien, si decidimos no pagar el precio, el aviso de parte del Señor Jesús es el siguiente: «El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria» (Lc. 9:26). La salvación no se pierde, según la enseñanza bíblica, pero sí se pueden perder los galardones que se otorgarán en la eternidad, y que recibirán aquellos cristianos que se han mantenido fieles a su Señor.
Aclaremos la idea, porque si pensamos que es malo y pecaminoso mantener ciertos sentimientos de vergüenza, culpa, incompetencia, incomodidad… a la hora de compartir nuestra fe, estamos arrastrando una idea equivocada; pues tales emociones son humanas y totalmente lícitas. El error se produce cuando ingenuamente pensamos que somos culpables si albergamos dichos sentimientos. Antes bien, a pesar de las impresiones de animadversión lógicas que podamos experimentar (el Señor nos comprende), debemos proseguir con la obra encomendada. «Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello» (1ª P. 4:16). La clave del éxito, en el problema de las emociones contrapuestas que podamos experimentar, consiste siempre en asumirlas y sobrellevarlas con gozo, ya que el Señor nos ayudará cuando demos el paso decisivo, y entonces nos daremos cuenta que no era el león tan grande como parecía: «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad» (Ro. 8:26).
De sentimientos sabía, y no poco, el predicador y escritor del siglo XVII Juan Bunyan, cuando en su lucha interna y lleno de susceptibilidad, declaraba: «Es mucho mejor traer condenación sobre uno mismo por predicar claramente a otros, que el escaparse, encerrando la verdad en la injusticia» (Juan Bunyan, Gracia abundante).
Si no nos atrevemos a dar testimonio de la Verdad a este mundo, y «no se puede esconder una luz debajo de un recipiente» (Mt. 5:15), seguramente es porque no somos conscientes del precio que tuvo que pagar Jesús por nosotros; del regalo que Dios nos ha dado; de nuestra privilegiada posición como cristianos, como también de la gloriosa eternidad que nos espera. Si la predicación conlleva sufrimiento, no debemos asombrarnos por ello, ya lo profetizó el Señor Jesús: «En el mundo tendréis aflicción» (Jn. 16:33). Incluso el mismo apóstol Pablo advirtió: «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él» (Fil. 1:29).
Todo cristiano, aun dentro de su incapacidad personal, se halla suficientemente dotado por Dios para cumplir con dicha responsabilidad mencionada, o mejor dicho: privilegio; no por sus propias fuerzas, sino por el «poder de Dios que actúa en él» (Ef. 3:20). Este es motivo suficiente para permanecer sensibles al Espíritu de Dios, y aprovechar así cada momento que se presente como oportunidad para dar testimonio de nuestra fe.
Como ya venimos recalcando, los resultados de la evangelización dependen esencialmente de la actuación de Dios; pero, aun así, el hombre está llamado a tomar la decisión, emprender la labor, y llevarla a cabo: «Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor… sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios» (2ª Ti. 1:8).
En cierta ocasión, reveló el Señor Jesús al apóstol Pablo: «No temas, sino habla, y no calles (el llamamiento del Señor); porque yo estoy contigo (su presencia garantizada); y ninguno pondrá la mano para hacerte mal (su intervención y protección divina); porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad (la eficacia y los resultados pertenecen al Señor)» (Hch. 18:9,10). El principio bíblico que se extrae del texto es aplicable a todos los cristianos. Por lo tanto, no querer obedecer al llamamiento dado por Dios, es desobedecerle; pero, por otro lado, el querer hacer una labor por cuenta propia, es ignorarle.
En definitiva, debemos adquirir la valentía suficiente para afrontar los inconvenientes que conlleva dar testimonio de nuestra salvación, y de tal manera confiar plenamente en el poder de nuestro Señor.
Aun con todo lo dicho, debemos entender que la soberanía de Dios no se halla supeditada a la propia decisión humana, sino que Él lleva su programa por encima de la labor que el cristiano pueda hacer o no hacer. Si el Señor tuviera que depender de nuestro obrar, sin duda que estaríamos perdidos. Y aunque esto es del todo cierto, encontramos que el Creador, en su generosa misericordia, se complace en ofrecer una «cooperación» con el hombre, donde Dios es el autor y ejecutor de la obra, y el hombre es un mero instrumento en sus manos. Así es como se muestra de forma patente a través de toda la Escritura, en la relación que Él ha mantenido con su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Finalizamos este apartado con una frase concluyente, indicando que: la evangelización es el mensaje del Dios Santo, en colaboración con el hombre pecador.
LA EVANGELIZACIÓN Y LA IGLESIA
EVANGELIZANDO DESDE LA COMUNIDAD
«No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor» (2ª Co. 4:5). Dios creó la Iglesia para ser portadora de la vida y el mensaje de Jesús. Por lo cual, la iglesia, entendida como una comunidad local de cristianos, tendrá como centro de vida eclesial la proclamación de Cristo como Señor y Salvador.
Los sectores más conservadores estarán de acuerdo en decir que la comunidad no salva. Pero, aunque esto es cierto, pues sólo Cristo salva, no debemos olvidarnos de que en cualquier caso habrá de mostrar los efectos de la Salvación. En esta línea de pensamiento se incluye la predicación evangelística, la cual no debe convertirse en una especialización para cristianos especiales, sino que toda la congregación, de alguna forma, ha de estar involucrada en el propósito trascendente de salvar almas, es decir, la evangelización también forma parte del funcionamiento interno de la congregación.
Bien podemos declarar que la iglesia es la embajada del cielo en la tierra: «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios» (2ª Co. 5:20). Aquí observamos claramente la posición: embajadores; la mediación: Dios mismo; la labor de la comunidad: os rogamos (proclamación); el mensaje: la reconciliación.
De hecho, en la Escritura no encontramos organizaciones para-eclesiales que hicieran campañas evangelísticas de forma programada, sino que eran las iglesias las que de forma espontánea atraían al mundo con su mensaje; éste, demostrado por su comunión, amor, ejemplo de vida práctica, y entrega a los demás…
Entendemos perfectamente que los organismos hayan surgido por la carencia real de evangelización en las iglesias, pero en ninguna manera éstos deben sustituir la labor evangelizadora de la comunidad. Por ello, la iglesia local debe ofrecer un mensaje claro y práctico, pues bien sea como iglesia o como individuo, nuestro testimonio puede ser decisivo para otros, ya sea para salvación o para condenación. «Somos olor grato (dijo Pablo) en los que se salvan (primero), y en los que se pierden (también)» (2ª Co. 2:15).
Como ya hemos hecho referencia en algún apartado, la Biblia no recoge demasiadas exhortaciones directas a la evangelización. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la iglesia primitiva no las necesitaba. La actividad evangelizadora era resultado de la nueva vida que Cristo había implantado en sus corazones; era el efecto de las comunidades nacientes que se sentían cautivas por el Espíritu de Dios; era la consecuencia de una fe convincente que los impulsaba a compartir aquel tesoro que habían encontrado; era el producto natural de su encuentro con Cristo, con la comunidad, y con la enseñanza apostólica: «Iban por todas partes anunciando el evangelio» (Hch. 8:4).
Todos y cada uno de los miembros de la congregación poseen una labor que está relacionada con el propósito por el cual vino Jesús: «Buscar y salvar lo que se había perdido» (Lc. 19:10). No importa la posición social que uno tenga: ya sea médico, abogado, carpintero, zapatero, etc. Desde los planes eternos de Dios ningún cristiano ha sido puesto en la Iglesia por casualidad; todos hemos sido posicionados por Dios, y alguna labor evangelística, grande o pequeña, se nos ha encomendado. De modo que podemos afirmar, con plena convicción, que todos los creyentes de una forma u otra han de colaborar en la evangelización de nuestro mundo perdido.
Asimismo, la iglesia local, como representante del mensaje de Dios en la tierra, debe capacitarse para cumplir con tan sublime labor. A este respecto, sería necesario, entre otras tareas, que hubiera periódicamente cursillos de entrenamiento en la congregación, con el objeto de preparar y también de concienciar a los creyentes en cuanto a dicho privilegio.
Existen muchas formas de aplicar una evangelización dentro de la comunidad, y es preciso conocer todos los métodos que se hallan a nuestro alcance. Además de las actividades propias para tal fin (actos evangelísticos) y el buen testimonio personal, la evangelización verbal también debe incluirse en las reuniones regulares de la iglesia: en la escuela dominical, en las reuniones de jóvenes, en el partimiento del pan, en todos los sermones, es decir, cualquier actividad eclesial debe estar impregnada del espíritu de las buenas nuevas de Jesús.
Con este enfoque evangelístico y eclesial, comprendemos que el anuncio del Evangelio no debe limitarse al sermón formal proclamado semanalmente en el púlpito, pues si no asisten incrédulos a dicha reunión, de nada servirá relatar los textos bíblicos claves relativos al plan de la Salvación. Sin embargo, es cierto que toda reunión eclesial debe expresar en su contenido las grandes doctrinas de la Biblia. La exposición de cualquier texto de la Escritura, tendrá el propósito de mostrar el carácter de Dios y su gracia absoluta, destacando sus mandamientos, así como las bendiciones de sus promesas salvíficas y santificadoras, y demás instrucciones de la Revelación divina. Todo ello adquiere, por sí mismo, un notable significado evangelístico para los incrédulos. De esta manera incluimos en la iglesia el gran mandamiento que nos dejó el Señor Jesús, relativo también a la evangelización: «Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado» (Mt. 28:19).
Siguiendo en esta línea, son muy conocidas las conversiones que se han producido en las comunidades-hogar. De gran importancia son las reuniones de comunión fraternal que se realizan en las casas, donde se comparte la Palabra de Dios de una manera sencilla y amena. La iglesia debe organizar y promover estas reuniones; y a ser posible variando los asistentes, para que todos los miembros se conozcan mejor. Y aunque ésta debe ir presidida siempre por un hermano preparado para poder coordinar la célula, no obstante todos deben participar y edificarse mutuamente.
Por otro lado, el programa evangelístico habrá de llevarse a cabo a partir de un acto de fe. No se trata de tener todos los recursos para comenzar la obra, pues entonces ya no sería por fe, sino por vista. La comunidad habrá de iniciar toda obra confiando en la grandeza y el poder de Dios; si bien debe hacerlo de forma serena, razonable, y previendo además las puertas que se puedan abrir o las que se puedan cerrar. Un paso decisivo sería la apertura de nuevos puntos de testimonio, que posteriormente lleguen a convertirse en futuras iglesias.
EL CLIMA DE BIENVENIDA
Una de las aplicaciones más importantes y efectivas en cuanto la evangelización, es la bienvenida que se dispensa a las personas que visitan la congregación. Ofrecer un recibimiento caluroso debe ser ocupación de todos los miembros de la comunidad. Aunque, la verdad sea dicha, esta asignatura sigue estando pendiente en muchas de nuestras iglesias. También es cierto que en las congregaciones donde hay muchos miembros, se hace más difícil aplicar el saludo fraternal a todos los visitantes. Reflexionemos en este punto, porque el primer saludo que la persona recibe -saludo sincero y genuino-, constituirá un acto de interés por el prójimo, y conllevará una muestra evidente de amor fraternal. En este caso -de iglesias con mucha membresía-, por lo menos deberían tener un buen grupo de hermanos (un comité de recepción) que se preocupasen por las nuevas visitas y por su integración en la propia comunidad. Esta labor es de vital importancia, y posee un papel de orden prioritario en la evangelización eclesial.
Por si alguno no se han percatado todavía del problema, es necesario resaltar la enseñanza, y entender que son los que están dentro de la iglesia –integrados en ella– los que deben recibir e integrar a los demás (aparte de bíblico, es de sentido común), y no esperemos que los que vengan de afuera tengan que forzar la situación para integrarse en la iglesia local. Esta recomendación es principio de evangelización básico, que de no aplicarse, podría hacer ineficaz todas las actividades evangelísticas que se lleven a cabo, dado que la falta de saludo inicial, es recibido como falta de interés y afecto por parte de la iglesia hacia el visitante.
Dicha contrariedad ya se reflejaba en el antiguo Israel, por lo que Jesús tuvo que avisar del problema: «Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?» (Mt. 5:47). Como bien dice el refrán castellano: La primera impresión es la que queda.
No resulta conveniente el bloqueo emocional de algunas iglesias, incapacitadas incluso para poder saludar. Esta encomienda bíblica ya no se convierte en una cuestión de espiritualidad, sino más bien de educación. Cuán sencillo es brindar un simple saludo, un apretón de manos, y preguntarle a la persona que nos visita: –Cuál es su nombre, o –si es de alguna otra congregación, y mostrarle nuestra satisfacción por el hecho de tenerle entre nosotros, ¡nada más! Pensemos, porque no es tan complicado.
Para expresar el amor de Dios a nuestro prójimo (próximo), es del todo imprescindible que haya un primer nivel de comunicación, que se ha de ofrecer a cada uno de los miembros de la comunidad y, por encima de todo, a aquellas personas que nos visitan. Seguramente que habrá hermanos de carácter más fácil y cordial, los cuales podrán continuar con un segundo nivel de relación, preguntando sobre cuestiones de la vida cotidiana: el trabajo, la familia, u otros asuntos personales; así como los pertenecientes a la vida espiritual: su conversión, experiencia en la vida cristiana, etc. Con ello se consigue romper el hielo de la incomunicación, y se favorece un ambiente en el cual la persona pueda abrirse. De esta manera natural, se comienza a poner en práctica el amor de Dios.
Hacemos bien en recordar que la indiferencia es uno de los grandes enemigos del Evangelio, y también de la iglesia. ¡Qué satisfacción entrar en una congregación donde los miembros se aman realmente, y en consecuencia integran a los demás en ese círculo de amor! No nos engañemos, solamente cuando la comunión del Espíritu no es teórica, como puedan pensar algunos, es cuando la evangelización adquiere su verdadero sentido: «No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad» (1ª Jn. 3:18).
Consideremos, entonces, que la disposición de las personas a escuchar el mensaje, será siempre proporcional al tratamiento atmosférico que la comunidad les pueda brindar. Muchos pueden pasar frío, por estar entre los fríos muros de la religiosidad (hay que reconocer que algunas iglesias huelen a cirio catedralicio). Otros, por el contrario, pueden pasar verdaderos sofocos, por estar entre grupos de extremado emocionalismo.
En esta área mencionada, no son pocos los creyentes que han manifestado el problema de incomunicación tan grande que existe en algunas comunidades; que, por otro lado, es representado por el mismo individualismo que se produce en el seno de la familia, de la sociedad (entre otros factores), y que por efecto rebote es trasladado a la congregación.
También sucede en ocasiones que, cuando entra alguien nuevo, y dependiendo de la primera impresión que pueda producir, se le puede percibir más bien como una competencia amenazadora para la cómoda posición de privilegio de algunos miembros, y no como una gran oportunidad para poner en práctica el amor de Dios. Esta malsana actitud, precisamente, impide obrar con disposición comunitaria, pues el que tal piensa responderá –quizá inconscientemente– con un rechazo, y la consecuente indiferencia y distanciamiento… Tal vez el clérigo y escritor británico del S.XVII, Jonathan Swift, tenía en su mente este razonamiento cuando afirmaba: «Tenemos bastante religión como para odiarnos, pero no lo suficiente para amarnos». Meditemos al respecto, porque los visitantes no son ingenuos, y detectan con gran facilidad nuestra falta de interés y preocupación sincera.
Así descubrimos en el Antiguo Testamento exhortaciones al pueblo de Israel, que hoy nos sirven a nosotros como ejemplo: «Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto» (Dt. 10:19). Reiteramos la enseñanza, afirmando que el integrar a los «nuevos», con la prudencia correspondiente, es la finalidad principal de la comunidad: «Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?» (1ª Jn. 4:20).
Indudablemente el testimonio viviente de la iglesia local es de gran valor; pues es donde, precisamente, se hace evidente la evangelización. Tal vez debería compungirse nuestro corazón, al ser conscientes de que hay personas que acuden a las congregaciones, pero pasan meses sin que muchos les dirijan la palabra. ¿Y a estas personas les pretendemos luego evangelizar, cuando en la práctica nos desentendemos por completo? La predicación abre sus puertas al pecador, verdad es, pero si luego la iglesia se las cierra, el impacto que éste sufre puede ser decisivo. Por un lado se le abren las puertas de los locales… por el otro se le cierran las puertas de los corazones. La consecuencia resulta paradójica: invitar a una persona a la iglesia, para que luego sea ignorada por sus miembros, es como poco desacreditar el Evangelio y ensuciar la pureza de su mensaje. Con razón algunos podrán argumentar bien la frase que ya apuntaba el dramaturgo irlandés Bernard Shaw: «El cristianismo podría ser bueno… si alguien intentara practicarlo».
La realidad es que existen comunidades cristianas encerradas en sí mismas, y muchas de ellas con un hermetismo de tal magnitud, que es casi imposible romperlo. Aisladas del mundo que les rodea, se protegen tímidamente, como si el propósito principal fuera la preservación, y no tanto la evangelización y edificación.
Ahora bien, siguiendo el modelo expuesto, los síntomas de una iglesia saludable se ponen de manifiesto en el aumento progresivo de la cantidad de miembros: «Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos» (Hch. 2:47), como también en la evolución de su calidad espiritual: «Sed edificados como casa espiritual» (1ª P. 2:5).
Se hace necesario destacar que para salir de este incómodo estado de reclusión, y promover una iglesia saludable, se habrán de realizar ciertos ajustes o modificaciones en la congregación. Y es muy probable que ello pueda ocasionar una crisis en la misma iglesia local. A veces es complicado cambiar toda una estructura ya establecida, pues por parte de algunos miembros existen temores a la renovación, con el consecuente y lamentable rechazo al cambio.
Parece fundamental, para este propósito, que el cuerpo gobernante adquiera primero una visión clara del tema, y en consecuencia desarrolle un proyecto bien definido; y en una debida exposición, se pueda presentar el plan evangelístico a la comunidad. A partir de ahí, es cuestión de buscar colaboradores que se comprometan, y lleven a cabo el proyecto diseñado. Para la buena marcha del plan diseñado, es preciso motivar a los miembros de la congregación, y juntos organizar actividades especiales enfocadas a los nuevos contactos, en un ambiente no religioso, distendido y agradable.
Cierto es que en todo el proceso dependemos de la exclusiva gracia de Dios; por tal motivo la oración será elemento de primer orden, tanto individual como colectiva. No podemos dejar de hablar con nuestro buen Padre celestial, pues Él nos escucha y desea guiarnos en el cumplimiento de sus designios. En esta labor mencionada (la evangelización), como en todas las que pertenecen al reino de nuestro Dios, somos y seremos siempre insuficientes. Si queremos anunciar el mensaje de Vida, con poder y eficacia, en cualquier caso necesitamos mantenernos unidos a Aquel que es la fuente de Vida.
Por otra parte, la tarea que se ha de realizar no es asunto de ornamentos cristianos, de etiquetas o de ritualismos; la cuestión es trabajar en conjunto, de manera objetiva y esforzada, brindándonos a los demás con espíritu de servicio. Y toda buena obra que podamos hacer, que sea realizada de manera tranquila, con paz y serenidad, y siempre en dependencia de nuestro buen Padre celestial, que es el que verdaderamente fructificará toda obra hecha para su gloria.
Cabe entonces preguntar, ¿por qué muchas iglesias, frente al llamamiento bíblico, no cumplen con su responsabilidad evangelizadora? ¿Por qué los cristianos nos negamos a testificar de Cristo a nuestro entorno? ¿Por qué no estamos dispuestos a colaborar para que otras almas se salven? A estas preguntas debemos darles respuestas inmediatas… porque ya ha «anochecido», y es menester que muchos despierten a la vida.
En definitiva, Dios busca que la iglesia local sea, principalmente, la expresión visible de su amor en este mundo, tanto dentro como fuera de la comunidad. En este sentido evangelizador tan eclesial, deberíamos recordar con frecuencia que la comunidad es el rostro visible de la evangelización.
Habiendo examinado esta cuestión, se espera que las afirmaciones realizadas en este apartado no sirvan para que el lector reclame algún derecho, o incurra en espíritu de reivindicación, mirando por encima del hombro aquel hermano que no desea colaborar en la evangelización de nuestro mundo perdido. Es verdad, muchos cristianos van a la iglesia como meros observadores, analizan y critican la forma de vida de sus miembros, sin hacer nada al respecto, ni para la extensión del Evangelio, ni para la edificación de los creyentes… Pero, no reparemos tanto en las deficiencias de la iglesia, pues cada uno es responsable delante de Dios, y a la final cada uno dará cuentas. Visto lo visto, si con nuestro mensaje por lo menos conseguimos despertar la inquietud de un pequeño grupo, para que el Evangelio sea extendido a través de la comunidad, siempre podremos expresar como el apóstol Pablo: «O por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo» (Fil. 1:18).
Para ver la siguiente sección CLIC AQUÍ
© Copyright 2008 / Reservados los derechos
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.