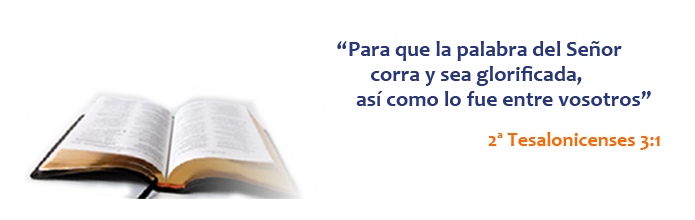Jesús, el siervo sufriente
Una de las facetas más difíciles de imitar, consiste en reproducir la gran capacidad que Jesús tuvo para asumir el sufrimiento desde una vida sencilla y altamente servicial.
Nos complace saber que el cristianismo se puede vivir en un estado de paz y gozo permanente. Sin embargo, en muchas ocasiones ese estado de felicidad se ve compartido inevitablemente con situaciones de sufrimiento. Y pese a esta gran paradoja, hemos de admitir que las dos experiencias contrapuestas resultan perfectamente compatibles.
Estamos de acuerdo en que Dios no desea el sufrimiento de nadie, pues éste no se aviene a los principios de su carácter bueno y santo. Pero, no obstante, sabemos que el pecado ha impregnado todo nuestro ser (cuerpo y alma), y por ahora, hasta que no entremos en la eternidad, los cristianos transitamos por este mundo expuestos a sufrir sus nefastas consecuencias. Con todo, es preciso saber que Dios utiliza la aflicción en la vida del creyente como un medio útil para enderezar su corazón estropeado, y así hacerle más consciente de las graves implicaciones que tuvo la «caída» del hombre. Sólo de esta forma nuestra limitada mente interpretará mejor los designios de Dios, en un mundo donde el dolor y el caos parecen estar reinando.
Según advertimos en el modelo del Maestro, en ninguna ocasión observamos que promoviera la teología de la diversión, pero asimismo tampoco contempló el sufrimiento como algo malo, sino como un instrumento que, visto desde la intervención divina, es capaz de transformar decisivamente el corazón del ser humano.
En este aspecto, la vida cristiana no consiste en querer alcanzar una sensación constante de irresponsable alegría. En muchas ocasiones el dolor y las experiencias amargas estarán presentes; aunque en ningún caso carecerán de significado, sino que lograrán un propósito especial en el proceso de madurez de todo cristiano fiel. Con este objetivo, la finalidad bíblica del verdadero discípulo se dirige hacia la formación del carácter de Jesucristo, procurando conseguir la impresión de una vida cada vez más parecida a su persona.
El ministerio de Jesús transcurrió por un camino doloroso, en un continuo devenir de sinsabores. Pocas fueron sus alegrías, y menos sus diversiones… Su mirada estaba puesta en el fruto de su dolor, esto es, en la salvación que su muerte traería al mundo.
Con este pensamiento se nos insta a proseguir nuestro camino, aceptando los periodos de sufrimiento que no podamos evitar, como algo útil en manos de Dios. «He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren» (Stg. 5:11).
EJEMPLO DE SENCILLEZ
«Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal» (Mr. 4:38).
Antes de calmar la tempestad, Jesús se encontraba durmiendo en la popa de un barco. A continuación, el texto bíblico nos muestra el cansancio lógico de nuestro Señor, que por otra parte era propio de su verdadera humanidad. Jesús fue (y es) humano, y como tal experimentó las necesidades propias de los humanos (hambre, sed, sueño…). Ahora, el hecho de que se durmiera entre tanta turbulencia, nos enseña que Jesús estaba realmente muy cansado, dándonos a entender que tenía poco tiempo para dormir, debido ante todo a que su ministerio le ocupaba gran parte del día.
Destacamos, como venimos haciendo, la verdadera humanidad de Cristo vivida en sencillez, con todas las incomodidades, calamidades y penurias por las que tuvo que pasar.
Apliquemos a nuestra vida el ejemplo del Maestro, porque pese a toda adversidad, notamos que no se quejó en ningún momento: por tener poco tiempo, por estar cansado, por carecer a veces de lo necesario, por privarse de comodidades… Esta actitud, desprendida de todo egoísmo, nos indica que el centro de las preocupaciones de Jesús no se situaba en la búsqueda de su propio bienestar personal, sino en el cumplimiento estricto de la voluntad de Dios.
El modelo expuesto nos presenta un claro contraste entre la vida de Cristo y algunos que, teniéndolo todo, se quejan por aquello que creen que les falta. En cambio, sin tener posesión alguna, Jesús vivió como siervo sufriente una vida de verdadera entrega a Dios, y de servicio al prójimo.
Reflexionemos a este respecto, y preguntemos si se juzga razonable buscar la acumulación de bienes materiales, cuando sabemos que al final éstos se van a quedar aquí, en este mundo… En verdad nuestra comparación no debe hacerse con la sociedad que nos envuelve, cada vez más complicada y materialista. Sino que, como discípulos del Maestro, nos corresponde contemplar su modo de vida para desear imitarlo: una vida que no se amoldó a los esquemas de la sociedad en la que vivió.
Nuestro buen Señor, con verdadero espíritu de sacrificio, supo mantener en todo tiempo una vida sencilla, siendo ejemplo al mundo –sobre todo al cristiano–, para que, siguiendo su enseñanza, no nos dejemos atrapar por esa horrenda mentalidad hedonista que intenta separarnos cada vez más de Dios, y por lo tanto del mensaje de Cristo.
Resaltemos el ejemplo de la condición humana de Jesús, porque también los creyentes deberemos aceptar, con toda paciencia, las debilidades propias de nuestra humanidad presente.
«¿No es éste el carpintero?… Y se escandalizaban de él» (Mr. 6:3).
La declaración impertinente de aquellos que escuchaban al Maestro en la sinagoga, después de oír sus palabras y quedar maravillados, no parecía nada extraña, dado que Jesús carecía de categoría espiritual reconocida, y probablemente por tal razón no podían dar crédito a sus palabras: «Y se escandalizaban de él».
Al parecer, en aquellos tiempos, la condición religiosa era de suma importancia para obtener cierta credibilidad sobre los asuntos espirituales. Tanto es así, que para los que presenciaron el acontecimiento en la sinagoga, Jesús era solamente «el carpintero», sin más… Por ello se escandalizaron de él, por no poseer el reconocimiento oficial del momento. La baja posición social y religiosa de Jesús, tal vez provocó en sus contemporáneos un sentimiento de vergüenza (se escandalizaban de él), y seguramente a muchos les ocasionaría una sensación de superioridad, al comparar sus respectivas categorías, bien fuesen sociales o religiosas.
Fijemos bien nuestra mirada en el supremo ejemplo de Cristo, porque siendo Dios todopoderoso, escondió su gloria para llegar a ser «el carpintero». En cambio, nosotros, siendo nada, en ocasiones jugamos a ser «dioses». ¡Qué diferencia tan abismal, y qué ejemplo tan contradictorio el nuestro!
Por desgracia, algunos hoy se fijan más en la posición que en la vocación; otros confían más en los títulos que en los dones… Por el contrario, el Señor de señores y Rey de reyes no poseyó titulación alguna, no tenía elevada posición social o religiosa, y carecía de todo reconocimiento oficial. Sin embargo, nadie predicó mejor que Jesús, nadie tuvo más autoridad que él, nadie pudo superar la calidad de su ministerio… Seguro que ninguno de los que estaban allí presentes, pudo señalarle en algún defecto o rebatir sus extraordinarias enseñanzas.
Para Dios, Jesús tenía el mayor rango religioso que pudiera haber, jamás concedido a nadie: «Hijo de Dios», y asimismo fue el ser humano que poseyó la máxima categoría espiritual, ya que ésta provenía directamente del cielo.
De tan maravilloso ejemplo, aprendemos que el servicio a Dios no se debe a nuestra profesión, sino a nuestra vocación; no proviene tampoco de la formación teológica, en primer término, sino de la encomendación divina.
La sencillez del Maestro fue tan brillante que, lejos de formalismos religiosos, supo imprimir el carácter auténtico de lo que significa servir a Dios. Un servicio que se desarrolló fuera de la Institución, pero cuya gran efectividad fue manifiesta por todos los que le escucharon y así se beneficiaron de su ministerio.
Al igual que ocurrió en la vida de Jesús, no podemos contemplar hoy una vida cristiana del todo eficiente, sin que sea verdaderamente sencilla.
«Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos» (Mr. 15:28).
La crucifixión de Jesús, aparte de señalar descriptivamente el momento álgido de sufrimiento por el que tuvo que pasar, nos muestra además la condición más baja a la que un hombre, máxime siendo judío, pudo llegar en aquella época, esto es, a ser crucificado por los soldados romanos: sus opresores paganos.
Con todo, al Dios hecho hombre no le importó ser despreciado, como un delincuente común rechazado por la sociedad «justa» del momento, porque para él lo más importante fue cumplir con el propósito por el cual había venido a este mundo: salvar a los pecadores.
Por otro lado, si pensamos en las motivaciones más internas del ser humano, debemos admitir que el hombre alberga en el corazón claros sentimientos de inferioridad, que a veces pueden provocar una búsqueda ilícita de reconocimiento personal.
Ocurre que, para contrarrestar esos sentimientos, que en mayor o menor medida todos podemos tener, los hay que se lanzan a una búsqueda frenética de la «gloria temporal» que haga compensar tales emociones hostiles. Con esta disposición, todo ministerio parece centrarse en uno mismo y en su propia realización, porque con ello la persona logra sentirse útil, querida por los demás, y admirada por los nombramientos; logrando así el bienestar que le proporciona la buena reputación. Es verdad, en oposición a la actitud entregada de Jesús, sobresale la actitud esquiva de muchos, que al parecer no desean ser contados con los inicuos.
El gran Maestro puso el énfasis de su ministerio en ser tal cual, aceptando su humilde condición social, y resistiendo así a todo deseo de aparentar grandeza alguna: «Y fue contado con los inicuos». Por lo demás, el reconocimiento del Padre le fue suficiente para realizar la obra.
Finalmente, si creemos que lo que va a prevalecer por la eternidad es la Palabra divina, deberemos en consecuencia anhelar el cumplimiento de sus decretos, así como en todo momento se cumplió en Jesús, hasta su muerte: «Y se cumplió la Escritura». Si de esta forma buscamos que la Escritura se haga efectiva en nuestra vida, a veces también habremos de aceptar que nos señalen entre los malhechores, y no entre los justos.
A Jesús no le importó ser contado con los inicuos, dado que en todo momento procuró desechar la vanagloria terrenal… Y nosotros, ¿con quién queremos ser contados?
La sencillez de la vida de Jesús, no pudo tapar el esplendor de su grandeza.
EJEMPLO DE VALENTÍA
«Respondiendo (a los fariseos) él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí» (Mr. 7:6).
Hoy vivimos en un tiempo donde la religión está cada vez más extendida, cierto. Pero, desdichadamente, a esta propagación religiosa también le acompaña una actitud que podríamos calificarla de enfermedad peligrosa y extremadamente contagiosa: la llamada hipocresía.
La doble moralidad que habían adquirido los líderes religiosos de la época (escribas y fariseos), les otorgaba el merecido título de hipócritas. Claro está que llamar hipócrita a alguien pudiera parecer una grave ofensa, por cuanto el término ha adquirido en nuestros días una connotación marcadamente ofensiva. Desde luego que debemos pensarlo muy bien antes de inculpar a una persona de hipócrita, o aplicarle cualquier calificativo que pudiera ser claramente despectivo. Pero, sin embargo, al igual que actuó Jesús, habrá situaciones especiales donde a cada uno habrá que llamarle por su nombre. Y para ello se requiere valentía, naturalmente, además de estar dispuesto a sufrir las consecuencias de toda posible confrontación: «Respondiendo él, les dijo: Hipócritas».
Bien es cierto que todos participamos, de algún modo, de esa hipocresía generalizada. Sin embargo, la «actitud farisaica» respondía al estereotipo del hipócrita por decisión propia. Comprendamos bien, porque una cosa es participar (con los peligros de llegar a ser), y otra cosa es poseer una clara identidad donde la doble moralidad sea el rasgo que defina la personalidad del individuo. Así, pues, el que participa de la hipocresía y se deja llevar por ella, sin poner remedio a tan engañoso proceso, bien puede llegar a endurecer de tal forma su corazón, que ya no logra darse cuenta del grado de hipocresía que ha conseguido: tan evidente para los demás, pero tan inconsciente para él mismo.
Destaquemos especialmente la actitud de valentía que mantuvo nuestro Señor, al enfrentarse con el poder de la religión popular: una religión fingida a causa del orgullo religioso, reinante entre sus líderes, que por otra parte él debía denunciar: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí».
Hemos de reconocer que para descubrir el pecado hay que ser valiente, porque nos exponemos a ser rechazados, criticados, menospreciados… y con mayor razón si se trata de los líderes de la religión oficial. Aunque, la verdad sea dicha, es mejor ser rechazados por el hombre, que no serlo por Dios.
Visto el ejemplo de Jesús, notamos que la valentía es una cualidad que no se suele observar con demasiada frecuencia en la vida de muchos cristianos. Nuestra falta de fe por momentos nos acobarda, y nuestros sentimientos encontrados nos paralizan a la hora de responder a cada uno según conviene. Por el contrario, nuestro Señor mostró gran coraje, y no huyó de las contrariedades que le pudieron sobrevenir en su ministerio. Podemos pensar, en este ejemplo, que la osadía de enfrentarse con los más altos mandatarios de la religión, seguramente fue el detonante que le llevó al Maestro a morir en la Cruz.
¿Nos atrevemos a decir la verdad, pese a las consecuencias que ello pueda acarrear?
«Y Jesús le dijo: Yo soy (declaración de su deidad); y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo (reconocimiento de su majestuosidad)… Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas» (Mr. 14:62,65).
En estos momentos Jesús se encontraba ante el Concilio (la asamblea de los máximos representantes de la religión judía), y sometido a gran presión, les hizo una rotunda declaración, que como podemos observar le supuso un severo castigo, además de confirmar la decisión por parte del Concilio de condenarle a muerte.
Decir la verdad, pese a las adversidades que pudieran surgir, denota una postura de valentía que es muy poco habitual en nuestros días. Así vemos cómo el alcance de las valientes palabras de Jesús, determinó el comienzo de un doloroso camino hacia la cruz del Calvario… Siguiendo el modelo de Cristo, debemos confesar que los cristianos de hoy necesitamos una mayor valentía a la hora de defender las grandes verdades de Dios.
Nuestro Señor ya profetizó que el cristiano valiente tendrá problemas, y no es de extrañar que pueda ser rechazado hasta por los de su propia casa, incluyendo a veces también a su misma iglesia. Pero no nos dejemos afectar, porque al Maestro lo rechazaron primero, y no es el siervo mayor que su Señor.
Resulta muy fácil lavarse las manos, como lo hizo Pilato, en actitud de cobardía. En cambio, hay que ser valiente para denunciar el pecado (con amor), para señalar las injusticias (con verdad), para proclamar el juicio de Dios (con esperanza), para descubrir la hipocresía (con claridad), para anunciar el arrepentimiento (con entereza), entre otras manifestaciones de la verdad.
Aprendemos acerca de la gran valentía de Jesús, en éste y otros momentos precisos. De igual manera el discípulo de Cristo debe armarse de valentía, aunque a veces ponga en juego su propia integridad física; aunque vista la libertad de expresión, podría ser en los peores casos. Es menester defender la verdad con amor, pero a la vez con firmeza, en todas las ocasiones. No se puede quedar bien con Dios y con el Diablo…
Reparemos una vez más en la enseñanza del Maestro, porque decir lo que se piensa es integridad; pero, decir lo que se piensa, a riesgo de perder la vida, es valentía.
El creyente firme con su vocación cristiana, no puede pasar desapercibido en el anonimato de su propia cobardía, viviendo un cristianismo diluido en el completo absentismo. La fama se difunde, para bien o para mal. Y el rechazo, los insultos, el menosprecio, la ira contenida de los calumniadores, representará el pago injusto del cristiano bienaventurado que defiende la verdad con valentía.
Tal vez no entendemos bien la vida espiritual, porque los valores cristianos que no van acompañados de valentía, no poseen ningún valor.
En este punto, sucede que si la persecución de Jesús se produjo entre los de su propio pueblo, no parece insólito pensar que la mayor persecución que hoy puede experimentar un cristiano valiente, comience principalmente con los de su propia casa.
Todavía hoy encontramos creyentes fieles que no forman parte en el «sistema» de la religión oficial; sin embargo, mantienen su fidelidad a Dios, su valentía, su integridad… Pese a ser rechazados o menospreciados en muchos momentos de la vida, su fiel testimonio les hace ser poseedores del más alto rango de profetas valientes.
Podemos estar tranquilos, porque así como los profetas en el Antiguo Pacto, nuestro Señor sigue manteniendo hoy su remanente fiel. Y, definitivamente, nadie podrá hacer callar la voz profética de los verdaderos discípulos de Cristo.
La cobardía es la antesala de la incredulidad.
EJEMPLO DE DISCRECIÓN
A pesar de la fama (buena y mala) de Jesús, podemos señalar que en ningún caso incurrió en escándalos impropios, sino que guardó una sana discreción, manteniendo la adecuada compostura a lo largo de su ministerio. Así, Jesús mostró su tacto y diplomacia en las relaciones personales, sin perder en momento alguno ni un ápice de su integridad espiritual.
«…pero él les mando mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer» (Mr. 5:43).
Después de la milagrosa resurrección de la hija de Jairo (un hecho sobrenatural digno de todo reconocimiento), Jesús dio órdenes estrictas para que nadie lo supiese. Ciertamente podía haber recibido los honores propios de un milagro tan espectacular, y seguramente muchos le hubieran proclamado rey. Sin embargo, no era ésa la labor específica que venía a realizar en este mundo. La gloria de Cristo estaba reservada para el futuro.
Podríamos suponer, con toda lógica, que si hoy se están realizando verdaderos milagros de parte de Dios, la gente tendría que saberlo, puesto que el hecho sobrenatural ofrecerá mayor credibilidad a nuestro mensaje… De ser cierto este postulado, Jesús habría proclamado a los cuatro vientos todos sus milagros. Pero ésta no fue la tarea de Jesús, ni tampoco pensemos que es la nuestra. Es la Palabra de Dios la que produce fe para salvación, y no el milagro. Y aun cuando el milagro sea evidente, no parece muy oportuno declararlo a la ligera, ni mucho menos acompañar el suceso con bombos y platillos. Por ello, es mejor seguir el modelo de Jesús en humildad y discreción, y no buscar la gloria que el propio acto milagroso pudiera ofrecer: «pero él les mando mucho que nadie lo supiese».
Notamos que Cristo proclamó una salvación por fe, y no por vista; su predicación fue: «arrepentíos y creed en el evangelio». Cierto es que Jesús podría haber utilizado el milagro para reafirmar su ministerio, pero sabía que la gente no se iba a convertir por ver ciertas manifestaciones extras. Además, no era ésta su misión. Igualmente podía haber exigido la remuneración de todo el bien que hizo con sus portentosas sanidades. A pesar de todo, el Maestro anduvo haciendo el bien sin esperar recibir ningún pago a cambio. Y teniendo presente los tiempos de Dios, quiso recalcar que su tiempo de gloria todavía no había llegado: ejemplo claro para todo discípulo suyo… En esto, Jesús no reclamó honor alguno, como tampoco exigió reconocimiento de sus obras.
Hoy parece ser todo lo contrario: primero se recibe el reconocimiento, y luego se practica el servicio. No debería de ser así, pues la gloria es sólo para Jesús, pues bien la merece.
Visto el ejemplo presentado, hagamos el bien que podamos, y no busquemos en ninguna forma los galardones, pues los tales están reservados en el cielo para aquellos que aman a Dios.
«Y descendiendo ellos del monte (de la transfiguración), les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto» (Mr. 9:2).
Después de la experiencia tan intensa que vivieron los discípulos en el monte de la transfiguración, lo más natural parecía contarlo a los demás, en un impulso o deseo de transmitir una vivencia con matices de eterna espiritualidad… Ahora, el mandamiento de Jesús fue bastante explícito, dando la orden de que no dijesen a nadie lo que habían visto. ¿Por qué el silencio? Podemos imaginar que ante la historia contada, algunos no entenderían las implicaciones de dicha experiencia; otros, malinterpretarían las palabras; y tal vez serían varios los que rechazarían el mensaje. Por tales motivos, no podemos depositar nuestro tesoro en manos de cualquiera, porque seguramente muchos no alcanzarían a comprender el gran valor que realmente éste posee. Al igual que un matrimonio no puede proclamar todas sus experiencias matrimoniales, también en cierto sentido la intimidad con Dios es un tesoro reservado al ámbito privado.
Además, en este caso como en otros similares, se corría el grave peligro de que Jesús pudiera ser proclamado rey. Estamos seguros de que si hubiera tomado el cetro y así establecido su trono, con toda certeza la obra de salvación por medio de la Cruz, no hubiera sido posible. Con ello, el programa de Dios se habría incumplido, y en consecuencia nuestra redención hoy no podría ser efectiva.
Qué contraste tan patente con el ávido deseo de algunos por contar experiencias de orden trascendental, para impresionar al auditorio. La actitud del Maestro fue contraria, porque sabía de primera mano que la gente no se convierte por escuchar historias espiritualistas, aunque no obstante pudieran llegar a ser ciertas: «les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto».
Por otro lado, visto en el sentido positivo, resulta recomendable compartir las experiencias que se devienen de nuestra relación con Dios. Es completamente lícito y además beneficioso, sobre todo para nuestros hermanos en la fe, exteriorizar las vivencias que como hijos amados gozamos con nuestro Padre celestial. Ahora bien, la disconformidad se produce cuando los deseos de transmitir tales experiencias conlleven una motivación egoísta, sean susceptibles de gloria personal, puedan causar desconcierto, interpretaciones erróneas, o confusión en otras personas. Con esta orientación, aprendamos del buen Maestro, y apliquemos la sensatez a la hora de expresar convenientemente el ejercicio de nuestra fe.
En lo que a nuestro proceder cristiano respecta, debemos buscar el equilibrio, manteniendo la discreción y huyendo de todo extremismo. Si somos especiales, no es necesariamente por las experiencias trascendentales que podamos contar a la ligera, sino por nuestra forma de ser, por la paz que alcancemos a transmitir, por nuestro mensaje diferente, por la bondad que muestre nuestro corazón, y esencialmente por el amor que logremos comunicar a los demás.
La discreción en la vida, es la sensatez del cristiano.
EJEMPLO DE SUFRIMIENTO
No está por demás traer a la memoria el sufrimiento que Cristo experimentó a lo largo de su vida, y en especial en el proceso que le llevó a la muerte, visto como ejemplo de amor sublime en el ministerio del Maestro. En este recuerdo, estamos obligados a poner un particular énfasis en aquellos momentos tan significativos, donde la entrega y muerte de Jesús en la cruz, representó la culminación de su amor manifestado de una forma verdaderamente práctica.
«Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle» (Mr. 15:19,20).
Recordemos que Jesús fue arrestado como un criminal para ser juzgado, y finalmente conducido a morir en la cruz, según la legislación romana.
Observamos en el texto, que antes de comenzar su camino hacia el monte Calvario, fue castigado duramente con una condena mucho mayor que la de los otros reos que le acompañaron en su muerte. Golpes, insultos, esputos, mofas, latigazos, además de la coronación de espinas, significó el pago de todo el bien que Jesús hizo al prójimo en el recorrido de su ministerio: «y le sacaron para crucificarle».
A la verdad, aunque profundizáramos con un espíritu de erudita investigación, no alcanzaríamos a comprender el grado de sufrimiento físico y espiritual que Jesús pudo experimentar; tomar la copa amarga que contenía el juicio de Dios, no fue precisamente un trago fácil de beber. Con este espíritu de sacrifico, Jesús prosiguió su camino, pese a las consecuencias tan dramáticas que tuvo que aceptar para conseguir nuestra salvación. De tal manera bebió el cáliz de sufrimiento por causa de nuestros pecados, pagando un precio muy alto: su propia vida.
Es cierto que el sufrimiento de Jesús representa un claro modelo de entrega, obediencia y valentía, que en cierta medida todo cristiano debe seguir. Aunque, si bien, no añadimos nada a nuestra salvación, pues ésta es gratuita, ya que fue ganada por Cristo en la cruz. Sin embargo, visto el ejemplo, los principios de entrega, amor, voluntariedad, obediencia y valentía, que encontramos en esta obra inigualable, son realmente dignos de tenerlos presente para, como discípulos del Maestro, incorporarlos en nuestra vida cristiana.
Siguiendo el modelo presentado, podemos afirmar que todo aquel que quiera seguir las pisadas de Jesús, también se encontrará con un precio que habrá de pagar. Con todo, no sabemos donde está el límite de nuestro precio; sólo Dios lo sabe.
La pregunta surge sola: si Jesucristo pagó un alto precio por cumplir con el plan que Dios había diseñado para él, entonces, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para que también el plan de Dios se cumpla en nuestra vida?
«Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él no lo tomó» (Mr. 15:23).
Se sabe que el vino mezclado con mirra ofrecido a los reos crucificados, les proporcionaba un efecto analgésico que les ayudaba a contrarrestar el sufrimiento experimentado en la cruz. Pero, observamos cómo Jesús, estando en profunda agonía, rechazó aquel mejunje que momentáneamente podría haber reducido aquellos dolores tan intensos. Él no quiso beberlo, y con toda razón, porque para que no exista ninguna duda de la gratuidad de nuestra salvación, el buen Pastor asumió de forma completa el grado de aflicción que correspondía al pago de todos nuestros pecados.
Contrario al ejemplo del Maestro, no son pocos hoy los cristianos que quieren escapar de su destino, intentando compatibilizar el cristianismo con la vida de comodidad, sin estar dispuestos a beber ni una gota de la copa amarga de sufrimiento que conlleva ser discípulo de Jesús… En lo que atañe a nuestro vida personal o ministerial, aceptemos de buen grado los momentos de dolor que nuestro Padre celestial tenga programado para nosotros, en su permisiva voluntad; pues si Dios nos pone la prueba, también de manera conjunta nos da la salida para que podamos sobrellevarla, según reza la Escritura Sagrada.
Extrayendo la presente enseñanza, también los discípulos de Cristo deberán abstenerse de beber cualquier ungüento que haga tropezar su misión en la tierra, y por ende el cumplimiento estricto de la providencia divina; aun cuando ese ungüento pudiera reducir cualquier padecimiento momentáneo: «mas él no lo tomó».
No pretendamos huir del sufrimiento de manera ilícita, ya que éste forma parte del programa especial de Dios para cada cristiano fiel. Antes bien, el verdadero discípulo habrá de someterse a la guía del Espíritu, y seguir así con el plan divino.
«Dios mío, Dios mío, ¡por qué me has desamparado (abandonado, alejado, apartado de mí)!» (Mr. 15:34).
El término desamparado, expuesto en el versículo bíblico, denota el momento existencial más angustioso que nuestro buen Señor experimentó, es decir, el sufrimiento en su máximo grado de expresión a causa de nuestras iniquidades. El abandono que Jesús sintió por parte de Dios, es equiparable al más grave castigo que el pecador pudiera soportar en el infierno (lugar de desamparo).
Atendamos a la enseñanza, porque el gran «desamparo» que Jesús experimentó, no fue producido sólo por el dolor físico de los clavos, además del previo castigo que tuvo que soportar; como tampoco psicológico: por la vergüenza, el menosprecio, la burla y el odio de sus conciudadanos. Sino que, en esos momentos tan intensos, el alma de Jesús sufrió los látigos de la condenación eterna. La idea es bastante concisa: Dios cargó el pecado de la Humanidad sobre su ser. Y porque Dios es santo, y no puede tener ninguna relación con el pecado, entonces tuvo que apartarse de su Hijo Jesucristo, siendo en esa condición donde Dios derramó su justicia divina sobre él. De tal manera Jesús soportó el justo Juicio de Dios en nuestro lugar.
Este ejemplo citado es imposible de imitar, en su significado más esencial, puesto que la obra de Jesús en la Cruz es del todo insustituible. Sin embargo, su entrega ejemplar siempre quedará impresa en nuestros corazones, como el mayor acto de amor que jamás hombre alguno haya mostrado a través de la Historia. Así, aquellos instantes tan especiales, nos servirán de modelo ejemplar para poder comparar, con el amor de Cristo, nuestro grado de amor hacia los demás.
Por otro lado, al igual que aconteció en el monte Calvario, aunque no en el mismo aspecto salvador, tal vez podemos sentirnos en ocasiones desamparados de la mano de Dios. Y es del todo lícito preguntarse el porqué. Pero no podemos desconfiar de nuestro buen Padre, pues así como ocurrió en la vida de Jesús, también los momentos de aparentes desamparos están incluidos en su especial destino para el discípulo de Cristo. De todas maneras Jesús fue desamparado por el Padre celestial, para que nosotros seamos amparados por Él.
«Mas Jesús, dando una gran voz, expiró» (Mr. 15:37).
Ésta fue la última expresión verbal de Jesús, después de sus terribles padecimientos en la Cruz. Con ella el Maestro acabó su labor en esta tierra, completando hasta la muerte la comisión determinada por el Padre. El gran gemido final de Cristo marcó la perfecta tarea ya completada, y finalmente no había más que añadir en la obra de la Salvación.
Reflexionando sobre aquella situación histórica, deducimos que la muerte de Jesús seguramente acabó con la esperanza de muchos. ¿Quién iba a creer en el mensaje de un crucificado? ¿Qué atractivo poseía un sentenciado a muerte y crucificado en manos de los romanos? El Jesús rey derrotado en la cruz (en apariencia), fue injustamente rechazado… De igual forma como le ocurrió al Maestro, muchos también verán a sus discípulos como personas derrotadas por la «religión». La cruz de Cristo sentencia a muerte a todo cristiano verdadero: a la muerte de este mundo. Con esta condición, la nueva vida triunfante se mantiene escondida juntamente con la vida del Maestro, y no para crearnos incertidumbre, sino para poder disfrutar de la poderosa vida de resurrección con él.
Atendamos a la enseñanza, porque el final de su ministerio representó el principio del nuestro. Por ello, hacemos bien en considerar lo más importante de nuestro paso por esta tierra, esto es, cumplir con el programa establecido por Dios, al igual que Jesús lo cumplió en su vida, hasta el final, hasta la muerte: «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró».
Jesús murió habiendo completado la obra que el Padre le encargó. Y aunque como hemos afirmado, en ningún caso podemos morir por los pecados de la Humanidad, se espera que por lo menos no lleguemos al instante de nuestra partida, en el mismo lecho de muerte, a lamentarnos por no haber sabido aprovechar el tiempo y las oportunidades para servir a Dios, así como a nuestro prójimo. Estemos seguros, pues, de que aquello que va a prevalecer en la eternidad, por la gracia divina, es la labor que para Dios podamos hacer hoy.
Recibamos con solicitud la instrucción práctica del Maestro, y mantengamos una actitud valiente, para que habiendo acabado la obra que nos fue encomendada por Dios, sea ésta grande o pequeña, en el final de nuestros días podamos exclamar como Jesús: «Consumado es».
El sufrimiento en las manos de Dios, es el fruto de nuestra gloria futura.
CONCLUSIÓN
Hasta aquí algunas reflexiones sobre el modelo de Jesús, expresado de forma concisa en algunos textos del evangelio según San Marcos; a los cuales tal vez sería conveniente añadir ejemplos de los otros evangelios, así como las referencias que se encuentran en Hechos de los Apóstoles y cartas del Nuevo Testamento, para de esta forma poder ampliar y engrandecer el trabajo realizado.
Aunque, si bien podemos aportar muchos más datos acerca de las aplicaciones prácticas obtenidas de la vida de Cristo, baste las reflexiones expuestas para que logremos apreciar el gran reto que supone seguir las pisadas del Maestro, que como bien hemos visto no pasan inadvertidas ante nuestros ojos.
Tal vez algunos pueden pensar que el ejemplo de Jesús parece inalcanzable, y que éste resulta en una gran utopía… De ser cierta esta premisa, estamos seguros de que los escritores bíblicos no hubieran presentado de forma tan explícita las recomendaciones para las iglesias, acerca de imitar el modelo de Jesús. Es verdad que la perfección de Cristo nadie la puede imitar. Pero, no obstante, siempre representará un testimonio seguro y permanente para tomar buena muestra, y seguir así los principios cristianos esenciales más éticos y prácticos.
Después de tantos siglos de Cristianismo, no podemos cambiar el llamamiento bíblico, pues sigue siendo el mismo: «Dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas» (1 P. 2:21).
La verdad es que ya es hora de dejar de afirmar que somos cristianos, y actuar como si Cristo no habitase entre nosotros… Recapacitemos, porque los demás valoran sobre todo la forma de proceder, y por ello cada movimiento, por muy imperceptible que parezca, queda registrado en la mente de nuestro prójimo. Entre tanto, necesitamos tomar conciencia del ejemplo del Maestro; porque, sobre lo dicho, advertimos que la presencia de Cristo no se refleja en la vida solamente a través de las palabras bien predicadas, sino principalmente de los hechos que alcanzan a ser observados.
Seguramente que cuando consideremos lo difícil que puede resultar seguir a Jesús, por momentos nos invadirá un profundo sentimiento de incapacidad humana. Pero, cuando entendemos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad (2 Co. 12:9), entonces debemos admitir que, en último término, no depende de nosotros, sino del gran poder de Cristo. Efectivamente, nuestra insuficiencia es grande, y por tal motivo necesitamos ser partícipes constantemente de la gracia de Dios, de su fortaleza, de su amparo y guía, para de esta manera proseguir con fuerzas renovadas en nuestro a veces duro, pero satisfactorio camino hacia la eternidad. En tan digna labor, no olvidemos que la carga de Jesús es ligera y su yugo fácil (Mt. 11:30).
Como hemos visto, el propósito en la vida cristiana no consiste en las muchas o pocas obras que podamos realizar, sino en ser como Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo: «Vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros» (Gá. 4:19). Comprendamos cuál sea la meta, puesto que la formación de Cristo en nuestra vida es la finalidad última de todo proceder cristiano, es decir, el objetivo es ser como Jesús, alcanzando así a vivir como sus verdaderos discípulos.
Recibamos la enseñanza en palabras del apóstol: «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí» (Gá. 2:20). Una vez leído el versículo, entendemos que imitar a Cristo solamente es posible en la medida que su poder permanece en nosotros. No resulta válido copiar los aspectos superficiales del ejemplo de Jesús, que en cualquier caso modifiquen toda apariencia externa, si éstos no emanan de la vida que Cristo mismo imparte en nuestro corazón. En este aspecto, hay que permitir que el poder de su Espíritu logre cambiar nuestro interior, para que a su vez puedan verse reflejados visiblemente, y de forma adecuada, los aspectos prácticos que corresponden al modelo del Maestro.
La recomendación del texto sagrado no puede ser más explícita: «El que dice que permanece en él (Jesucristo), debe andar como él anduvo» (1 Jn. 2:6). Si examinamos nuestra vida, en comparación con la perfecta vida de Jesús, no tendremos más remedio que humillarnos delante de Dios y, arrepentidos de corazón, confesar nuestra culpabilidad: por no hacer nada, no hacer lo suficiente, o hacerlo mal.
En esta disposición, debemos proseguir con la misión encomendada como discípulos de Cristo, fijando constantemente nuestra mirada en él: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe…» (He. 12:2). Luego, con cierta frecuencia debería resonar en nuestra mente las siguientes preguntas: ¿Cómo actuaría Jesús hoy, ahora, y en cada momento de nuestra vida? ¿Qué diría Jesús o haría en la situación en la que me encuentro…? Las respuestas ofrecidas, contrastadas con la vida ejemplar del Maestro, nos indicarán aquello que debamos hacer o decir. En nuestra mano está el obedecer o por el contrario hacer caso omiso.
Estimado lector: Si has recibido la llamada para seguir a Jesús, no resistas al Espíritu, y considera bien la propuesta, porque ser discípulo de Cristo es la decisión más importante que podemos tomar en nuestro paso por este mundo temporal. Si ésta es nuestra determinación, no perdamos de vista el ejemplo del Maestro para poder seguirlo, pues nuestra labor se verá ampliamente recompensada cuando Jesucristo, el buen Pastor, regrese con poder y gloria de la Patria celestial para recoger a su amada Iglesia.
«Porque uno es vuestro Maestro: el Cristo» (Mateo 23:10).
© Copyright 2008 / Reservados los derechos
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.
Para ir a pantalla de inicio CLIC AQUÍ