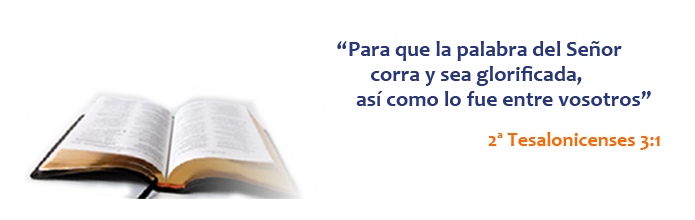Una voz profética – La situación de la iglesia
Usted puede copiar, imprimir, y utilizar este material de reflexión sin el permiso expreso del autor.
Libro para descargar en PDF CLIC AQUÍ
 Qué respuesta daría usted a las preguntas siguientes: ¿Cómo está la situación actual de la Iglesia en el mundo… en su país… en su ciudad…, y en su congregación? ¿Se podría establecer un paralelismo entre la iglesia de Laodicea y nuestro cristianismo contemporáneo? ¿Se ha preguntado alguna vez, amigo lector, cuáles son las características de un cristiano tibio? O ¿cómo está influyendo la sociedad materialista dentro de nuestras congregaciones?
Qué respuesta daría usted a las preguntas siguientes: ¿Cómo está la situación actual de la Iglesia en el mundo… en su país… en su ciudad…, y en su congregación? ¿Se podría establecer un paralelismo entre la iglesia de Laodicea y nuestro cristianismo contemporáneo? ¿Se ha preguntado alguna vez, amigo lector, cuáles son las características de un cristiano tibio? O ¿cómo está influyendo la sociedad materialista dentro de nuestras congregaciones?
Ciertamente, éstas son preguntas difíciles de responder. Sin embargo, a través de las páginas de la presente reflexión, realizaremos algunas observaciones que nos permitirán elaborar respuestas adecuadas, conforme a las instrucciones siempre actuales de la eterna Palabra de Dios.
Así, pues, el propósito de esta obra es ofrecer una sensata recomendación al pueblo de Dios, basada en el pasaje bíblico de El Apocalipsis 3:14-22; recogiendo del texto los principios espirituales más importantes y trayéndolos a nuestra época, en una arriesgada pero interesante labor de acercamiento.
El presente estudio bíblico y devocional nos guiará hacia una comprensión adecuada sobre el significado de la «tibieza espiritual», para alcanzar a comprender que el verdadero cristianismo no se fundamenta en una religión, sino en una persona: Jesucristo, y que nuestra relación con Él es lo que garantiza el triunfo de la vida cristiana, por encima de la liturgia, los ritos, actividades eclesiales o formalismos religiosos.
Resulta indudable que el contenido de las cartas a las siete iglesias nos transmite hoy un mensaje importante a todos los cristianos. Pero, principalmente es la exhortación de Jesús a la comunidad de Laodicea, en especial, la que adquiere un notable interés para nuestros días; pues cada vez se hace más necesario vincular el mensaje de la Biblia con las necesidades reales de nuestra Iglesia contemporánea; a ello estamos llamados todos los cristianos.
Seguramente habrá opiniones para todos los gustos. Algunos pensarán que hoy la Iglesia está atravesando momentos de auténtico auge, de avivamiento o de esplendor. Otros, por el contrario, tendrán la imagen de una Iglesia muy deficiente, en términos generales… Y aunque la condición en la que se encontraba aquella iglesia tal vez no refleje la situación de todas las iglesias en el mundo de hoy, debemos admitir que si en el primer siglo existió una comunidad cristiana como la que se hallaba en Laodicea, donde la situación espiritual era verdaderamente preocupante, no es nada extraño pensar que también hoy existan congregaciones que se acerquen al modelo de aquella singular iglesia, el cual vamos a descubrir a lo largo de la presente reflexión bíblica.
No obstante, teniendo en cuenta las aportaciones presentadas en esta obra, se hace preciso realizar un análisis de nuestra actual condición espiritual, con toda humildad delante del Señor, deseando que la iluminadora Palabra de Dios obre en nosotros, y saque a luz todo pecado y también toda virtud. Y, desde luego, yo me incluyo como cristiano imperfecto y en buena medida también culpable de las amonestaciones que se hacen a la Iglesia del Señor, a través de las afirmaciones del pasaje que vamos a desarrollar.
Se espera que la lectura del presente mensaje no resulte en vano, sino que por medio de estas reflexiones alcancemos una conciencia más transparente, si cabe, de lo que significa ser cristiano en un mundo cristianizado; encontrar, a la vez, una alternativa bíblica a las sugerentes propuestas que ofrece nuestra sociedad, y con ello adquirir el auténtico sentido de la vida cristiana, el cual se fundamenta, ayer como hoy, en la Persona y obra del mismo Señor Jesucristo.
«Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí» (Isaías 29:13).
«Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras que ni eres frío o caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias».
(EL APOCALIPSIS 3:14-22)
LA IMPORTANCIA
Probablemente muchas personas albergan en su corazón la equivocada impresión de que El Apocalipsis representa el libro «del futuro», y por esta razón tiene muy poco que decirnos en el presente. Es cierto e innegable que éste contiene elementos que son para un futuro (no muy lejano). Sin embargo, las cosas que fueron escritas no son, esencialmente, para que sepamos los acontecimientos escatológicos que han de ocurrir, sino, más bien, para que vivamos aquí y ahora con el impulso de la esperanza a la que hemos sido llamados todos los cristianos. Y así debemos vivir el presente, siempre con un enfoque o perspectiva futura; vislumbrando, en todo tiempo, el cumplimiento final del Reino de los cielos. En este sentido, la recomendación bíblica es bastante precisa: «Poned la mira en las cosas de arriba» (Col. 3:2).
Igualmente, la inadecuada visión de futuro lejano, es mucho menos aplicable cuando consideramos las cartas de Juan a las siete iglesias; puesto que la situación que estaba viviendo la Iglesia de entonces era real, y no menos lo eran aquellos hechos históricos. Así reza el texto: «Escribe las cosas que han de ser (perspectiva futura), y las que son (situación presente)…» (Ap. 1:19).
Ciertamente no son pocos los cristianos que han visto en el propio pasaje el reflejo de la Iglesia del final de los tiempos. Entre otros motivos, por ser la última carta del apóstol Juan, en el orden en que se redactó; y también por su vislumbre profético, que expresa una notoria similitud con el panorama evangélico de nuestros días, al exponer una correlación bastante definida entre la situación eclesial de aquel momento y nuestro Cristianismo reinante.
También conviene subrayar que la dificultad en la interpretación del texto estriba, básicamente, en el estilo literario de la propia carta; pues el pasaje se encuentra situado en uno de los documentos más difíciles de interpretar: El Apocalipsis; siendo su lenguaje altamente simbólico. Y aunque admitamos que éste contiene elementos de tipo profético, ello no supone, en ningún caso, una sola aplicación para el momento final de la historia de la Humanidad, sino que además descubrimos enseñanzas de utilidad permanente: primero para aquella época en la que se escribió (algo tendría que decir a los lectores primarios), y en segundo lugar para la nuestra, con una clara extensión hacia la eternidad.
Indudablemente, el mensaje de parte del Señor a las siete iglesias posee un carácter de marcado significado para nuestros tiempos, y en especial el mensaje a la iglesia de Laodicea. Su perfil social y religioso, nos ofrece muestras suficientemente claras de su incuestionable actualidad, no sólo en lo que respecta a nuestras iglesias locales, sino también en lo que atañe a la vida personal de cada cristiano.
Por otra parte, el valor incalculable que adquiere este pasaje, radica en su autoridad, la cual es reforzada por sus múltiples autorías: Primero (1:4), por mantener el sello apostólico: el del apóstol Juan, amigo personal de Jesús. Segundo (3:22), por poseer toda la autoridad divina: el Espíritu Santo habla. Y tercero (3:2), por ser un mensaje directo del Señor Jesucristo: Cabeza y suprema Autoridad de la Iglesia. Es una carta dictada por Dios mismo, procedente del cielo para la Iglesia que está en la tierra. Por estos motivos, entre otros, su relevancia espiritual es indiscutible para nosotros hoy.
La importancia que se destaca en la clara exhortación del texto, parece sobresalir con fuerza de las páginas de este pasaje bíblico tan especial. Y así, al final de su lectura y consideración, tendremos que darnos cuenta de que el llamamiento a las iglesias sigue todavía presente, de que su mensaje es urgente, de que el pecado parece del todo evidente, y a la vez cada advertencia se mantiene invariable; sin descuidar, al mismo tiempo, que las fieles promesas de restauración, prometidas por Jesús, todavía permanecen inalterables por los siglos.
CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DE LA IGLESIA EN LAODICEA
Destacando algunos datos históricos, cabe mencionar que la iglesia de Laodicea (1), en Frigia, era una de las siete iglesias del Asia menor; zona situada en la parte más occidental de la actual Turquía. No debemos confundirla con Laodicea de Siria, que se encontraba al sur de Antioquia de Pisidia (donde llamaron a los creyentes por primera vez «cristianos»), en la cual se hallaban algunas comunidades cristianas establecidas.
1. Laodicea era una ciudad, pero a efectos prácticos identificaremos el nombre con la iglesia. Así cambiaremos, a veces, iglesia en Laodicea por iglesia de Laodicea, o simplemente Laodicea.
Laodicea se situaba como capital en la zona de Frigia, y estaba asentada estratégicamente en medio de una red de caminos comerciales hacia otras ciudades, como por ejemplo Éfeso. El nombre de la ciudad fue dado por Antíoco II (S.III a.C.) en honor a su esposa Laodice. Laodicea significa «el juicio del pueblo»: Lao = pueblo y dike = juicio. Su anterior nombre era Dióspolis. Así el pueblo hizo honor a su nombre, y las implicaciones se verían reflejadas prontamente en el ámbito de la iglesia; pues el nombre de Laodicea lleva el sentido de «autogobierno». Según cuentan los registros históricos, hacia el año 60 d.C., la ciudad de Laodicea fue completamente destruida a causa de un terremoto. Posteriormente fueron los propios ciudadanos del pueblo los que, rehusando la ayuda del gobierno de Roma, reconstruyeron de nuevo la ciudad. Este precedente permite adentrarnos en el contexto histórico de la iglesia, y nos ofrece suficiente luz para comprender mejor el pasaje bíblico en el que está enmarcado.
No perdamos de vista la necesidad de identificar, a ser posible, el ambiente social, político y cultural, donde se sitúa el texto bíblico en cuestión; pues éste va a determinar los factores coyunturales que nos ayudarán a realizar una mejor interpretación de la porción bíblica.
Evidentemente el escenario de la ciudad donde esté situada la iglesia va a influir, decisivamente, en el funcionamiento de la misma iglesia. Con estos condicionantes, la comunidad en Laodicea estaba supeditada a la presión de su propia civilización, que se caracterizaba, principalmente, por la prosperidad económica y el bienestar social.
En lo que se refiere al contexto histórico, también el creyente forma parte de su propia cultura, y no puede evitar experimentar la vida cristiana influida por ésta. La afirmación del profesor y escritor Bernard Ramm, subraya la importancia de lo señalado: «Nosotros estamos siempre bajo presiones que nos hacen ver las Escrituras desde otro enfoque, y no con su verdadero significado… es difícil impedir que nuestra cultura entre en nuestra comprensión del significado de la Escritura… porque cada persona es la suma de sus experiencias» (Bernard Ramm, The Evangelical Heritage. Baker Books, 2000).
Laodicea era una ciudad cosmopolita, rica, próspera, de hermosos templos, enormes gimnasios, magníficos teatros, y demás atracciones que hacían de la ciudad un motivo de orgullo para sus habitantes. Ésta se hallaba como el centro de negociación bancaria con varias ciudades del Imperio. Asimismo, la reconocida escuela de medicina le confería alto prestigio a aquella población. Allí se fabricaba el famoso polvo frigio, utilizado como tratamiento oftalmológico, el cual era muy solicitado por los viajeros cuyos ojos se irritaban al cruzar las arenas del desierto. Y cerca de ella, en Hierápolis, existían unas fuentes termales que ofrecían buena oportunidad para practicar el llamado «relax». En la ciudad de Laodicea también se fabricaban tejidos con una lana especial, que era muy apreciada por los comerciantes, y que procedía de los carneros criados en aquellos parajes.
En cuanto a las referencias que se hallan en el Nuevo Testamento sobre esta iglesia, parecen ser escasas, y las pocas que hay las encontramos en la carta que el apóstol Pablo escribió a la comunidad en Colosas: «Porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea… Os saluda Epafras… De él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis… Saludad a los hermanos que están en Laodicea… Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros» (Colosenses 2:1; 4:12,13,15,16). Por los datos que podemos recoger, debemos pensar que ésta era una iglesia establecida hacía muchos años, y que gozaba de suficiente formación doctrinal; por lo menos desde la fecha en que se escribió la epístola a los Colosenses (62 d.C.). Al parecer, Epafras (natural de Colosas, ciudad muy cercana a Laodicea) realizó una labor en esta congregación, y tal vez fuera el fundador de la iglesia.
Cuenta el historiador Flavio Josefo, que Laodicea albergaba numerosos judíos, y seguramente muchos de ellos se convirtieron al Cristianismo (Flavio Josefo, Antigüedades, L.14,20. 1986, T.III p. 37).
Por lo demás, el propio apóstol Pablo tuvo gran carga por esta comunidad, y seguramente mantuvo un contacto asiduo a través de sus cartas. Ahora bien, desde los escritos de Pablo transcurrieron varios años hasta la redacción del libro de El Apocalipsis. Y algo sucedió para que, cerca del año 100, el Señor tuviera que amonestar directamente a esta congregación de manera seria, y a modo de ultimátum.
Deberíamos, entonces, preguntarnos: ¿Qué ocurrió en el devenir histórico de la iglesia de Laodicea, en su funcionamiento eclesial, y en su desarrollo interno, para que Jesucristo en persona les tuviera que reprender seriamente por medio del apóstol Juan?
EL ÁMBITO DEL LIDERAZGO
«Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea»
En el análisis del texto nos enfrentamos con el primer problema exegético. El mensaje de Juan –desterrado en la isla de Patmos–, que escribe de parte del Señor Jesucristo, va dirigido primeramente al «ángel de la iglesia», y por medio de él para la misma iglesia.
En primer lugar recordemos que cada vez que surge en la Escritura una palabra de difícil comprensión, no nos corresponde aplicar una exégesis literalista (tal y como se lee), sino que, entre otras normas, debemos tener en cuenta su etimología (la raíz de la palabra) y análisis gramatical, y después, según el contexto, poder considerar las varias opciones que nos indique el texto, para realizar así una interpretación lo más ajustada posible al pasaje en cuestión.
El término «ángel», en el idioma en el que fue escrito (en griego) significa «mensajero», y ello puede sugerir varias posibilidades:
1. Podría simbolizar a la propia iglesia en sí, pues el término «ángel» tiene un sentido figurado, esto es, una forma de hablar que en tal caso puede expresar la personificación de la iglesia. Puesto que la iglesia es un cuerpo, una unidad, el autor emplea una metáfora para identificar ángel con iglesia.
2. También podría aplicarse al presidente del culto, secretario, o responsable de leer y comunicar los mensajes a la congregación (el mensajero).
3. Igualmente los ángeles son los guardianes y protectores, con lo cual, el término podría llevar el sentido de cuerpo gobernante de la iglesia, quien debe guardar, proteger, y asimismo transmitir el mensaje divino a la comunidad.
4. Otra opción bastante aceptada, que guarda relación con la anterior, identifica el ángel con el representante de la iglesia, o llamado pastor; que bien podría ser el máximo líder de los ancianos, encargado éste de anunciar los comunicados.
Según lo expuesto, podemos admitir que, por el contenido que se desprende de las siete cartas, e incorporando las referencias que nos ofrece la Historia, el «ángel» podría haber sido una persona con responsabilidad en la iglesia –el pastor–, el cual se encargó de transmitir a la comunidad el mensaje de Juan ofrecido por parte del Señor. Entre otros datos, cabe destacar que cuando Ignacio de Antioquía escribe (principios del siglo II) a Policarpo –discípulo del apóstol Juan–, éste ya ejercía la función de «obispo» en la congregación de Esmirna (J. B. Lightfoot, Los Padres apostólicos. CLIE, 1990, 203).
Según los escritos patrísticos, él fue el máximo dirigente de aquella comunidad, es decir, quien ocupaba la responsabilidad pastoral. Esta información nos conduce a pensar, por asociación histórica, que además lógica, en la posibilidad de que también hubiera en la iglesia de Laodicea (en la fecha de redacción de El Apocalipsis –finales del siglo I–) un representante: obispo, pastor o anciano responsable, siendo el mensaje principalmente para él, y asumiendo, a la vez, el encargo de anunciarlo a los demás.
Implicaciones del líder en una iglesia tibia
La expresión «y escribe al ángel», según la interpretación aquí expuesta, ya nos sugiere abordar el tema «pastoral» como una de las causas desencadenantes del fracaso que la iglesia experimentaba en aquel momento histórico; considerando que si la congregación padece de tibieza espiritual, el pastor o cuerpo gobernante es el máximo responsable y, en consecuencia, el primero que debe tomar cartas en el asunto.
Desgraciadamente el problema en el liderazgo no era nada nuevo, pues ya se reflejaba en el antiguo pueblo de Israel: «Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus pastores las hicieron errar» (Jer. 50:6). Es fácilmente comprensible este panorama, puesto que la imagen que hoy ofrece la iglesia, en buena parte, es la imagen de sus propios líderes. Si éstos no caminan bien, el resultado consecuente será que la congregación –por efecto dominó– seguirá por el mismo camino.
Es sabido que los hermanos reconocidos en la iglesia son los que deben estar más alertas en cuanto a su responsabilidad eclesial; pues normalmente el líder es, sin duda, el blanco preferido por nuestro enemigo el Diablo, el que sufre más tentaciones, y por consiguiente, el más vulnerable a padecer la tibieza. No se debe ignorar, por tanto, las maquinaciones de Satanás, ya que sus dardos más nocivos son lanzados, sin piedad, hacia los máximos responsables de la comunidad.
Reparemos bien en esta cuestión. El pastor, anciano u obispo, debe ser consciente del estado espiritual de la comunidad que preside, y el primero en responder al mensaje de la Palabra, para que de esta forma, y no de otra, pueda comunicarlo a la congregación con mayor propiedad. Desde luego que la intención no es cargar todo el peso de la culpa sobre las espaldas de los dirigentes, cuando la Escritura advierte que «cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí», según Romanos 14:12. No podemos pensar que si el cuerpo gobernante no funciona, los demás miembros tienen justificante sobrado para desviarse del camino. Esto, en cualquier caso, es auto-engañarse y añadir insensatez a nuestro compromiso cristiano.
Dicho esto, no obstante es cierto que los líderes poseen gran responsabilidad delante de Dios acerca de las congregaciones que presiden; pues aquel que verdaderamente ha sido puesto por Dios, recibe una especial dotación pastoral de parte del Espíritu Santo, que así habrá de aplicarla en la iglesia como conviene.
Debemos recordar que al igual que en el antiguo pueblo escogido, la iglesia local también hoy comienza a fracasar primordialmente por causa de los pastores incompetentes que descuidan al rebaño. Es por este motivo por el cual Dios reprendió a los líderes de Israel: por su egoísmo y despreocupación hacia las ovejas, muchas de ellas desatendidas, desorientadas o enfermas… «¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos!… Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano» (Ez. 34:2,10).
El problema
La historia eclesiástica está marcada por el proceder de sus líderes, y pudiera ser, en el caso que estamos tratando, que el pastor de la iglesia en Laodicea comenzara a distanciarse del modelo bíblico. Podemos elucubrar al respecto, pero seguramente el poder asumido en el liderazgo, la jerarquía eclesiástica, o la autoridad mal entendida, empezaban a hacerse hueco en la comunidad de hermanos (el problema comienza a entreverse en los escritos de los llamados Padres Apostólicos). En esto, la recomendación bíblica es bien precisa: «Que reconozcáis (reconocimiento necesario) a los que trabajan (evidente servicio) entre (no por encima ni por debajo) vosotros» (1 Ts. 5:12). Luego, el líder habrá de tener la suficiente humildad como para, desde el reconocimiento necesario, no situarse por encima, sino sirviendo «entre»…
Con todo, la jerarquía eclesiástica, a partir del primer siglo, tuvo posteriores consecuencias nefastas. La Iglesia Antigua quiso guardar la unidad doctrinal (cosa en sí positiva), pero lamentablemente se olvidó de su Guardador; como cita el texto: «Olvidaron al Dios de su salvación» (Sal. 106:21).
Al igual que en la época de Jesús, también ocurre en nuestros días, cuando son demasiados los pastores que se aferran a una «tradición» formada a través de los años en la iglesia, la cual a veces se sitúa –en la práctica– sobre la autoridad de la Biblia, invalidando de esta forma su sagrado mensaje. Y así es como algunos, asidos tercamente a su posición eclesial, no se dan cuenta de que la «empresa» no es suya, de que no pueden monopolizarla a su arbitrio, creyendo que la obra de Dios es facultad exclusiva del propio hombre. Entendamos con buen criterio que la iglesia no es una entidad pastor-céntrica, sino cristo-céntrica.
Efectivamente, es en el ámbito del liderazgo donde se producen los desarreglos que afectarán más tarde a toda la congregación. Porque, precisamente, son los pastores tibios los que originan cristianos tibios. De tal forma parece encaminarse el consejo del texto bíblico: «Mirad por vosotros (primeramente), y por todo el rebaño (sin excepción)» (Hch. 20:28).
Causa cierta perplejidad saber que cada vez surgen más y más líderes en el mundo evangélico, pero a la vez también hay más falsificación; y lo grave es que buena parte de las iglesias no se da cuenta de ello. Entre tanto, las comunidades desorientadas sufren el pésimo servicio de pastores fraudulentos. Y si alguien se pregunta por la causa de este fraude, la analogía bíblica una vez más nos ofrece la respuesta: «Falsamente profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé» (Jer. 14:14). Es verdad, se hallan pastores que nunca fueron puestos por el Señor. Y la falsedad en el liderazgo se hace notar, cuando hoy apenas se percibe el «corazón de pastor» en los propios dirigentes; en todo caso contemplamos las «vestiduras».
Desde esta realidad nos unimos al pesar del profeta Zacarías: «El pueblo vaga como ovejas (descarriadas), y sufre porque no tiene pastor» (Zac. 10:2). Es realmente preocupante observar que para muchos líderes, en la práctica, Jesús es un simple símbolo, una asignatura para estudiar, un personaje evangélico de referencia, o un mito del pasado. Y quizá sea trágico tener que decir la verdad, pero éstos han cambiado la relación personal con Jesús por: su cargo en el despacho, las reuniones administrativas, los pasatiempos informáticos, el apego al teléfono móvil, y la apretada agenda con sus compañeros de ministerio.
A decir verdad, buena parte del pueblo cristiano está cansado de pastores falsos, que con suave lengua seducen el alma de las ovejas, pero en la práctica viven indiferentes ante sus necesidades reales. Éstos prestan más atención al entretenimiento dominical, que a las carencias espirituales de sus miembros; son administradores técnicos, pero no pastores. Tanto es así, que algunos se preocupan más por el santuario, que por su santidad; por el bienestar socio-eclesial, que por la vida espiritual. Probablemente aprecien más su ministerio pastoral que al mismo Jesús, y muestra de ello es la evidente carencia de amor que manifiestan hacia las personas que pastorean. Este cuadro descriptivo no debe sorprendernos, pues ya nos fue profetizado: «Se amontonarán (no son pocos) maestros conforme a sus propias concupiscencias (deseos egoístas)» (2 Ti. 4:3).
Quizá no tenemos claro cuáles son las prioridades en la obra del Señor, y en consecuencia hemos llegado a este grave estado de insensibilidad. Y es que algunos líderes se han olvidado de lo verdaderamente primordial: la adoración a Dios, la enseñanza bíblica, la conversión de un alma, la restauración de un hermano caído, el discipulado de un recién convertido, el confort espiritual de la comunidad, la disciplina en casos de pecado abierto… entre otras cuestiones de primer orden, que con el tiempo van perdiendo la importancia que poseen para la vida cristiana.
Ahora bien, es tal la decadencia que puede experimentar un líder, que a veces la «tibieza» le conduce a cerrar por entero su corazón a Dios, y así centrar su vida solamente en el cargo pastoral, o en la responsabilidad eclesial que ejerce, dejando de cumplir su función como mensajero del Señor. Tal como cita el texto de El Apocalipsis: Creen ser ricos, pero ante Dios «son pobres»; están convencidos de que ven, pero sin embargo «son ciegos»…
No debemos engañarnos, el problema existe hoy como existió entonces, y si hablamos de restauración y avivamiento espiritual en la iglesia, es necesario comenzar por las bases, y en primer lugar examinar nuestros valores pastorales: dónde hemos caído, y en qué situación nos hallamos hoy… Y después, se hace preciso revisar los principios bíblicos y espirituales de la comunidad: en qué lugar se encuentra la congregación, y qué debemos hacer, tanto para su crecimiento en la fe, como para su renovación espiritual.
Y así, muchos pastores, predicadores, o líderes reconocidos, son los ángeles que el Señor ha puesto en la iglesia, encargados de recibir y de comunicar, a su vez, el mensaje divino.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, no es ilógico pensar que la carta del Señor haya sido dirigida principalmente al líder, o líderes, de aquella particular congregación que se hallaba Laodicea.
LA PRESENTACIÓN DE JESUCRISTO
Una visión acertada del Señor de la Iglesia
«He aquí»
Es inevitable obtener una concepción clara y consistente de la Persona y la obra de Jesús; pero también es preciso poseer un discernimiento claro acerca de su «presencia real» en la comunidad, así como en la vida personal de cada creyente.
Si examinamos algunos círculos llamados evangélicos, sobre todo en aquellos más institucionalizados (y también en nuestra practica eclesial), podremos detectar que se ha ido adquiriendo una visión de la Persona y obra de Jesús bastante parcial y lejana; tal vez haciendo demasiado énfasis sobre el aspecto histórico Cristo, pero a la vez descuidando la imagen de su actual manifestación divina.
En contraste con este pensamiento, la Biblia afirma que Jesús es Dios eterno e infinito, está en medio de su Iglesia, habita en el corazón del creyente, y debido a su omnisciencia conoce perfectamente el estado espiritual de su pueblo. Por ello, el control que Jesucristo mantiene sobre su Iglesia es absoluto y además permanente.
Definitivamente, Jesucristo es Dios, y no sólo está a la «diestra del Padre» (He. 1:13), sino que es «uno con Él» (Jn. 10:30). ¿Alguien puede entenderlo? Seguramente que no… pero la verdad bíblica es una, y la comunión que la iglesia debe tener es «con el Padre, y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn. 1:3).
Así parece darlo a conocer el propio pasaje de El Apocalipsis. Jesús, en calidad de hombre, había muerto y resucitado unos 70 años antes de que el apóstol Juan tuviera la revelación. Y de tal forma, observamos que quien se aparece a Juan es el mismo Jesús, aunque en este caso expresando su divinidad, la cual trasciende el tiempo y el espacio de nuestra esfera terrenal. Y la idea que el texto intenta transmitir, es que Jesucristo está presente en su Iglesia.
El Señor Jesús prometió su presencia en la comunidad, por lo tanto no debemos ponerlo nosotros en duda: «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt. 18:20).
Bien, después de tanto tiempo, y posteriormente a su muerte, resurrección y glorificación, Jesús parece hallarse estrechamente vinculado a las comunidades cristianas, obrando activamente entre los creyentes; y lo hace como espectador y como agente activo, pues las constantes alusiones registradas en el libro de El Apocalipsis, apuntan no sólo hacia su divina presencia, sino también hacia su poderosa intervención en la iglesia local.
La presentación de su Persona y obra
Desde una sencilla lectura del texto bíblico, podemos recibir la sensación de que el Señor tiene que presentarse a la iglesia y así darse a conocer, porque al parecer ya era un perfecto desconocido para la misma iglesia. Por esta causa fue necesario que mostrara sus credenciales divinas, pues ciertamente sólo éstas podrían otorgar autoridad a sus palabras.
Tal como sucedió en la iglesia de Laodicea, prevemos hoy que, en la práctica, también Jesucristo sea el gran desconocido en buena parte de nuestro Cristianismo contemporáneo. Si realizáramos un análisis serio en algunas de nuestras congregaciones, sobre el conocimiento que existe acerca de la Persona y la perfecta obra de Jesús, enmarcado éste en su ejemplo y enseñanzas bíblicas, observaríamos una carencia de lo más evidente. No es de extrañar, pues, que actualmente muchas iglesias vayan tomando el relevo de la iglesia en Laodicea.
La veracidad de Dios
«El Amén»
Al parecer, el vocablo «amén» procede originalmente del idioma hebreo. La traducción que hace un reconocido autor cristiano, es la siguiente: «En su significado original esa palabra tenía la idea de criar, alimentar, cuidar, construir, edificar» (Ray Summers, Digno es el Cordero. CBP, 1977,168).
Siguiendo la pauta del concepto original, hallamos que aunque el término exprese la veracidad de las palabras de Jesús, no obstante entendemos que esta verdad no permanece estática, sino que es la verdad viva que produce fruto. Aceptar la verdad es tan sencillo como aceptar a Jesucristo, y en consecuencia recibir su acción benéfica en nuestras vidas. Él es la única Verdad capaz de iluminar nuestra mente, alimentar nuestro espíritu y confortar nuestro corazón. Por ello alcanzamos a distinguir que Jesús no es una verdad conceptual, sino como cita Isaías: «El Dios de la verdad» (Is. 65:16).
Unido a este pensamiento inicial, también podemos añadir el amén litúrgico que expresamos al terminar las oraciones. Contemplado desde nuestra práctica eclesial, el amén se configura como una expresión que indica la condición del que tiene la última palabra: lo definitivo, lo creíble. Podemos incluir el siguiente ejemplo: Cuando un hermano ora públicamente en la iglesia, y termina su oración, los demás dicen amén, y la oración finaliza; se han pronunciado las últimas palabras y ya está todo dicho, por lo que la congregación ofrece su aprobación con el amén (así sea). De conformidad con este sencillo ejemplo, podemos garantizar que Jesús es el que posee la última palabra, y en el caso de Laodicea, va a ofrecer en su mensaje la conclusión final de lo que ocurría en aquella iglesia.
Igualmente los creyentes pueden calificar o descalificar, decir amén a lo que acontece, o abstenerse de decirlo; pero el que tiene la última palabra es Jesús, porque Él mismo es el Amén, puesto que su fiel mensaje se fundamenta en Aquel que dijera un día: «Yo soy la Verdad» (Jn. 14:6). Por esta razón, todo lo que Él diga resulta certero y a la vez determinante, y no se puede de ningún modo discutir.
El amén, por lo visto, nunca representará la conclusión de lo que la comunidad cristiana dictamine, sino la palabra final de Cristo. Cualquier doctrina o conducta es válida y verdadera, en tanto quede sujeta a la Verdad del Señor de la iglesia.
La presencia permanente de Cristo
«El testigo fiel y verdadero»
El Señor Jesús va a dar testimonio del amén, esto es, el mensaje definitivo, cuyo contenido a la vez encierra la verdad de unos hechos que se sucedían en la iglesia de Laodicea, y que fueron analizados y también diagnosticados por el gran Médico divino.
A saber, si Jesucristo es testigo de la iglesia, es porque su atributo es la omnisciencia; y si su mensaje es verdadero, es porque Él representa la Verdad absoluta. Y, en esto, podemos pensar que si se digna a revelar la triste situación de su pueblo, no es precisamente porque éste lo merezca, sino porque la fidelidad de su Persona se manifiesta a través de su infinito amor.
Una vez más observamos la demostración patente de que Dios es fiel a su pacto, a su carácter benigno, a su Palabra, y a sus promesas. En contraposición con la falsedad e infidelidad de la propia iglesia, nuestro Señor es Fiel y Verdadero.
Cristo tiene la última palabra, por eso la Escritura dice que «sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso» (Ro. 3:4). Y es que por muy verdadera que sea la verdad del hombre, en comparación con la verdad de Dios es como si fuese mentira (verdad imperfecta y relativa); porque la verdad de Dios es absoluta, y así se mantiene firme y permanente.
Lo admirable de todo esto es que, por encima de la situación lamentable en la que se hallaba aquella congregación, Jesús permaneció fiel a sus principios. Él es amor, y por ello sigue amando profundamente a su iglesia, a pesar de la indiferencia que ésta pueda mostrar hacia su mensaje. Y en este caso, no tuvo por menos, en su misericordia, que avisarles del inminente peligro en el que se encontraban los laodicenses. Nuestro amado Señor hace todo lo posible para que su Iglesia funcione adecuadamente en este mundo, porque siendo su Cuerpo, no desea otra cosa que su bienestar espiritual. Ahora, indudablemente a la iglesia le concierne responder al llamamiento divino, de lo contrario habrá de sufrir las consecuencias.
Una enseñanza firme que podemos extraer, es que el creyente no puede mantenerse ignorante, porque de alguna forma la Palabra de Jesús alcanzará su corazón, advirtiéndole de las graves consecuencias si descuida el mensaje que ofrece la Persona de Cristo.
Prestemos especial atención a la exhortación de Jesús, pues de lo contrario, «¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?» (He. 2:3).
Jesucristo el Creador
«El principio de la creación de Dios»
En cuanto a la divinidad de Jesucristo, seguramente el presente texto bíblico pueda ofrecer cierta confusión. Pero, en ningún caso significa que Él haya sido creado, aunque algunas sectas pretendan afirmar lo contrario (como pensaban los «arrianos» en la antigüedad). No obstante, en el examen de los vocablos conseguimos descubrir el significado original. Si analizamos el término traducido por «principio», en griego «arkhé», observaremos claramente que éste posee dos acepciones principales:
1ª LA CAUSA: Jesús es el origen de todo lo creado, porque Él participó directamente en la Creación (es el Creador). El Universo como efecto tiene una causa, y es Jesucristo, debido precisamente a que Él lo creó. Y lo que se pretende resaltar aquí, no es otra cosa que el atributo divino de la omnipotencia; ratificando así lo comentado: que Jesús es hombre, cierto, pero no olvidemos que siempre fue Dios, y como tal interviene hoy en su pueblo.
2ª EL PRÍNCIPE O JEFE: Jesús es el Príncipe, el Jefe; por lo cual, si alguien manda en la iglesia, o posee autoridad alguna, no es el obispo, pastor o anciano, sino Él. Jesucristo es la única Autoridad de la Iglesia, y no existe nadie que ejerza autoridad por encima de su señorío. Por ser Dios, justamente, reclama su legítima autoridad divina.
Así cita el texto sagrado: «Él es la imagen del Dios invisible» (Col. 1:15). Esta definición nos lleva a pensar que a Jesús se le identifica como el Creador: atributo sublime. Por lo tanto, parece sensato aceptar su autoridad en cuanto al mensaje que a continuación va a transmitir a la Iglesia; pues debemos reconocer que quien mejor conoce el corazón de sus criaturas, evidentemente es el Creador. Y pensamos con lógica, porque si Jesús no fuera el Creador, no tendría derecho a juzgar la intención del corazón de ningún individuo: «Porque Jehová (solamente Él) escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos» (1 Cr. 28:9).
En conclusión, el Señor Jesús va a presentar, con todo el derecho, la condición de la iglesia, las causas de su fracaso, los síntomas de su enfermedad, el peligro de su actitud, la solución que se debe tomar, y las consecuencias que acarrea la desobediencia a su Palabra.
Un mensaje de urgencia
«Dice esto»
Los creyentes debemos tomar ejemplo de nuestro Señor, y si Él no cerró su boca (dice esto) ante el pecado evidente de su pueblo, ni hizo la vista gorda, como tampoco usó de indiferencia, ¿cómo podemos, entonces, callar nosotros ante el desdibujado paisaje eclesial que tenemos por delante?
El mensaje del Señor Jesús descubre la situación de una iglesia que estaba experimentando un grave declive espiritual. Y si tomamos ejemplo del Maestro, también al cristiano le corresponde presentar lo que Dios dice en su Palabra, comparando al mismo tiempo la situación real de nuestras comunidades con el mensaje de Cristo; pese a las consiguientes reacciones adversas de los miembros. Aunque todo ello hecho siempre con amor y comprensión («os aconsejo», dirá Jesús más adelante).
Además, resulta en vano predicar lo que la congregación quiere oír, para así quedar bien con todos. Si como predicadores buscamos agradar al Dios que nos ha confiado su Palabra, no deberíamos hacer tal cosa. En cambio, haremos bien en presentar la verdad bíblica con sentido de honor y abnegación; sin temor al «qué dirán». Es verdad, cada vez se hace más indispensable una voz profética que sea oída en la «iglesia de Laodicea» de nuestros tiempos.
La dramática situación de la iglesia
EL CONCEPTO DE IGLESIA
Puesto que el mensaje de El Apocalipsis fue dirigido a las iglesias, sólo podremos realizar una buena aplicación del pasaje que estamos considerando, si tenemos claro el significado del término iglesia y sus distintas connotaciones.
Cuando el Señor Jesús ordena al apóstol Juan que escriba a la iglesia, ¿cuál es el concepto de iglesia que tenemos en mente? Para que podamos llegar a comprender de forma adecuada este término, es necesario establecer cuatro principios distintos, y a la vez complementarios, de lo que significa «iglesia», con el fin de adquirir una visión más amplia y acertada sobre dicha palabra.
El término iglesia significa congregación o asamblea, y se deriva de la composición de dos vocablos griegos: «ek» (afuera de) y «kaleo» (llamar). Teniendo en cuenta estas referencias, podemos decir que la iglesia se define como una congregación: una reunión de personas convocadas (llamadas afuera). Nos permitimos aquí la libertad de dividir esta definición (congregación o asamblea llamada por Dios) entre Iglesia Antiguo-testamentaria, comenzando desde Adán y siguiendo con el pueblo de Israel, e Iglesia cristiana Neo-testamentaria (judíos y gentiles en un solo pueblo), a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Así, parece conveniente unir los dos conceptos para explicar el significado de la Iglesia, contemplada ésta como el único «pueblo de Dios» transitando a través de la historia de la Humanidad.
Antes de pasar a exponer los cuatro enfoques que contiene el término «iglesia», debemos tener presente que éstos siempre se desarrollan a partir de su concepción universal. El profesor Ridderbos destaca lo señalado, aplicando la misma exégesis que el apóstol Pablo realizó del concepto «iglesia» en el Nuevo Testamento: «Pablo confiere un marco universal a esta unidad corporativa del pueblo de Dios, no sólo considerando a los creyentes gentiles como parte de la simiente de Abraham, sino yendo más allá de Abraham, hasta llegar a Adán, a fin de calificar a Cristo como el segundo Adán y a la iglesia como el «nuevo hombre» (nueva humanidad), como la nueva creación» (Herman Ridderbos, El pensamiento del apóstol Pablo. Gran Rapids, Libros desafío, 2000, 512). Cierto que esta apreciación no es nueva, ya lo expresaba San Agustín en sus escritos: «Cuerpo de esta cabeza (Jesucristo) es la Iglesia universal, que comprende desde Abel hasta los últimos fieles de Cristo, que creerán en él al fin del mundo» (San Agustín, Nos hiciste Señor para ti. BAC, 1994, 131).
CUATRO ENFOQUES DISTINTOS Y COMPLEMENTARIOS
La verdadera Iglesia universal: invisible y eterna
La única y verdadera Iglesia de Dios, está compuesta por todas y cada una de las personas que forman parte del «pueblo escatológico», desde la primera a partir de la Creación, hasta el último hombre (varón y mujer) en la tierra que se convierta a Dios por la fe, teniendo como centro a la Persona y obra de Jesucristo (algunos miraron al futuro, y otros miramos al pasado).
En la mente y en los proyectos eternos de Dios, la Iglesia ya era una realidad presente; estableciéndose como un solo pueblo, esto es, la totalidad de personas elegidas, llamadas, salvadas y santificadas que, a lo largo de la historia de la Humanidad, han ido conformando la comunidad escatológica de Dios, que es la Iglesia invisible y eterna, escondida en Cristo Jesús y mezclada entre todos los seres humanos, de todas las épocas, naciones, razas y tribus… Se podría definir como la realidad espiritual perfecta en Dios, y no tan sólo la manifestación histórica, la cual siempre ha estado sujeta a confusión, errores, y cambios propios de la debilidad humana.
La Iglesia universal y comunidad visible
Este enfoque de iglesia constituye el conjunto de personas entregadas a Dios y salvadas por la sola fe, a partir de la creación del hombre, que por la providencia y dirección divina han formado una comunidad universal, visible e histórica. Una Iglesia única, pero a la vez multiforme, cuya actividad en el tiempo se ha visto sometida por los factores históricos, generacionales, políticos y culturales. Podríamos definirla como la «realidad histórica y visible» de la auténtica Iglesia del Dios viviente (los verdaderos convertidos), ubicada en el tiempo y en el espacio, y evidenciada en el proceso temporal del ser humano.
La Iglesia como movimiento histórico
Esta forma de existencia se entiende como el propio «proceso histórico» de la Iglesia. Desde Adán, pasando por el pueblo de Israel, y siguiendo por todo el desarrollo histórico del Cristianismo. No es la Iglesia concebida tanto como organismo, sino más bien como organización. Es el mismo movimiento histórico eclesial, evolutivo y religioso, que se ha desarrollado por los sistemas de referencia doctrinal, los cuales se han ido gestando y constituyendo a través de los siglos. En esta concepción de iglesia están incluidos tanto los creyentes auténticos como los nominales, los cuales también forman parte de dicho movimiento. El trigo y la cizaña crecen juntos, según Mateo 13:29. La Iglesia, desde este enfoque, se define por sus rasgos doctrinales que la identifica y la une como tal, avanzando siempre en busca del consenso doctrinal y la conformidad teológica, con independencia de la comunión espiritual y práctica.
Este proceso ha llevado en muchas ocasiones a la decadencia de la Iglesia, propia de la corrupción moral y espiritual de sus líderes, principalmente. Aunque, por otra parte, también se ha visto beneficiada por el impulso renovador de hombres y mujeres que, de manera valiente y esforzada, han intentado, en muchos momentos de la Historia, volver a las raíces de la santa Palabra de Dios.
La Iglesia como denominación: congregación e iglesia local
La Iglesia universal, aunque indivisible por su unidad espiritual, se divide en la práctica por denominaciones 3., debido sobre todo a distintos enfoques doctrinales y culturales. Estas comunidades, a la vez, se dividen y organizan según sus diferentes patrones de comprensión teológica, en iglesias o congregaciones locales, representando de tal forma a la Iglesia universal. Dicho concepto de iglesia está constituido por miembros realmente convertidos y por muchos otros que no lo son; cuestión que podemos apreciar en el Antiguo Testamento, respecto al pueblo de Israel, y también en buena parte de las comunidades cristianas del Nuevo Testamento.
3. En cierta medida las denominaciones (enfocadas desde su aspecto positivo) son una expresión de la libertad cristiana, en oposición a la uniformidad esclavizadora de las llamadas «sectas».
Teniendo presente estos cuatro enfoques mencionados, nos preguntamos ahora, ¿qué forma de iglesia incluye a la comunidad en Laodicea? Las cuatro formas que hemos visto se ajustarían, según parece, al modelo de iglesia que se recoge en Laodicea. Es iglesia perfecta, porque estaba constituida por personas salvadas, y Jesús les llama iglesia. Es visible, porque los miembros tenían una actividad eclesial evidente. Es histórica, porque la ubicamos en el tiempo y en el espacio de la Historia. Es iglesia local, porque estaban reunidos (creyentes e incrédulos) y organizados en una congregación.
Como ya venimos resaltando, lo más probable es que en la iglesia de Laodicea hubiera personas sin redimir; pero lo curioso de esto es que Jesús les sigue llamando iglesia. Esta realidad nos ayuda a considerar, con cierta argumentación, que el mensaje de Jesús –en el pasaje que estamos tratando– tiene aplicación tanto para el cristiano verdadero como para el que no lo es, que también forma parte de la iglesia (congregación) como colectivo organizado.
La conclusión, desde esta perspectiva, es eminentemente bíblica: «Conoce el Señor a los que son suyos» (2 Ti. 2:19).
LA RAÍZ DEL PROBLEMA
El conocimiento del Señor
«Yo conozco»
La expresión «yo conozco» no podemos pasarla por alto, dado que engañar a los hombres parece fácil, pero en ningún caso al Señor de la Iglesia. Él tiene un conocimiento pleno, tanto de la apariencia externa como de la realidad interna, y ningún detalle pasa inadvertido ante su presencia.
Comprendamos que el problema de cualquier iglesia se evidencia sólo cuando confrontamos el estado espiritual de la comunidad, a la luz del conocimiento de Cristo. De no ser así, el pecado permanecería escondido, y por ende la propia comunidad con el tiempo se vería gravemente afectada.
Sería difícil llegar a imaginar cuánta corrupción encubierta hay dentro de no pocas iglesias. Y si lo que está escondido no sale a luz, es entonces comprensible que, como puedan afirmar algunos, no haya ningún problema… Pero, verdad es, que cuando la luz de Cristo se hace manifiesta, ésta ilumina los rincones más oscuros de imperfección que pueda hallarse en cualquier congregación. Así lo hizo notar el salmista: «La exposición de tus palabras alumbra» (Sal. 119:130).
Por esta causa, la primera recomendación práctica que hay que seguir es: no ignorar el pecado, ni mucho menos intentar encubrirlo, mirando hacia otro lado como si nada sucediese. Y a continuación se corresponde analizar la situación actual de la congregación, en todas y cada una de sus áreas, enfrentándola a la Revelación de Cristo: la Palabra de Dios. Por ello debemos pensar que si el Señor conoce, también nosotros estamos llamados a conocer, esto es, a examinar nuestros caminos a la luz del perfecto paisaje bíblico, comprobando si éstos son agradables a los ojos de Dios.
Como creyentes en Cristo advertimos que el Señor Jesús está presente en cada instante de nuestra vida, además de estarlo en nuestra congregación. Y Él conoce perfectamente, no sólo las apariencias, sino también las motivaciones más profundas de nuestro ser. Con esta convicción sobre la presencia de Dios, el salmista pudo expresar: «Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres» (Sal. 11:4). Adentrémonos, pues, en el mundo interior de nuestro ser, para distinguir nuestras verdaderas intenciones, y sigamos así las recomendaciones del apóstol Pablo: «Si, pues, nos examinásemos a nosotros tros mismos, no seríamos juzgados» (1 Co. 11:31).
Las obras de la iglesia
«Tus obras»
Una mención importante que destacamos de la citada iglesia, es que realizaba obras. Ahora bien, ¿qué tipo de obras eran éstas? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Probablemente realizaban cultos dominicales, reuniones de oración, comidas de comunión fraternal… entre otras actividades. No obstante, si prestamos buena atención, observaremos que el pasaje no indica que éstas fueran buenas o malas: eran simplemente obras. Y la omisión que hace el texto sobre el aspecto externo de las obras, nos ilumina, de forma natural, para comprender que la iglesia puede gozar hoy de muchas y diversas actividades eclesiales, pero seguro estamos de que para el Señor lo que realmente importa es el corazón de quienes las realizan.
En el antiguo Israel, el espectáculo pareció ser similar, hasta el punto que el mismo Señor les tuvo que recriminar: «Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas» (Is. 1:14).
Podemos contemplar a lo largo de la Escritura, que el buen funcionamiento en la vida cristiana no reside tanto en la acción, sino más bien en la actitud; no en la manifestación visible de lo que hacemos, sino en el carácter interno que nos motiva a la acción, y que representa, en sí, la naturaleza misma de nuestro obrar. De igual manera, sucede que muchas congregaciones, guiadas por una errónea concepción religiosa, se centran demasiado en la actividad, cuando tenemos por cierto que lo que realmente debe importar son las personas. Además, como parece indicar el texto de EL Apocalipsis, existían miembros que estaban muy ocupados en el ministerio, pero que a la vez se habían olvidado del Señor del ministerio. Y podían trabajar para Cristo, sí, pero habían descuidado su Persona. Seguramente querían hacer la obra del Señor, pero ignoraron que el Señor, en definitiva, es el que hace la obra.
La exhortación en palabras de Jesucristo es categórica: «Separados de mí, nada podéis hacer» (Jn. 15:5). Alejados de Cristo… podemos hacer muchas cosas, por supuesto, pero nada que produzca fruto aceptable a sus ojos.
Notemos bien que las muchas actividades que una iglesia pueda desarrollar, no es la señal definitiva de que ésta funcione correctamente. Por ello, las obras siempre habrán de resultar la expresión visible de una realidad interna, que asimismo debe unirse estrechamente a la «acción poderosa» del Espíritu, la cual es determinante para el buen resultado de la labor realizada.
Igualmente como ocurrió en la iglesia de Laodicea, hoy se hallan personas que, desde la extrema visión del «hacer», se encuentran atadas a una esclavitud religiosa que no les permite disfrutar de la verdadera libertad en Cristo; y por si fuera poco, su cándida ingenuidad les conduce a pensar que están haciendo lo correcto delante del Señor (para algunos la vida cristiana se limita solamente a cumplir con las obligaciones eclesiales). Otros, de forma equivalente, están satisfechos en su «ego» personal, y lo único que buscan es alimentar su orgullo religioso, emulando así al convencido fariseo: «Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano» (Lc. 18:12).
Es verdad, la iglesia de Laodicea podría haber sido muy activa, eclesialmente hablando, pero había un distintivo que la caracterizaba, y que no se encontraba necesariamente en las propias obras, sino en todo caso en el corazón mismo de las personas; y principalmente entre los líderes, como ya hemos apuntado anteriormente. Y este distintivo, como bien señala el pasaje bíblico, era la tibieza espiritual, la cual consideraremos más adelante.
Encontramos, pues, que la iglesia de Laodicea era muy dinámica; y tal vez pudiera haber incurrido en el denominado activismo, olvidando así lo más importante: la relación personal con Dios. Y así es como la situación que se daba en esta iglesia, encamina nuestro sentido común, para enseñarnos que el «activismo religioso» sólo consigue inutilizar –espiritualmente– al individuo; y éste, a la vez, se ve arrastrado por una idea equivocada del verdadero Cristianismo. La enseñanza se hace mucho más notoria en palabras del mismo Señor: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada» (Lc. 10:41).
Tal vez no somos realmente conscientes de la presencia de Cristo, pues de lo contrario muchas de las actividades que se realizan en la iglesia no mostrarían la insipidez que se percibe; se observaría el fondo de la vida espiritual, y no tan sólo la forma litúrgica; se experimentaría la vida de Cristo, y no un acto meramente ritual (por mucho que se revista de emoción, o aparente espiritualidad). Caminando en esta dirección, debemos tener presente que las obras no son el fin, sino el efecto; no el propósito, sino la evidencia; no el motivo, sino el resultado. Cristo debe ser el propósito, el medio y la finalidad, no las obras.
Reflexionemos detenidamente acerca de esta enseñanza. Porque si Dios no interviene en la iglesia, si Cristo no preside y dirige los cultos, si el Espíritu Santo no ejerce su acción poderosa, todo «lo eclesial» pierde su verdadero significado.
Sería necesario tomar cada vez más conciencia de que la verdadera prioridad consiste en conservar la relación con Dios (individual y colectiva); y lo demás es, a todos los efectos, la consecuencia natural que se deriva de esta unión espiritual. El escritor Francis Schaeffer, refuerza esta idea haciendo una sencilla pero práctica sugerencia: «Eso es algo que debe buscarse consciente y constantemente. El individuo, y luego el grupo, tienen que pedirle a Cristo, conscientemente, su ayuda; buscar conscientemente la guía del Espíritu Santo, no ya de forma teórica, sino en la realidad práctica, y entender conscientemente que toda relación ha de ser primero hacia Dios, antes que tenga sentido como relación entre los hombres» (Francis A. Schaeffer. La Iglesia al final del siglo XX. EEE, 1973, 76). Así es, por más que se intente demostrar lo contrario, la vida cristiana carece de sentido si no existe una verdadera relación entre Dios y el creyente, y entre Dios y la iglesia local.
No nos queda más remedio que revisar nuestro recorrido cristiano, sometiendo todas las actividades que realicemos bajo el escrutinio de la Revelación divina; y tal vez no para cambiar las formas externas, sino más bien para disponer nuestro corazón de forma correcta, en relación con todas las obras que podamos realizar.
Énfasis en la persona
«Que ni eres frío o caliente»
«Que ni eres», es una expresión que indica «persona», no acción, ni mucho menos cosa. Efectivamente, el fruto lo determina la raíz del árbol, y no al revés. Resultaría paradójico encontrar higos en un peral, escuchar a un gato ladrar, o ver a un pez andando por la montaña. De esta manera la naturaleza nos proporciona la enseñanza: lo que hacemos tiene que ser determinado por lo que somos.
Con demasiada frecuencia el cristiano se inclina a cambiar aquello que ve, a modificar las estructuras, y a arreglar tan sólo la fachada; cuando en realidad ignora que el pecado reside en el corazón, y no tanto en las circunstancias. Cambiar el corazón de las personas es lo más importante, y eso sólo lo puede hacer Cristo, a través de su Santo Espíritu.
Siendo incuestionable el valor de las obras, seamos prudentes, porque con mucha facilidad podemos invertir las prioridades. Y si bien estas obras pueden ser expuestas de forma muy ordenada y correcta, observamos que la reprensión de Cristo se centra más bien en las motivaciones esenciales de las propias personas. La reconvención es siempre para la iglesia: el grupo organizado de cristianos. Aunque, por supuesto, el mensaje es para cada miembro en particular, como se aprecia en el versículo 20: «si alguno».
Razonando sobre dicha cuestión, nos apercibimos de que algunas personas poseen una capacidad de actuación visible, que muchas veces no se corresponde con la realidad. Y esto nos lleva a pensar que, como dice el refrán, «no es oro todo lo que reluce». En esta misma línea, también discurre muy acertadamente el autor mencionado anteriormente: «Solemos ser muy malos conocedores de las personas porque no vamos más allá de captar la personalidad superficial del otro, esto es, lo que dice, cómo se comporta, qué posición tiene, cómo va vestido: en resumen, observamos al personaje, la máscara que nos muestra; no la penetramos ni se la quitamos para ver qué persona hay detrás» (Francis A. Schaeffer. O. P. citada. p. 66). Bien podemos deducir que la vida cristiana es genuina desde nuestro mundo interno, y no tanto desde el ceremonial externo. Así lo hace notar, en su razonable lógica, el príncipe italiano Nicolás Maquiavelo: «Todos ven lo que tú aparentas, pocos advierten lo que tú eres».
Como ya hemos mencionado, «que ni eres» alude siempre a la condición interna de la persona, no a su actuación religiosa, ni mucho menos a su posición eclesial. Recordemos, por tanto, que Dios valora sobre todo la «persona», y no tan solamente lo que «hace».
Traemos a nuestra mente el mandamiento bíblico por excelencia: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento» (Mt. 22:37,38). Si leemos entre líneas, notaremos que este versículo no prescribe las «obras» como mandato. Y el motivo parece concordar con el espíritu bíblico, aceptando así que todas las actividades deben ser condicionadas por nuestro amor a Dios. De otra forma no serían válidas.
Por cuestión de orden en la redacción, los términos «frío» y «caliente» los examinaremos posteriormente.
El deseo del Señor
«Ojalá fueses frío o caliente»
El término «ojalá» recoge de forma breve, y a modo de exclamación, el profundo sentir del Señor, así como el expreso deseo de bendición y bienestar espiritual para con su pueblo.
Siguen resonando las palabras de Jesús en nuestra mente: «¡Cuántas veces (no pocas) quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! (rechazo voluntario)» (Mt. 23:37).
Debemos admitir que si la voluntad de Dios es nuestra salud espiritual, estamos seguros también de que Él hace todo lo posible para que su Iglesia viva en verdadera plenitud. Pero, al mismo tiempo, observamos el maravilloso y no menos sorprendente detalle: Jesucristo no obliga, sino que expresa su deseo, su voluntad; y con este anhelo pone en manos del hombre la respuesta. Y en esta libertad ofrecida por Jesús, cada cristiano en particular decide su propio destino: frío, caliente… o ser vomitado.
«Ojalá», es el suspiro que se desprende del corazón paternal de Dios, al ver a su iglesia sumergida en el agua tibia. Sin duda Jesucristo se preocupa por su pueblo, y le ofrece constantemente su ayuda y amparo. Por lo demás, si el Señor no interviene hoy en su Iglesia, es porque con nuestra tibieza nos alejamos de su presencia, y por consiguiente le cerramos la puerta; y Él, debido a su benevolencia, nos respeta (y no quisiste).
En este mismo pensamiento, el deseo de Jesús se manifiesta a través de la declaración bíblica: «El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente» (Stg. 4:5).
LA TIBIEZA ESPIRITUAL
Si tuviéramos que hacer un diagnóstico médico que determinara el estado de salud actual de nuestra congregación, ¿cuál sería éste?: 1º goza de salud impecable, 2º tiene frecuentes dolencias, 3º está gravemente enferma, 4º parece estar muerta.
Reflexionando sobre el concepto de «tibieza», podemos advertir que la iglesia de Laodicea no tenía vida, pero tampoco estaba muerta. El ejemplo se asemeja a los animales sumidos en un gran letargo, que aunque aparentemente están muertos, sabemos que por su condición física de hibernación, todavía siguen vivos. De igual forma podemos observar que la tibieza de Laodicea residía en su interior, en el corazón de sus miembros. Y si bien era una iglesia viva, porque albergaba creyentes nacidos de nuevo, el relato de El Apocalipsis nos muestra que al igual que algunos animales, se encontraban inmersos en un prolongado estado de letargo espiritual.
«Pero por cuanto eres tibio»
Hemos destacado que Jesucristo habla al corazón de las personas, y no cuestiona la manera de realizar el culto en la iglesia. Por ello, notamos que a través de la Historia, cada comunidad local ha tenido y tiene su forma particular de realizar los cultos y demás actividades. Y todo es conveniente, en tanto el espíritu y las motivaciones se ajusten a los seguros principios bíblicos, que a fin de cuentas son los que determinarán la efectividad de las obras, y la buena marcha de la comunidad.
Por desgracia seguimos sin aprender la lección, y somos nosotros los que acentuamos demasiado las «formas» externas de los actos cúlticos. Y por si esto fuera poco, criticamos a aquellos que no lo hacen como nosotros. Sin embargo, si nos fijamos bien en las palabras de Jesús, notaremos que frecuentemente apela a la conciencia misma, no tanto a los procedimientos eclesiales, que aunque no dejan de ser importantes, adquieren un marcado carácter secundario.
Dicho esto, nos preguntamos, ¿por qué una tradición del pasado debe seguir conservándose de generación en generación, cuando la Biblia no contempla radicalmente las formas de realizar el culto? ¿Qué sentido tienen, pues, y qué aportan para la renovación y edificación de la iglesia? Pensemos que las formas varían con el tiempo, y éstas se adecuan a las circunstancias del momento histórico y cultural en el que se vive. En cambio, la raíz, el fondo, la condición interna y el fundamento que rige el espíritu bíblico, son invariables, y como tales deben permanecer siendo pilares de cada iglesia.
Con esta forma de proceder, se incurre fácilmente en la postura de los escribas y fariseos de la época de Jesús, que centraban su atención en los minuciosos aspectos externos de la Ley, pero olvidaban lo fundamental: el amor, la misericordia, la generosidad, la bondad… La hiperbólica ilustración de Jesús es más que aleccionadora: «¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!» (Mt. 23:24).
No hay lugar para las dudas, la tibieza espiritual es la mayor lacra desarrollada en nuestros círculos llamados evangélicos. Es una de las formas de apostasía más sutiles que acompaña a nuestro tan extendido cristianismo. Como tal, va realizando lentamente su labor corrupta, destruyendo las comunidades locales, sin que apenas podamos apercibirnos de ello. Jesús ya advirtió del peligro a su iglesia: «Te vomitaré».
IDENTIFICANDO LA TIBIEZA
Comprendamos bien el proceso. La iglesia de Laodicea había avanzado en el tiempo (final del siglo I), hasta que las nuevas generaciones de creyentes pasaron a formar parte de la vida eclesial, influenciadas éstas por el contexto que examinamos en un principio: de prosperidad económica, autonomía política y bienestar social.
A saber, este condicionamiento materialista del que hablamos, ha tenido siempre su efecto negativo, y sirve para muy poco, en todo caso para aturdir nuestra alma y embotar nuestros cinco sentidos. Desde esta oscuridad espiritual, algunos podrían declarar, tal vez de forma inconsciente: –Si lo tenemos todo, ¿qué necesidad tenemos de Dios? Conformémonos, entonces, con el hecho de asistir a los cultos dominicales, y a lo sumo involucrarnos en las actividades eclesiales cual mero acto socio-religioso. Desde luego que si incluimos esta dinámica en nuestra vida eclesial, tengamos por seguro que lo único que lograremos será fomentar a lo sumo un cristianismo de tipo socio-cultural, que por sí solo en realidad se distancia de la Persona de Cristo y de la acción de su Espíritu.
La iglesia, fundamentalmente, es una entidad espiritual (un organismo viviente), y debe funcionar como tal. Sin embargo, con la tibieza se puede llegar a convertir en una entidad de carácter social y religioso, llena de actividades eclesiales, pero a la vez privada del poder de Dios.
Es importante destacar que la congregación, sin la presencia vital de Dios, se va rindiendo a una rutina vacía, llena de sin-sentido; adopta las costumbres propias de su ambiente, y de este modo se sume en un estado de permanente somnolencia. En consecuencia, la iglesia va perdiendo la visión espiritual, incluso acerca de las cuestiones más básicas: la adoración verdadera, la evangelización eficaz, la predicación con poder, la comunión fraternal motivada por el amor de Dios, el estudio serio de las doctrinas bíblicas, o la meditación devocional de la Palabra Sagrada. Y lo más grave o derivado de todo ello, es que Jesús ha quedado fuera de la vida congregacional, como también ocurrió en Laodicea.
No nos llamemos a engaño, porque se puede conseguir una iglesia activa y de apariencia saludable, que goce de altos recursos económicos y de las tecnologías más avanzadas, pero que a la verdad sufra de una grave e invisible enfermedad: la tibieza.
El mismo Señor recriminó a su pueblo con firmeza: «Misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos» (Os. 6:6). La conclusión cae por su propio peso: las actividades eclesiales, por muy correctas que se muestren, no son demostración suficiente de que una iglesia esté cumpliendo con la voluntad divina; puesto que, si todas estas acciones son motivadas por un «espíritu tibio», lo único que provocará será un deterioro en la vida espiritual de sus miembros.
«Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado» (Is. 29:13).
¿En qué consiste la tibieza?
Podríamos señalar que la tibieza espiritual se corresponde con una actitud egocéntrica; una cristianizada forma de ser que no concuerda con el espíritu bíblico; o una disposición del corazón que corrompe la genuina espiritualidad del creyente. Y ésta parece manifestarse de diversas maneras, como por ejemplo: decimos que amamos a nuestro prójimo… pero nuestro corazón apenas se conmueve ante su desgracia. Elevamos nuestras oraciones a Dios… sin embargo éstas parecen carecer de sincera motivación. Cantamos incansablemente alabanzas al Señor… aunque tenemos escasa conciencia de lo que decimos. Formamos parte de un cuerpo… pero vivimos indiferentes los unos de los otros. Somos la iglesia: la comunidad de Cristo… pero al tiempo descuidamos la comunión fraternal. Podemos incluso escuchar la Palabra de Dios… pero no estar dispuestos a obedecerla. Andamos cerca de las normas eclesiales… cuando en realidad nos mantenemos lejos de Dios.
Reflexionemos sobre dicha enfermedad. El cristiano espiritualmente tibio es nacido de nuevo, sin embargo no experimenta crecimiento interior; es regenerado por el Espíritu Santo, pero no da evidencias de ello; y puede tener ministerio eclesial, pero no vivir como ministro de Jesucristo. Nos preguntamos, naturalmente: ¿es cristiano quien de tal forma vive, o realmente nunca lo fue? Podemos llegar a pensar, y con bastante razón, que la comunidad de Laodicea estaba formada por una mayoría de «cristianos» que no habían recibido todavía la Salvación. No resulta sorprendente, ya que el mismo Señor así lo expresó con anterioridad: «Porque muchos son llamados, más pocos escogidos» (Mt. 20:16).
Por otra parte, la tibieza también suele manifestarse cuando la comunidad se aleja de las enseñanzas más básicas de la Escritura. Se puede observar que en algunas congregaciones o círculos cristianos, ya no se habla apenas de la muerte de Jesús, de sus padecimientos, de su resurrección, del retorno de nuestro Señor en gloria; y si se hace, es a modo de credo, esto es, como una fórmula aprendida que resuena en la mente de muchos, a manera de canción repetitiva.
Si reconocemos que la frialdad espiritual se ha apoderado del corazón de muchas iglesias, no nos extrañe entonces que ya no se hable del pecado, o del Juicio final; y es que la hiper-tolerancia ha desembocado en la permisividad más extrema y pecaminosa, consiguiendo alejar al cristiano del auténtico mensaje de Cristo.
Si nos preguntáramos, por qué la tibieza espiritual reina en el ambiente, seguramente nuestra respuesta sería proporcional a la valoración que hagamos de la vida cristiana. Y para conocer la respuesta, sería aconsejable revisar nuestra escala de valores, e identificar si nuestro grado de entrega a Cristo es del todo completo. De no ser así, estaremos atentando contra la exigencia de Jesús: «Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo» (Lc. 14:33). Observemos que la entrega y disposición que Dios pide de nosotros, ha de ser completa, sin reserva alguna. La entrega no ha de ser sólo de una buena parte, sino de todo lo que soy y lo que tengo, que debe ser puesto a disposición del Señor para llevar a cabo sus planes en este mundo.
Reconociendo humildemente este importante asunto, podemos afirmar que a veces son nuestras decisiones egoístas las que van desplazando a Jesús poco a poco de la congregación, hasta el punto de encontrarnos en la triste situación de Laodicea.
Comprobemos si la actividad poderosa de Jesús reside en el seno cualquier iglesia local, pues su manifestación debe hacerse claramente notoria, dado que el fruto del Espíritu es el efecto de la presencia de Dios en nosotros, transformada en amor, gozo, paz… como hace constar Gálatas 5:22.
No obstante, aunque podamos percibir expresiones de aparente espiritualidad en el cristiano tibio, éstas bien pueden ser revestidas de hipocresía. De la misma forma una marcada línea de hipocresía era trazada por aquellos personajes tan característicos de la época de Jesús: los escribas y fariseos. Ellos habían sido por largo tiempo los intérpretes de la Ley; aunque, lamentablemente, habían hecho una separación entre lo externo (la letra), de lo interno (el espíritu, lo que subyace a la letra). Recordemos lo estrictos que eran a la hora de cumplir las normas legales; pero a pesar de ese desmesurado énfasis legal, se habían olvidado de lo más esencial, de lo que no se ve pero se nota, que es: el amor, la justicia, la misericordia… En este caso, su tibieza, convertida en ceguera espiritual, no les permitía ver los asuntos internos: los del corazón.
Las palabras de Jesús hacia los religiosos de su época fueron más que rotundas: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio!» (Mt. 23:25,26). ¡Qué imagen más gráfica!: un vaso, un plato, y un fariseo lavando sólo la parte de fuera. Y continúa Jesús en su ilustrativa comparación, diciéndoles: «Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia» (Mt. 23:27). Es verdad, la contundente frase del Señor puede ser ciertamente lapidaria, pero la enseñanza que surge de este cuadro farisaico, es claramente aplicable a no pocas iglesias llamadas cristianas de nuestro panorama evangélico mundial.
Llegados a este punto, es necesario adquirir una adecuada comprensión de todo lo mencionado, para llegar a entender que: asistir a las reuniones eclesiales, cantar alabanzas, leer la Biblia, orar, ofrendar, cumplir con el ministerio… realizado como un acto meramente externo, como una función mecánica carente de toda motivación sincera, generosa y llena de amor, es sucumbir en cualquier caso a la tibieza espiritual.
Las señales de un cristiano tibio
Tendríamos que esforzarnos por explicar lo que denominamos tibieza espiritual, y posiblemente ésta no tenga una clara definición. A pesar de ello, seguramente podremos formarnos una imagen bastante acertada, si analizamos detalladamente los síntomas de la iglesia en Laodicea.
En las reflexiones siguientes lograremos apreciar que los síntomas que identifican a un cristiano tibio, pueden contener diversas expresiones. Por ejemplo, afirmamos que el Señor nos provee para nuestras necesidades, en cambio vivimos siempre quejándonos por lo que nos falta. Decimos que somos peregrinos en este mundo, camino a la ciudad eterna, cuando en realidad nuestros valores están aferrados a esta vida pasajera, y nuestros bienes materiales son demasiado apreciados como para despojarnos de ellos; atesoramos para este mundo, y entre tanto, nuestra cuenta bancaria en el Cielo sigue vacía. Además, creemos firmemente en la Segunda Venida, pero actuamos como si Cristo no fuera a regresar nunca. Asimismo, estamos convencidos de que el Evangelio es para la salvación del mundo, pero no nos molestamos en comunicarlo a nadie. En esto, podemos incluso predicar muy bien acerca de la paz, y a la vez tener nuestra alma llena de turbación. Tal vez disertamos con verdadera destreza sobre la misericordia y el amor, pero al mismo tiempo nuestro corazón permanece insensible ante las necesidades ajenas.
Y así podríamos seguir incluyendo innumerables contradicciones que no se hallan muy lejos de cada uno de nosotros, porque la tibieza, por desgracia, se transmite de corazón a corazón, cual mortífero «virus».
Si evaluamos las diferencias esenciales entre el cristiano tibio y el cristiano fiel –en tanto que «siervo inútil» (Lc. 17:10)–, podremos distinguir que:
– El 1º conoce la Escritura. El 2º conoce al Dios de la Escritura.
– El 1º adora el estudio bíblico. El 2º adora a Dios en espíritu y en verdad.
– El 1º cuestiona la Escritura. El 2º confía en ella.
– El 1º intenta definir a Dios. El 2º intenta comprenderlo.
– El 1º tiene muchos argumentos para demostrar la fe. El 2º tiene fe.
– El 1º memoriza la Biblia. El 2º intenta cumplirla.
– El 1º está satisfecho con la erudición bíblica. El 2º se regocija en las pruebas.
– El 1º busca la vocación. El 2º busca la santidad.
– El 1º tiene vida religiosa. El 2º posee vida espiritual.
– El 1º anhela el poder eclesial. El 2º busca la verdad bíblica.
– El 1º recibe el reconocimiento. El 2º practica el servicio.
Como podemos contemplar, la diferencia se hace notar. Y si bien el primer apartado no deja de ser correcto, siempre resulta susceptible de tibieza. En cambio, el segundo apartado mantiene, en la orientación adecuada, el equilibrio del espíritu bíblico.
Saquemos conclusiones, porque el cristiano se puede hallar definido espiritualmente en uno de estos dos bandos. Aunque, por supuesto, siempre existirá esa lucha de titanes, entre el nuevo y el viejo hombre, que intentarán dominar las motivaciones más profundas de nuestro corazón. A pesar de todo, nuestra decisión habrá de ser clara y determinante: frío o caliente, pero nunca tibio.
No deberíamos de eludir nuestra responsabilidad ante la difícil situación eclesial en la que tal vez nos encontremos, puesto que la tibieza espiritual es la enfermedad más extendida en nuestro siglo, y haríamos bien en prevenirnos de ella, ya que es de fácil contagio. Pensemos que tanto lo bueno como lo malo se transmite: «Un poco de levadura leuda toda la masa» (Gá. 5:9). Y así, el conjunto de cristianos infectados por la tibieza, llegan a formar una congregación tibia, semejante a Laodicea.
En el momento antes de su arresto, Jesús aconsejó a sus discípulos algo que deberíamos de tener siempre en mente: «Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil» (Mt. 26:41). La declaración del Maestro es más que certera. Hemos de reconocer que a causa de nuestra debilidad, somos claramente vulnerables a padecer la tibieza; por ello debemos estar siempre alertas y guardarnos de tal amenaza.
No descuidemos tampoco la realidad de que el gran promotor de la tibieza espiritual es Satanás, el cual no se manifiesta de una forma evidente, sino que busca camuflarse en la tibieza como método más efectivo para derribar nuestra fe. Él mismo se pasea por la congregación, tomando en sus brazos a los «bebés espirituales», de modo que los acaricia suavemente, los mece y les canta dulces canciones de cuna, para que poco a poco y sin que apenas se den cuenta, vayan experimentando la somnolencia, hasta que al final caen en un profundo sueño, del cual es difícil despertar.
Sucede que la tibieza espiritual está invadiendo nuestras personas, nuestras iglesias, y también nuestros hogares. Hoy es el programa favorito de la televisión el que suplanta a la oración y meditación de la Palabra; la comida tiene prioridad sobre el alimento espiritual; nuestra indumentaria es más importante que la comunión fraternal; y la amistad del mundo precede a nuestra relación con Dios… Así vamos cambiando las preferencias, y adaptando nuestra vida cristiana a los esquemas de esta sociedad.
Resulta curioso observar de qué manera muchos cristianos admiran a esos mártires de los primeros siglos que dieron su vida por Cristo, pero en cambio, hoy día no movemos ni un dedo para que la gente se salve: la comodidad, la vergüenza y el orgullo propio, logran paralizar nuestro ánimo, provocando la desidia espiritual, hasta lograr endurecer por completo nuestro corazón.
Hoy existe un grave problema, y no son las religiones paganas, sino el paganismo cristiano; no las sectas destructivas, sino el cristianismo tibio; no el ateísmo práctico, sino la religión teórica.
Lo que hoy necesitamos, con máxima urgencia, son esforzados guerreros de la fe; cristianos valientes que se despidan de la inercia religiosa más absurda, y emerjan de la tibieza en la que muchos puedan estar inmersos.
En definitiva, la tibieza es vivir un cristianismo sin Cristo, y por desgracia ésta arrastra a no pocos cristianos hacia la sinrazón de una vida ciertamente vacía e intrascendente.
Que nuestra oración sea: ¡Señor, líbranos de la tibieza!
Mejor el cristiano frío
«Y no frío»
La recriminación hecha por Jesús, «por cuanto no eres frío», lleva el sentido de congelado, es decir, que se enfríe completamente (en cuanto a sus funciones cristianas se refiere). Es cierto, mejor le sería al creyente tibio irse al mundo, y no que el mundo entrara dentro de la iglesia por medio de él; porque, naturalmente, sería más difícil detectar el pecado; y lo más peligroso de todo es que lograría infectar a los demás miembros. Hacemos bien en no descuidar la enseñanza, puesto que la tibieza también se viste de ropaje religioso, y poco a poco, y de manera sutil, va contaminando toda la congregación.
Antes que tibio, mejor ser frío. Y esto se explicaría de la siguiente forma:
1º Mejor que el cristiano tibio no diga ni siquiera que es cristiano, para no manchar así el Evangelio de Cristo, ni ofrecer una imagen nefasta de la comunidad adonde asiste. El testimonio de un cristiano tibio crea confusión, deja en mal lugar a la Iglesia, y también al Señor; afrenta contra el «santificado sea tu nombre» expresado en el Padrenuestro, puesto que con su tibieza ensucia la buena reputación de Dios.
2º Porque siempre hay esperanza para un cristiano que se ha ido al mundo y que ha conectado con las miserias de Satanás de una forma directa. Pues de esta manera, existe la posibilidad de que vuelva al Señor sinceramente arrepentido. Por el contrario, el tibio cree que todo va bien, que no hay ningún problema, y por lo tanto en su inconsciencia se hace más difícil convencerle de la verdad.
La conclusión se hace patente: Los cristianos calientes (consagrados) son útiles para el Señor. Los fríos aún tienen esperanza de serlo. Pero los tibios son inservibles para cualquier cosa, y en apariencia no necesitan nada, porque creen tenerlo todo. Por ello su autosuficiencia religiosa les lleva a vivir independientes de Dios. Y esta soberbia manifiesta, casi siempre va unida a una auto-justificación de carácter meritoria, que al tiempo les llena de presunción y les separa irremediablemente de la gracia divina.
Mejor el cristiano caliente
«Ni caliente»
El término «caliente» lleva el sentido de vida interior. Valga el siguiente ejemplo a modo de enseñanza: Nuestra vida biológica se puede demostrar a través de la temperatura corporal (37ºC), siendo señal de que mantenemos nuestra salud en perfecto equilibrio. Resultaría extraño tomar la temperatura corporal a una persona extremadamente activa, y que el termómetro señalara 10 grados (la muerte es segura). Evidentemente esto resulta chocante e incomprensible. Pues bien, es lo que al parecer está ocurriendo hoy. Por eso buena parte de nuestra iglesia contemporánea ofrece un mensaje contradictorio: aparentemente tiene vida, pero su temperatura interna indica un estado de muerte. La ilustración siempre es didáctica: los grados centígrados de espiritualidad no dependen de las buenas obras externas, sino del mecanismo interno que regula la temperatura de esas obras; y éste, por supuesto, no es otro que el poder de Dios.
«Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros» (2 Co. 4:7). Para que cualquier actividad eclesial obtenga un efecto positivo, y se halle impregnada de calor espiritual, es imprescindible que el Espíritu Santo transfiera continuamente su fuego espiritual, manteniendo de tal manera encendida la «hoguera» interior en el corazón del cristiano.
No debemos concebir una idea equivocada del fervor cristiano, pues éste no se traduce en un entusiasmo prefabricado, manipulado o artificial. Ni tampoco en la expresión de una emoción exaltada o de sentimientos desmesurados. Más bien constituye una suave brisa natural que promueve el clima de bienestar espiritual en nuestro entorno. Y solamente Cristo, por su infinito poder, puede ofrecer la energía suficiente como para activar nuestra temperatura espiritual. Así, cuando nos convertimos en receptores de su gracia, logramos transmitir adecuadamente ese calor espiritual a los que nos rodean.
En esto, debemos preguntarnos, ¿cuáles son nuestros grados centígrados de espiritualidad? ¿Qué nivel de fervor habita en nuestro corazón? No es un secreto oculto afirmar, por los tiempos que corren, que la mayoría de nuestras iglesias carecen de fervor espiritual. Ahora, cuando observamos el tema en el sentido opuesto, recordamos que muchos cristianos murieron torturados en las persecuciones de los primeros siglos; martirizados de forma cruel por la Inquisición en los siglos posteriores; y todavía hoy es noticia en países donde hay persecución religiosa…
Discurriendo seriamente sobre el tema que estamos tratando, recogemos aquí las palabras literales del famoso predicador Spurgeon, presentando la siguiente reflexión sobre lo mencionado: «¿Qué hay de ti, querido hermano? ¿Dices tú: “Bien, no soy el más caliente de todos”, pero tampoco soy el más frío de todos» Entonces tengo sospechas en cuanto a tu temperatura; pero dejo el asunto a tu propio discernimiento, haciéndote observar solamente que nunca he visto un fuego que sea moderadamente caliente» (C.H. Spurgeon. Un Ministerio Ideal. Vol. 1. El estandarte de la verdad, 1993, 114).
La tibieza produce náuseas
«Te vomitaré de mi boca»
Parafraseando la expresión de nuestro Señor, se podría aceptar la presente declaración: «Estoy para vomitarte, pero te doy la última oportunidad».
Comentando este pasaje, el conocido escritor Leon Morris, concluye de la siguiente forma: «El agua caliente sana, el agua fría refresca, pero el agua tibia es inútil para cualquier propósito, y sólo puede servir como un vomitivo» (Leon Morris, Revelation. Gran Rapids, Eerdmans, 1987, 82). Como bien sostiene el autor, la tibieza espiritual se convierte en un «vomitivo», que si de algo puede servir, es solamente para provocar náuseas; y no sólo a nuestro Señor, sino también a cualquiera que esté conectado con la mente de Cristo.
En cierto modo el proceso decadente va transcurriendo de forma natural, y así el cristiano tibio se va alejando paulatinamente de Dios, hasta que pierde el contacto con la realidad espiritual. La infección ya se ha desarrollado lo suficiente, y el pronóstico de dicha enfermedad es mortal: «Te vomitaré». Por muy dura que pueda parecer esta declaración, la amonestación de nuestro Señor no es un juicio condenatorio, sino más bien el resultado natural de haber excluido a Jesús de nuestra vida cristiana. Esta lastimosa situación en la que algunas iglesias pueden hallarse, es la consecuencia directa de molestar al Cuerpo. Bien sabido es que cuando comemos alimentos que se encuentran en mal estado, nuestro organismo siente náuseas y los vomita. Esta devolución, en cualquier caso, es una medida útil y beneficiosa para proteger al propio cuerpo.
«Te vomitaré», supone una advertencia demasiado seria como para evadirla, pues su implicación final es la esterilidad de la vida cristiana y, en consecuencia, el último ciclo del desastre espiritual.
En cuanto al trato que Dios mantiene con su iglesia, sabemos que Cristo ya fue juzgado por nosotros, pagando la culpa de nuestro pecado. Pero, aun siendo esto cierto, todavía el pueblo de Dios debe ser juzgado (en el sentido de disciplina) por las consecuencias de su propio pecado. Así parece confirmarlo el autor a los Hebreos: «El Señor juzgará a su pueblo» (He. 10:30). Es verdad que Dios es misericordioso y paciente para con todos, pero a veces nos olvidamos de que también es justo.
Visto el tema en líneas paralelas, existen comunidades que, con sus tradiciones mal aplicadas, han creado un gran muro que lamentablemente les distancia de la Verdad. Y el grave desenlace, en última instancia, es que el Espíritu de Dios se retira de la iglesia; y como resultado, ya no se percibe su acción real: la presencia de Jesús y su poder ya no prevalece en el seno de la misma iglesia.
Es importante admitir que las tradiciones o costumbres cristianas y eclesiales son necesarias, y válidas en el devenir histórico de la iglesia; pero, entendiendo siempre que éstas no suplanten a la Palabra de Dios, o se conviertan en dogma. Se tiene la ingrata impresión de que existen demasiadas congregaciones donde lo que se quiere conservar, ante todo, son las tradiciones del pasado; y la actitud frente a la renovación espiritual es de escepticismo, o en los casos más insensatos es de rechazo absoluto, resistiendo de esta forma al mensaje renovador de la Palabra de Dios, y por ende al mismo Espíritu. Otra vez nuestro Señor apunta directamente hacia el problema: «Por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios» (Mt. 7:3). De ahí que, como se suele decir: la norma nunca habrá de estar por encima de la vida.
Debemos advertir del peligro mencionado, puesto que en la medida que la iglesia, como colectivo, se aleje de los principios bíblicos bien entendidos, mayor será su debilidad espiritual, hasta poder quedar completamente paralizada: «te vomitaré de mi boca». Y aunque socialmente pueda mantenerse activa, y dar la impresión de que vive, en realidad se habrá hecho ineficaz para la obra de Dios… De igual forma debemos considerar la admonición que el Señor hizo al rey Salomón, y extraer su enseñanza principal: «Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre» (1 Cr. 28:9).
Reparemos en el ejemplo: la iglesia, como congregación, acarrea el grave riesgo de ser desechada por el Señor. Y, análogamente, la expresión «te vomitaré», puede compararse con otras cartas a las iglesias del Asia menor. Por ejemplo, el aviso para la iglesia de Éfeso fue el de «quitar el candelero» (Ap. 2:5). Igualmente encontramos otras frases en el Nuevo Testamento, tales como: «apagar el Espíritu» (1 Ts. 5:17), «morir» (Ro. 8:13), «ser destruido por Dios» (1 Co. 3:17), «contristar al Espíritu» (Ef. 4:30). Todas éstas son expresiones sinónimas que se recogen a modo de «analogía de la fe», y conllevan el sentido de «inutilizar», de «hacer inservible». Dichas afirmaciones no comprenden en ningún modo la pérdida de la salvación (al que ya es poseedor de ella), pues ésta pertenece sólo al Señor, y no a nuestras buenas o malas obras. Pero seguramente significa perder la comunión y el contacto espiritual con el Padre celestial, y por ende también el poder y la acción del Espíritu en la vida del creyente.
No es nada agradable tener que anunciarlo, pero al parecer son innumerables los cristianos que, apartados del verdadero camino, se han vuelto ineficaces para la obra del Señor. Al igual que una vela, con su pequeña llama, los cristianos tibios se van apagando hasta quedar en completa oscuridad. Y evidentemente pueden seguir manteniendo el protocolo ministerial, pero se han convertido en creyentes reprobados por Jesús.
Visto el panorama, no resulta nada extraño pensar que la tibieza se haya instalado en el corazón de muchos cristianos, por lo que ya no viven el Evangelio, no experimentan gozo, su vida está vacía, y así su experiencia cristiana ha degenerado en un sinsabor.
Es lamentable hallar congregaciones que se reúnen en el nombre de Jesús, pero Jesús no parece estar en medio de ellas. Y muchos de sus miembros tratan de suavizar el urgente mensaje profético, para contentar su equivocado sentido del deber religioso.
La pregunta que con mucha prudencia debemos contestar, es: ¿Existen hoy en día iglesias locales que han sido vomitadas de la boca de Jesús? ¿y tal vez sigan funcionando como instituciones religiosas, pero que no experimentan el poder y la comunión con Dios? Por simple deducción lógica y bíblica, debemos pensar que si ya ocurrió en el primer y segundo siglo de nuestro Cristianismo, cuánto más en éste, el cual camina ansioso y sin retorno hacia la «apostasía».
Por todo lo mencionado hasta ahora, podemos deducir sin temor a equivocarnos, que actualmente también se hallan cristianos inhabilitados espiritualmente, y asimismo congregaciones que han quedado descalificadas de la carrera, puesto que, como venimos enfatizando, la tibieza espiritual se ha extendido sobremanera. La advertencia bíblica de entonces, es válida para nosotros hoy: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor» (Fil. 2:12).
Si nuestro orgullo, si nuestra incredulidad, si nuestra ceguera, si nuestra pobreza espiritual, está entorpeciendo la obra de Dios… no perdamos más tiempo, y vayamos al Médico amado a tomar urgentemente la medicina, o por el contrario nuestra degenerativa enfermedad acabará convirtiéndose en una irreversible parálisis espiritual.
Cristiano: vive o muere, pero no seas tibio por más tiempo; es una ofensa al Dios de los cielos, a la Iglesia de Cristo, y al testimonio evangélico.
El origen de la tibieza espiritual
«Porque tú dices»
Probablemente el Espíritu Santo ha dejado de hablar porque la congregación ha cerrado sus oídos para no oír su voz. «Pero no quisieron escuchar, antes volvieron las espaldas, y taparon sus oídos para no oír» (Zac. 7:11).
Tú dices equivale a tú decides. Así, muchas son las congregaciones que no desean escuchar el mensaje de Dios; sencillamente porque su opinión prevalece sobre la Verdad bíblica.
«Tú dices» da a entender que si bien ellos decían, lo cierto es que no escuchaban. Nos preguntamos, con sentido de la lógica, ¿qué tiene que decir Dios, si yo poseo la libertad para decir y decidir? Igualmente, ¿para qué necesito su providencia, su dirección, su intervención en mi vida, si ya lo tengo todo?
Recordemos que la iglesia en Laodicea disfrutaba de una buena condición económica, tenía todas las necesidades cubiertas, y reposaba en su holgura y bienestar. Por lo tanto, parece razonable que no quisieran escuchar la voz de Dios, y entre otros motivos, es porque no creían necesitarle; estaban plenamente satisfechos (en apariencia). Lejos permanecía su actitud de aquella modélica oración reflejada en el Padrenuestro: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy (dependencia diaria en Dios)» (Mt. 6:11).
En este sentido, podemos pensar que las causas que provocan la tibieza se fundamentan básicamente en la vanidad y el materialismo; dos aspectos de los cuales, aunque de forma somera, nos ocuparemos más adelante.
En lo que se refiere a los miembros de la iglesia en Laodicea, al parecer se habían alejado lo suficiente como para prescindir del poder de Dios. En la práctica real su dios era constituido por lo que tenían, sin atender a la Palabra de Aquel que les proveía. El gobierno eclesial era democrático, y quien dictaminaba en este caso era la voluntad del hombre, quedando la Palabra de Cristo relegada a un mero elemento religioso decorativo. Cuán significativa es la frase bíblica: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello» (Stg. 4:15).
Así fue como aquella comunidad de creyentes desvió su mirada del Dios soberano, y poco a poco la fue situando en la propia iglesia. Si captamos bien esta enseñanza, nos daremos cuenta de que, aunque pueda parecer sorprendente, para algunos cristianos lo imperante es la «iglesia» en sí, y no el Señor de la iglesia; y de esta manera exclaman con un sentido de pertenencia: ¡Mi iglesia! Desde esta postura, sobresale con fuerza el texto del Antiguo Testamento: «Porque dos males ha hecho mi pueblo (dice el Señor): me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua» (Jer. 2:13).
Otra causa añadida que nos conduce a la tibieza, es la falta de fe en Dios y verdadera confianza en su Palabra. Por eso hoy tiene muy poco valor lo que Dios diga, y sí mucho lo que el hombre opine. La autoridad de la Palabra es suplantada por la autoridad humana. El pecado es camuflado y la tolerancia es extrema, porque «tú dices».
Aplicando aquí el refrán popular: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces», podemos suponer que la gran presunción de la iglesia en Laodicea, lo único que sacaba a luz era su verdadera carencia, la cual se traducirá, como veremos más adelante, en infelicidad, miseria, pobreza, ceguera y desnudez.
Ningún área de la vida cristiana debería de ser concebida bajo nuestra propia opinión. Bien expresaba el apóstol: «Ya no vivo yo» (Gá. 2:20), y por ende, no tengo derecho a decir o decidir nada; puesto que, como apunta el texto: «No sois vuestros (no nos pertenecemos); porque habéis sido comprados por precio» (1 Co. 19:20).
Haremos bien en considerar el gran peligro que hoy existe de contraer esta terrible enfermedad: «la tibieza espiritual». Tengamos presente así las directrices de Dios, sus instrucciones, sus consejos y advertencias; porque Él habla, y nosotros debemos escuchar.
Para ver el siguiente capítulo CLIC AQUÍ
© Copyright 2008 Reservados los derechos.
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.