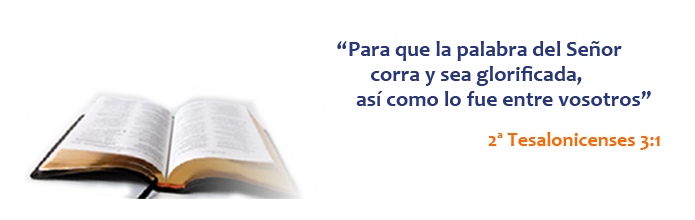El materialismo y la iglesia
EL CONDICIONAMIENTO MATERIALISTA
«Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad»
Esta porción bíblica nos enfrenta con una temática tan interesante, como vigente y de notable actualidad: el llamado materialismo; entendiéndolo éste como uno de los desencadenantes del problema espiritual que existía en la iglesia de Laodicea.
El «yo», «me», «tengo», del texto bíblico leído, son expresiones que indican las motivaciones más esenciales de un cristiano tibio, puesto que su vida es básicamente ego-céntrica, que lejos está de ser cristo-céntrica.
Lo que el Señor hace es precisamente sacar a luz la equivocada convicción que mantenía esta particular iglesia, para poner de manifiesto su orgullo espiritual. Y lo más probable es que éste fuera generado, efectivamente, por una actitud materialista.
El materialismo es un tema de contenido básicamente ético, y aunque puede suscitar cierta controversia entre los creyentes, nos preguntamos ¿en qué medida el condicionamiento materialista de nuestra sociedad está influyendo negativamente en la vida de las iglesias?
Hablar de materialismo, desde un enfoque bíblico, absorbido por una sociedad eminentemente hedonista, es entrar en una importante confrontación, no sólo dialéctica, sino también moral y espiritual, entre el mensaje de la propia Escritura y la situación evidente de nuestro Cristianismo actual; sobre todo en los países desarrollados, donde la valoración excesiva de lo material ha calado de una forma considerable: «de ninguna cosa tengo necesidad».
Es verdad que existen diversas concepciones sobre el tema, y además está lleno de matices que muchas veces son difíciles de precisar. Hay distintas maneras de entenderlo y aplicarlo, desde las más descaradas, hasta las más sutiles y suavizadas por el mal, que pasadas por el molde del relativismo –tan generoso y cortés–, camuflan el materialismo de nuestra sociedad como algo tan normal y necesario, que es casi imposible desprenderse por completo de toda su influencia.
En realidad es un tema que se ha de tratar con máximo rigor, ya que esta horrenda mentalidad se ha introducido en la Iglesia, y es utilizada por el adversario, que tan cordialmente nos ayuda a presentarla de una forma compatible con la fe. Y así es como su efecto devastador consigue ensuciar el testimonio santo de la Iglesia, entorpeciendo la obra de Dios, e impidiendo la extensión del Reino de los cielos, el cual entendemos que trasciende a lo meramente material de este complicado mundo.
EL CONCEPTO Y LAS IMPLICACIONES
Concebir el materialismo desde su aspecto histórico-filosófico (aunque no dejaría de ser interesante), no nos ayudará tanto como si lo percibimos desde una perspectiva actual, desde una visión cotidiana: qué significa para el hombre de la calle, y sobre todo, qué implicaciones posee para el cristiano.
Primeramente hay que tener presente que «lo material» en sí mismo no es malo, pues forma parte de la creación de Dios. Pensar así sería admitir las posturas gnósticas de los primeros siglos del Cristianismo: la materia «mala», el espíritu «bueno», y practicar al tiempo un ascetismo mal entendido, no valorando lo bello de la propia creación de Dios y su beneficio para con el hombre. Y pudiera parecer que ya hemos superado esta forma de pensar, sin embargo, todavía se sigue extendiendo dicha orientación cristiana en algunos círculos llamados evangélicos.
Si bien no hay que adoptar una postura extrema, es completamente lícito disfrutar de las buenas cosas que Dios nos ha dado, pues como afirmó el apóstol Pablo: «El Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos» (1 Ti. 6:17).
Una definición actual
El materialismo es una «mentalidad» (valga la expresión) que valora excesivamente los bienes materiales; de forma que muchas veces se suele escuchar: –¡Eres demasiado materialista! Es aferrarse a lo que da seguridad y bienestar, a partir de lo que este mundo ofrece. Es básicamente una actitud, una forma de entender las cosas que no tiene en cuenta la perspectiva eterna. Así, el materialismo se sitúa a la altura de Dios, acomodándose en el trono de esta corta vida terrenal, y declarándose el «soberano» de sí mismo: «Soy rico y me he enriquecido», declaraba la iglesia en Laodicea.
Meditando sobre este asunto, recuerdo que en cierta ocasión escuché decir en los medios de comunicación, de un famoso poeta español que murió en Octubre de 1999, la siguiente frase: –El conocido poeta… ha dejado de existir a causa de un fallo cardiaco. Bien, seguramente el periodista no alcanzaba a entender que el hombre es eterno (en el sentido futuro), y por lo tanto no deja de existir. Esta sencilla frase, no obstante, esconde la condición de una sociedad claramente materialista, que evade la realidad de una vida más allá de la muerte; y en caso de que la hubiera –pensarán algunos–, mejor es ignorar dicho tema, no sea que ese conocimiento nos exija desprendernos de la mentalidad materialista que tanto nos satisface.
Es indudable que nuestra cultura tiende hacia el materialismo, en detrimento de las cosas espirituales. Y si por el contrario, hay alguna búsqueda de «lo espiritual», muchas veces ésta pretende ser materializada de una forma lo más evidente posible; ya sea con el racionalismo, el humanismo, las tradiciones, o la espiritualización emocional que busca el placer de los sentidos.
El materialismo se ha convertido en una forma de vida; es lo que da sentido a nuestros sentidos. Ha creado la sociedad del «bienestar» –del estar bien–, de la comodidad, de la opulencia, de la búsqueda de un sinfín de métodos para ofrecer el máximo contentamiento al ser humano.
En lo que concierne a nuestro devenir cristiano, en muchas ocasiones nuestras vivencias no son controladas por la fe, ni entendidas desde el propio espíritu, sino sólo por los sentidos materiales: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Cada uno de ellos representa una puerta que se abre hacia el materialismo.
En esto, la iglesia de Laodicea fue el vivo ejemplo de congregación materialista que había dejado fuera a Jesús, declarando en su aparente seguridad: «Me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». De modo semejante nuestras iglesias, en la práctica, parecen no necesitar a Dios, y probablemente sea porque la sociedad materialista nos proporciona todo lo que precisamos (más bien lo que nos hace creer que necesitamos) para saciar nuestra sed… De esta manera tenemos todos los sucedáneos de Dios, que por otra parte son más fáciles de conseguir: el camino ancho siempre está disponible.
La profecía bíblica parece apuntar en el mismo sentido: «También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres… amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita» (2 Ti. 3:1,4,5).
Es necesario reconocer que nuestra sociedad, enmarcada en los países más desarrollados, nos provee de todo lo necesario –además de lo superfluo–, para disponer de una vida más placentera, desde una estancia más fácil y cómoda. Y aunque todo ello tenga su aspecto positivo, el engaño que se urde está muy bien escondido. Y así, poco a poco, y sin apenas darnos cuenta, perdemos la necesidad de Dios y de las cosas espirituales, puesto que vamos incorporando otros diosecillos que nos facilitan todo lo que precisamos para vivir de manera satisfactoria, inclusive los elementos religiosos materializados en las actividades eclesiales, llegando así a la misma convicción que tuvo la iglesia en Laodicea: «De ninguna cosa tengo necesidad».
Nuestro mundo, presidido por el «dios de este siglo» (2 Co. 4:4), genera una esclavizadora dependencia hacia los atractivos recursos que ofrece, induciéndonos a ser cada vez más independientes de Dios, de tal manera que podemos llegar a olvidarnos casi por completo de Él… Ya fue advertido por el Señor, que conoce bien nuestro corazón: «Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová» (Dt. 6:11,12).
No parece absurdo pensar que si la nueva generación cristiana opta por el placer, y es indiferente al llamamiento de Cristo, seguramente es porque se cree rica y no siente necesidad alguna de Dios y de su Palabra. Y como resultado acepta, de modo natural, las nuevas tendencias de moralidad cristiana que la iglesia tibia le proporciona. Esta propuesta hedonista encuentra su lugar, de forma inadecuada, en la búsqueda de los placeres que hagan equilibrar la balanza de «lo incómodo» de nuestro paso por este mundo. Las restricciones sociales, los problemas familiares, el cansancio del trabajo, el sobre esfuerzo en los estudios, unido al malestar de nuestro corazón, son situaciones que hacen girar la balanza hacia un lado. Y para equilibrarla, pues, se busca huir de esta pesadumbre a toda costa, y así no añadir más sufrimiento a nuestro agitado ritmo de vida. Expresado con otras palabras, el filósofo inglés G.K. Chesterton, afirmaba: «La furia con que el mundo actual busca el placer, prueba de que carece de él».
Es de suma importancia que comprendamos todos los elementos que envuelven al materialismo: su alcance, su intensidad y, sobre todo, su influencia; no sólo en nuestra sociedad, sino también en la Iglesia. Siendo conscientes, asimismo, de cómo ha impactado y qué mentalidad se ha ido formando, y en consecuencia, poder identificar el problema, aplicando los procedimientos necesarios para poder luchar y combatirlo, desde una visión siempre bíblica y práctica.
Los cristianos de Laodicea tenían puesta su esperanza en los bienes terrenales, y ello les hacía ser ricos en sí mismos. Igualmente, ocurre que nunca hasta hoy la Iglesia ha gozado de los recursos más sofisticados, y de los medios económicos más en alza; pero, antes bien, la realidad es que somos cada vez más pobres.
Tal vez no nos demos cuenta, pero las aguas del materialismo nos arrastran hacia la sequía espiritual.
La actitud ante los bienes materiales
La frase bíblica es más que concluyente: «Raíz de todos los males es el amor al dinero (a lo material)» (1 Ti. 6:10).
Si analizamos la dinámica de muchas familias cristianas, podremos observar que no se repara en gastos a la hora de comprar, mantener el coche, adornar la casa, ir de vacaciones, pagar los estudios de nuestros hijos… Pero, cuando se trata de invertir en la obra del Señor, damos de lo que nos sobra. ¿No es esto señal de tibieza? ¡Menos mal que el Señor no dio de lo que le sobraba, sino que lo dio todo, se entregó completamente!
Algunos pueden argumentar que tener dinero no es malo, lo erróneo estaría en afanarse por él (el amor al dinero), lo cual es cierto. Pero, debemos preguntarnos, ¿podemos mantener una buena y suculenta cuenta bancaria, sin amarla? ¿Podemos gozar de abundantes bienes, al tiempo que manifestamos una evidente falta de generosidad? Tal actitud parece contradictoria con el modelo de Jesús. Igualmente el ejemplo de la viuda pobre, que dio todo lo que tenía, es más que clarificador (Mr. 12:42). Esta concepción materialista, por desgracia, está cada vez más arraigada en el trabajo, en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación… Incluso en las relaciones interpersonales podemos apreciar una autosuficiencia cada vez más creciente, que nos ha llevado a practicar la tibia «indiferencia» hacia nuestros semejantes, haciendo así agresión a la recomendación ética de nuestro Señor: «Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa» (Mt. 5:40).
En el aspecto mencionado, vemos que no iba muy desencaminado nuestro amigo P. Voltaire, con su atinada frase: «Cuando se trata de dinero, todos son de la misma religión». Queda bien probado que el materialismo constituye un gran muro construido con los ladrillos que aporta el egoísmo de nuestra sociedad. Y este sólido muro, desde luego, nos impide contemplar a Dios con los ojos de la fe.
Sin duda, son los pequeños o grandes dioses materialistas de nuestro mundo, que con sus variopintas formas y diversidad de ofrecimientos –casi inagotables–, sumergen a las personas en esa horrenda mentalidad que les separa cada vez más de Dios, les entretiene en la más absurda ingenuidad, y les hace olvidarse de su propia realidad como seres espirituales y eternos.
Pensemos en las palabras que el Señor pronunció por medio del profeta Oseas al pueblo de Israel, pues éstas bien se pueden aplicar hoy a buena parte de nuestra Iglesia contemporánea: «En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta causa se olvidaron de mí» (Os. 13:6).
El diagnóstico de la iglesia
CUADRO DESCRIPTIVO DE LA ENFERMEDAD
Su inconsciencia
«Y no sabes que tú eres»
Siguiendo con nuestro análisis sobre la comunidad de Laodicea, advertimos que buena parte de sus miembros podrían ser no convertidos realmente. Y, si aceptamos que otros muchos eran creyentes, vemos asimismo cómo éstos permanecían acomodados en el sillón de su efímera vida, y en el constante dormitar de su decadencia espiritual.
La expresión «no sabes», describe a una iglesia inconsciente de su pecado, de su alejamiento de Dios, y de su grave tibieza espiritual. Con esta posición eclesial permanecían los laodicenses en su irresponsable actitud, hasta que necesariamente el Señor ha de despertarles con una llamada urgente, para en cualquier caso, enfrentarles con la verdad que ellos no lograban ver; debido, en primer lugar, a la ignorancia que la iglesia conservaba acerca de su propia pecaminosidad (no sabes). Por ello, el Señor tiene a bien descubrirles la verdad: «Tú eres». Y aquí una vez más el énfasis recae en el «ser», puesto que como ya hemos recalcado, el estado de inconsciencia no reside sólo en lo que hacemos, sino esencialmente en nuestro propio ser interior.
Cuando comparamos nuestras vidas, de forma sincera, con el mensaje de la propia Escritura, recibimos entonces la luz de Dios, necesaria para conseguir despertar y darnos cuenta de nuestra oscuridad espiritual. El espejo de la Palabra mostrará acertadamente nuestro deterioro, y nos ofrecerá el remedio más adecuado para toda restauración espiritual. Esta era la convicción del salmista: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino» (Sal. 119:105).
Con el fin de provocar el despertamiento espiritual en el corazón, todo cristiano debería adquirir conciencia de la condición en la que verdaderamente se halla delante de Dios. Así es, para poder ser conscientes de nuestro pecado, necesitamos realizar un examen sincero de nuestro estado actual, a la luz de la verdad bíblica. Y confrontados, pues, con la Palabra de Jesús, haremos bien en preguntarnos cuál es nuestra situación espiritual, individualmente (valga la expresión) como hijos de Dios, y colectivamente como iglesia; qué distancia o qué acercamiento hay entre Dios y nosotros, y cómo está avanzando nuestra relación personal con Él.
La frase bíblica resuena como un constante eco desde el Antiguo Pacto: «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento» (Os. 4:6). La historia se vuelve a repetir: el pueblo no pereció por falta de obras, sino principalmente de conciencia.
El cuadro descriptivo que Jesús hace de la iglesia, parece reflejar todo lo inverso de lo que sus miembros pensaban de sí mismos. De tal manera, el análisis histológico puso de manifiesto unos síntomas de pronóstico grave. El diagnóstico fue desfavorable, y a la iglesia de Laodicea le quedaba poco tiempo de vida. La enfermedad era mortal, y sólo Jesús podía sanarles.
Visto el desconocimiento de esta particular iglesia, bien podemos concluir afirmando que las cadenas del materialismo, esclavizan al cristiano en la más absurda inconsciencia.
Su infelicidad
«Un desventurado»
Esta afirmación de Jesús, sobre una congregación que parecía estar satisfecha, resulta contrapuesta a las falsas declaraciones de la misma iglesia. Y el Señor asegura que era una comunidad desventurada, porque aunque sus miembros parecían tenerlo todo, la realidad interior era de verdadera infelicidad.
Entendemos que lo contrario de desventurado es bienaventurado, una palabra que en nuestros círculos cristianos se traduce normalmente por feliz o dichoso. Pero, en cierta medida, dicha traducción tal vez no sea demasiado acertada. Y entre otros factores, es debido a que la felicidad, en términos absolutos, no la podemos alcanzar en este mundo. Así citó el apóstol Pablo: «Gemimos dentro de nosotros mismos» (Ro. 3:23). No obstante, sí que podemos degustar los primeros frutos, esto es, los anticipos de la verdadera y completa felicidad que sólo se hallará en la eternidad. Asimismo parece indicarlo el texto bíblico: «Nosotros mismos, que tenemos la primicias (primeros frutos) del Espíritu» (Ro. 8:23). En consecuencia, la palabra «satisfecho espiritualmente» puede ser, en buena medida, la más indicada para traducir «bienaventurado», indicando aquel que es beneficiario de la gracia de Dios y por consecuencia consigue un profundo estado de contentamiento interior, de serenidad ante la vida, de bienestar espiritual…
Y así, no son pocos los cristianos insatisfechos (desventurados) que unen sus esfuerzos para alcanzar la felicidad, pero si bien se olvidan de que ésta se encuentra solamente en Dios. Éstos han perdido el rumbo y andan desorientados en esa búsqueda frenética de la felicidad, y por ello el estado de frustración es cada vez mayor. Aquí se hace necesario una comprensión correcta: Dios no es objeto que ofrezca felicidad, sino que Él mismo es la felicidad.
Puede ocurrir también que el creyente tibio, que a la vez desventurado, intente vivir como una persona feliz. Pero, antes bien, lo que experimenta realmente es un cierto desconsuelo; pretende gozar de un supuesto bienestar, cuando en realidad se halla en un profundo estado de insatisfacción existencial. Muy acertadamente pronunciaba el profeta de parte de Dios: «Comerán, pero no se saciarán» (Os. 4:10).
Felicidad absoluta en este mundo, amigo lector, no la busques, pues ya lo advirtió nuestro Señor: «En el mundo tendréis aflicción» (Jn. 16:33), y no queramos «escapar de ella cual ave», como también recomienda el Salmo 11:1. Las palabras del Dramaturgo griego Eurípides, parecen tener bastante sentido: «La felicidad no es de este mundo, ni consiste en cosas externas; las riquezas pueden hacer al uno más afortunado que al otro, pero no pueden hacerlo más feliz».
Quizá necesitamos dejar a un lado los apresuramientos y las distracciones de esta vida, y con toda conciencia sentarnos en actitud de obediencia para escuchar la voz de Cristo y recibir su consejo. Sólo así, y no de otra manera, podremos experimentar el reposo de nuestra alma en la plenitud del Espíritu.
Es nuestra buena relación con Dios la que nos proporcionará una tranquila y serena paz interior, esto es, un estado de completa satisfacción espiritual, que de cualquier modo se sitúa por encima de la felicidad que este mundo nos pueda ofrecer. Con esta apreciación, la promesa bíblica se escribió ayer para que podamos aplicarla hoy: «Tú guardarás en completa paz (bienestar interior) a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado» (Is. 26:3).
Según indica el pasaje bíblico, los laodicenses eran desventurados. Y pensamos que, en la misma dirección, podemos exclamar hoy también: ¡Cuántas conversiones sin ventura! ¡Cuánto cristiano sin gozo! ¡Cuánto discípulo insatisfecho!
Concluimos resumiendo lo expuesto: Busca la felicidad y serás infeliz, busca a Dios y hallarás la paz.
Su miseria
«Miserable»
El calificativo miserable se le atribuye a una comunidad que a pesar de poseer un alto nivel económico, era digna de compasión por estar en la miseria más absoluta delante de Dios. Por ello los miembros no podían gozar de lo mucho que tenían, porque espiritualmente eran pobres de solemnidad.
La contradicción resulta manifiesta. En ningún momento de la Historia ha habido tanto conocimiento bíblico, tantas provisiones materiales para realizar un servicio cristiano eficiente. Pero, en cambio, nunca se ha visto tanta indigencia espiritual. Nuestro mundo rico está en la miseria más absoluta, y lo chocante de esto es que la iglesia toma el ejemplo. Quién es el cristiano miserable, sino el que rechaza los tesoros que Dios puede ofrecer. Y si no los recibimos, seguramente es porque no tenemos la fe suficiente como para apropiarnos de sus promesas siempre fieles: «Para que os dé (Dios), conforme a las riquezas de su gloria» (Ef. 3:16). No queda más remedio que reconocer nuestras miserias, y con tal actitud entregarlas a Dios, para que, por la acción de su Espíritu Santo, nuestra vida se vea plenamente enriquecida.
Pensemos, porque si Dios posee los recursos suficientes y necesarios para enriquecer nuestra vida espiritual, ¿por qué, entonces, todavía muchos creyentes viven en la pobreza? Si la Biblia contiene tesoros inagotables que son para nuestro enriquecimiento espiritual, ¿por qué, pues, no logramos salir de la miseria?
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, parece muy probable que las ataduras del materialismo sean la causa de nuestra miseria espiritual.
Su pobreza
«Pobre»
Miserable y pobre son dos palabras sinónimas, y resultante la una de la otra. Si una apunta la condición (miserable) de la iglesia, la otra señalaría la situación (pobre) de la misma iglesia. La comunidad de Laodicea era rica para consigo misma, pero pobre para con Dios. Igualmente el creyente puede tener todas las necesidades cubiertas y disfrutar incluso de gran prosperidad económica, y paradójicamente hallarse como un mendigo a los ojos de Dios.
No tenemos que ir muy lejos para convencernos de ello. Simplemente analicemos el panorama general de algunas de nuestras iglesias locales, y evaluemos: los dones no son desarrollados; los servicios no son eficientes; la evangelización es ignorada; los estudios bíblicos demasiado básicos y superficiales; los mensajes carentes de espiritualidad; mínimo el interés por la lectura bíblica; y la oración se muestra la gran olvidada. Todo ello hace de los creyentes y de la iglesia unos miserables delante del Señor, cuya pobreza se hace cada vez más patente en buena parte de nuestras iglesias. La propuesta de Jesús puede parecer contradictoria, pero para esto precisamente vino al mundo: «Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos» (2 Co. 8:9).
Siguiendo con esta enseñanza, y exponiendo un sencillo ejemplo de la vida cotidiana, resulta significativo observar el énfasis que podemos hacer en cuanto a la preparación académica o la formación profesional de nuestros hijos, con el único objetivo de obtener un buen empleo, y con alta remuneración económica, para vivir así lo mejor y más cómodo posible en esta corta vida. Pero, a la verdad, qué pobres somos a la hora de invertir tiempo, dinero y esfuerzos, para la eternidad.
La situación de pobreza espiritual en la que tal vez podamos encontrarnos, se puede deber fundamentalmente a que valoramos muy poco las implicaciones eternas que se derivan de nuestro servicio a Dios. Y esta infravaloración de nuestro deber cristiano, denota en los creyentes una carencia de fe genuina, además de manifestar una verdadera ausencia de amor hacia Dios, y asimismo una escasez de compromiso con su obra.
La promesa de Jesús, que mira a la eternidad, sigue siendo para todos aquellos que deseen salir de la pobreza: «Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Lc. 12:34).
Su ceguera
«Ciego»
Imaginemos que ocurriría si al entrar en la iglesia, cada miembro se tapara los ojos con una venda… El caos que se produciría estaría más que garantizado. Algo parecido le sucedió a la iglesia en Laodicea, que desde su alta presunción aseguraba ver con claridad, cuando en realidad había perdido toda visión espiritual.
No podemos ignorar que el mundo, con su atractivo visual y psicológico, nuestra naturaleza pecadora, y el Diablo que anda como león rugiente, se encargan de entretenernos para que no seamos conscientes de Dios ni de su mensaje, intentando apagar de esta forma la fe viva que recibimos en nuestra conversión.
Teniendo en mente esta consideración, recuerdo que en una entrevista realizada, le preguntó el periodista a una persona que terminaba de ver el estreno de un largometraje: –¿Qué le ha parecido la película? La respuesta del entrevistado fue breve pero contundente: –¡Ha sido muy entretenida! Es así, a veces no logramos advertir las nefastas influencias de nuestra sociedad, a través de los medios de comunicación –principalmente–, que consiguen «entretenernos», distrayendo así nuestra mente, embotando nuestra conciencia, y sobre todo paralizando nuestra fe; hasta el punto que se cumplen literalmente las palabras de nuestro Señor, cuando dijo: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» (Lc. 18:8).
En verdad, lo que necesitamos urgentemente es una buena dosis de auténtica fe bíblica, y ésta sólo se puede obtener «por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios», como cita Romanos 10:17. Únicamente de esta forma podremos ser estimulados a contemplar esta vida temporal con verdadera esperanza de futuro.
Es el materialismo de este mundo, sin duda, el que distorsiona la imagen de Dios y de su Revelación, provocando la pérdida de visión espiritual en el creyente. No parece nada extraño que las clases ricas sean las que quieran saber menos de Dios, tal vez sí de la «vana religión», que no es sino una variante del materialismo con vestimentas religiosas.
En esta consideración retorna la Palabra de Dios con el mismo mensaje para su pueblo: «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos… los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal… Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová» (Sof. 1:12,17). De tal magnitud puede llegar a ser la medida de nuestra inconsciencia, que los ojos de nuestra fe van perdiendo todo discernimiento bíblico, y nuestros sentidos espirituales logran deteriorarse hasta quedar inservibles. Así es como en ocasiones nos volvemos incapaces de comprender el mensaje divino, y como resultado de ello no conseguimos contemplar la mano de Dios obrando en este mundo.
En esto, sabemos que el propósito del adversario es pretender alejarnos de Dios, ahogando así nuestra percepción de la vida espiritual. Por eso cada vez más necesitamos adquirir un entendimiento claro del Dios personal que nos ha salvado, y acudir a Él con el objeto de recuperar la visión espiritual, para no andar cual incrédulo en la oscuridad de este mundo perdido.
Activemos, pues, los ojos espirituales, y pongamos en funcionamiento los sentidos de la fe. Y si el materialismo ha levantado una pared que nos impide descubrir la verdad divina, pensemos que detrás de esa pared hay un Dios omnipotente que tiene poder suficiente para romperla, y proporcionarnos así la visión adecuada como para caminar en la luz verdadera. «En tu luz (la luz de Dios) veremos la luz» (Sal. 36:9).
Dicho esto, no hace falta mucha visión para darse cuenta de que la ceguera del espíritu es la corrupción de la vida cristiana.
Su desnudez
«Y desnudo»
De forma ilustrativa, el pasaje de El Apocalipsis muestra la desnudez espiritual de los miembros de aquella comunidad. Su estado de desnudez era debido a que no tenían con qué cubrirse, y probablemente porque muchos de ellos no eran auténticos convertidos. No parezca extraño, pues ya ocurría en las iglesias del Nuevo Testamento, como cita el autor a los Hebreos: «No sea que permaneciendo aún la promesa… alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado» (He. 4:1). En este caso tan particular, seguramente la justicia de Cristo no había sido imputada en la vida del cristiano nominal, que también formaba parte de la comunidad.
Si hay algo en lo que no debemos pecar, es de ingenuidad: ¡Cuántos cristianos van a nuestras congregaciones, y no han conocido a Cristo! Y están desnudos, porque no poseen las vestiduras de justicia que sólo se alcanzan a través de la obra que Jesús realizó en la Cruz. Con este enfoque, el apóstol Pablo, que era buen conocedor de la situación en las iglesias, escribe a los miembros de la comunidad en Roma: «Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él» (Ro. 8:9). Y se podría añadir: aunque formen parte de la «iglesia institución». Así, cualquier individuo sin Cristo –fuera o dentro de la comunidad– está desnudo, y por ende su corazón sigue experimentando un trágico vacío existencial. Y aunque lo intente camuflar, el fuerte sentimiento de soledad, inseguridad e inferioridad, hace que la persona se sienta desprotegida, desorientada y confundida, porque sin Cristo ciertamente es imposible hallar el verdadero y satisfactorio significado de la vida.
Así como ocurrió en la iglesia de Laodicea, se hallan personas que pueden ir vestidas de muy buenas obras, lo que en sí mismo no parece negativo. Si bien, lo desacertado está en no utilizar las vestiduras de gracia y poder que solamente el Señor puede conceder. En su caso, en vano intentan cubrirse con ropajes religiosos para tapar la inmundicia delante de los hombres, pero irremediablemente lo único que transluce es una fría desnudez delante de Dios.
Llegados a este punto, no es impropio preguntarse, cada uno a sí mismo, cuál es el vestido que estamos usando… La variedad está servida: sucede que los vestidos de conocimiento bíblico son exhibidos con orgullo por algunos creyentes, y por el contrario a otros muchos no les importa ir disfrazados de ignorantes.
Unos llevan trajes especiales recubiertos de conservadurismo frío, para protegerse de los posibles temporales. Otros se visten con ropa extravagante de liberalismo eclesial, y con ello consiguen fácilmente confundir al espectador. Por otra parte, no son pocos los que se abrigan con la súper espiritualidad que los emotivos espectáculos evangelísticos les brindan… Sin embargo, son los menos aquellos cristianos revestidos con el poder de Cristo, equipados con su sabiduría, y colmados de su amor.
Desde luego, el vestido de religión que se reluce en domingo puede acallar nuestras conciencias culpabilizadoras, pero nuestra desnudez nos hace vulnerables ante los ataques del enemigo. Por ello, el apóstol Pablo no solamente aconseja que nos vistamos con el vestido del «nuevo hombre» que Cristo ofrece, como se recoge en Gálatas 3:27, sino que también se nos insta a protegernos con toda la armadura de Dios, para así poder estar firmes contra las asechanzas del Diablo, según hace constar Efesios 6:11.
En definitiva, la desnudez espiritual que se descubre entre los cristianos, no debería provocarnos otra cosa que no sea un sentimiento de vergüenza frente a la santidad de Dios. Sólo con esta humilde actitud, podremos comenzar a disponer nuestro corazón de forma correcta, preparándolo adecuadamente para recibir el vestido de la gracia divina, la cual nos facultará para ser utilizados por Dios. «Vestíos (constantemente) del nuevo hombre, creado según Dios» (Ef. 4:24). «Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos» (2 Co. 5:3).
Todos estos síntomas que hasta aquí hemos observado, a modo de diagnóstico: la infelicidad, la ceguera, la desnudez, la inconsciencia, y demás indicaciones, tienen su especial encuentro en varios apartados de nuestra vida cristiana: en la vida personal, en la familia, en la iglesia… Destacaremos, pues, algunas áreas principales.
APLICACIÓN EN LA PREDICACIÓN
En primer lugar resulta imprescindible saber que el poder de Jesucristo se transmite en la iglesia principalmente a través de la predicación de la Palabra, puesto que así el mismo Espíritu la utiliza, otorgándole vida y eficacia.
Al evaluar el tema, no podemos evitar fijarnos en los mensajes que se pronuncian hoy día. Por lo general, no percibimos que la Palabra de Dios sea «viva y eficaz», ni mucho menos «más cortante que espada de dos filos», según describe la carta a los Hebreos 4:12. Así como tampoco supone la suave porción de alimento para nuestras almas; más bien quedan insatisfechas, cuando no indiferentes. No todas, pero buena parte de las predicaciones que se escuchan en las iglesias carecen de fe, sabiduría y poder de lo alto. A decir verdad, lo único que se consigue con estos sermones es aburrir al personal. Y para más ofensa, la mayoría de mensajes carecen de todo significado práctico para la vida cotidiana.
Ocurre que el servicio a Cristo se ve gravemente afectado por la tibieza espiritual, y por lo tanto aquellos que deben ser predicadores de la iglesia, han quedado inservibles para la obra. Los hay que creen ser ricos, pero su pobreza se hace evidente; profesan ser felices, pero su amargura les delata; suponen conservar una visión excelente, pero su ceguera les hace tropezar. «Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña» (Gá. 6:3). Y si pretenden demostrar poder en la predicación, éste muchas veces resulta ser el producto de sus propias fuerzas, y no de la gracia divina. La indicación del apóstol a la iglesia de Corinto, no parece superficial: «Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios» (1 Co. 2:5). Ciertamente, las fuerzas vocales no son comparables con las fuerzas del Espíritu de Dios; y si queremos ser buenos predicadores, es el poder de Jesús lo que precisamos. Así, pues, el predicador debe recibir poder, fervor y visión, de lo contrario la predicación resultará hueca y vacía, y su efecto estéril para la comunidad.
Además, a veces se exponen sermones repletos de palabras espiritualizadas que no adquieren ningún valor para nuestra vida; aunque, eso sí, precedidos por la pompa del reconocimiento, y adornados con chistes y anécdotas que nos reafirman como buenos predicadores, cuando en realidad estamos muy lejos del modelo bíblico. «Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual» (1 Co. 2:13). Atendamos bien, porque el secreto de la predicación no consiste sólo en dominar la Homilética, sino en estar dominados por el Espíritu de Dios. Y se dice con todo el cariño, pero ya no queremos recibir más sermones aprendidos, sino predicaciones vividas, donde la persona de Jesucristo, su vida y sus enseñanzas, sean el centro. Y si Jesús ha quedado fuera de las predicaciones, seguramente sea porque la predicación se convierte en la protagonista, cuando no el propio predicador.
En cuanto a la enseñanza bíblica en la iglesia, debemos preguntarnos, ¿por qué se mantiene a las congregaciones en la ignorancia, cuando muchos de los pastores o líderes son graduados de institutos bíblicos, y por contrapartida los miembros cometen errores propios de los niños en la etapa de la escuela dominical? Tal vez interesa mantenerla en la ingenuidad, para que no haya sublevación, por miedo a perder la credibilidad, a que se agoten los recursos teológicos, el puesto de honor tiemble, el pedestal se caiga, y las distancias se acorten…
En otras ocasiones los líderes predican lo que la congregación quiere escuchar, con el objeto de no sufrir el posible rechazo de la iglesia, evitar diversos problemas, y por encima de todo, para que no se vayan los miembros. De esta manera se opta por no denunciar el pecado, ni tampoco impartir disciplina; así todo es mucho más fácil. Por lo tanto, aquellos que dicen en su predicación: ¡no hay problemas! ¡todo va bien! con el propósito de complacer al auditorio y así quedar bien con todos, seguramente no son dignos de confianza, pues no son pocos los lobos disfrazados de ovejas que acampan a sus anchas en nuestro mundo llamado evangélico.
En cuanto a los falsos profetas, pronuncia Jeremías: «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz» (Jer. 6:14). La predicación que se proclama fiel a Dios, en términos generales, debe alcanzar la siguiente finalidad: denunciar el pecado, anunciar juicio, llamar al arrepentimiento, y además ofrecer en Cristo el eficaz remedio. Luego, sólo con los principios bíblicos expuestos de forma seria, que son los mismos que presenta Jesús para la iglesia de Laodicea, se puede conseguir la restauración de los miembros de la comunidad, así como su posterior edificación.
Es verdad, la tibieza se hace manifiesta en la predicación de muchas formas, provocando insatisfacción, ceguera, pobreza y miseria. Sucede que el predicador que se determina tibio, se inclina a amar la predicación, pero no a Dios, ni tampoco a las personas; y puede estar dando gloria a Cristo con sus labios, pero en realidad está buscando la suya propia. No es incorrecto afirmar que el predicador que está satisfecho con su tibieza, no consigue amar de corazón a los demás, en realidad es todo lo contrario: lo que pretende es que los demás sepan que él ama. Igualmente algunos no desean predicar, lo que quieren es que se les escuche, que se les preste atención y se les dé importancia, pues de esta forma consiguen el objetivo de sentirse realizados. ¿No es esto tibieza?
Necesitamos, en contra de la ceguera, predicaciones con visión. En oposición a la ignorancia, predicaciones que despierten toda conciencia entumecida. Frente a la desnudez, predicaciones ricas de contenido espiritual. En lugar de la rutina, predicaciones que irradien gozo, fe y esperanza. Contra las predicaciones pobres, necesitamos predicaciones motivadoras, con abundantes aplicaciones prácticas y, por sobre todo, proclamadas con el poder de Dios.
APLICACIÓN EN LA FAMILIA
La iglesia debe practicar la oración y adoración colectiva, la evangelización comunitaria, la comunión fraternal, y alimentarse con la predicación y el estudio bíblico de una forma dinámica. Pero, antes bien, la familia es el lugar más idóneo para comenzar a poner en marcha todo lo mencionado.
En primer lugar los hijos, ya desde la infancia, deben ser instruidos en los caminos del Señor por sus padres, teniendo presente la gran responsabilidad que éstos asumen delante de Dios. Para ello juega un papel primordial las reuniones familiares, donde se le otorgue el primer lugar a Jesús, a su Palabra y a la oración. No menos relevantes son las células de estudio bíblico y comunión fraternal que se realizan en las casas, en las cuales se reúnen varios miembros de la comunidad.
Reparemos en el hecho de que las generaciones van sobreviniendo en la iglesia, y si no se tiene en cuenta lo dicho, la vida espiritual de los miembros de la comunidad podrá deteriorarse y acabar así en un mero cristianismo sólo de tipo social y cultural, como ya hemos apuntado anteriormente. Nunca se recoge con tanta fuerza la enseñanza bíblica: «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican» (Sal. 127:1).
Podemos asegurar que buena parte del fracaso de la juventud cristiana, se atribuye a la falta del buen testimonio de los padres, debido al desconocimiento –teórico y práctico– que ellos mismos poseen de Jesús como el Señor del hogar. El joven en muchos casos es el fiel reflejo de sus progenitores, los cuales practican un seudo cristianismo, que se traduce asimismo por una despreocupación acerca de la vida espiritual. No es por tanto inexplicable que los hijos adquieran un concepto inadecuado del Cristianismo, y en consecuencia éste ya no les satisfaga; con el consiguiente resultado de buscar en el mundo las alternativas a una religiosidad seca y sin vida, o en los peores casos practicar una adaptación farisaica e hipócrita de los valores cristianos.
En otras ocasiones es el empacho de una fe mal entendida la que provoca una indigestión en el joven proveniente de una familia cristiana; y con mayor razón cuando en la práctica diaria la presencia de Cristo se halla ausente del seno familiar. No son pocos los hogares que prescinden de los cultos familiares, e intentan evitar los encuentros de comunión espiritual con otros hermanos. Resulta lógico, por tanto, ver cómo las sedientas generaciones posteriores acuden frenéticamente en busca de «agua» a otros lugares fuera del ámbito cristiano, o lo que es más grave, traen los ídolos a la propia vida congregacional, profanando así el «lugar santo». Lamentablemente muchos hogares cristianos se parecen más a un desierto seco y árido, que a un huerto de terreno fértil donde Dios pueda labrar.
Es preciso analizar nuestras intenciones y revisar nuestros objetivos; indagar en la dinámica de nuestras costumbres, y examinar de forma constante nuestras moradas familiares… no vaya a ser que la tibieza esté residiendo en nuestro hogar.
También sucede que el bien más preciado de muchos cristianos es la propia familia, y ésta se sitúa al margen de la Palabra de Dios, y de Cristo mismo. Los hijos suponen su propio «dios». Incluso, con mucha frecuencia, por miedo a que los hijos se vayan al «mundo», los padres con toda ligereza permiten que el «mundo» sea traído a la iglesia (lo importante –según algunos– es no dejar de asistir a la congregación), y con esta conducta se suceden las generaciones hasta llegar al modelo de Laodicea.
En una sociedad tan patriarcal como la de entonces, las palabras de Jesús eran más que provocadoras: «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo» (Lc. 14:26). El texto leído no parece ofrecer ninguna duda al respecto: si alguno ama a su familia más que a Jesús, entonces es señal de que no acepta a Jesús como su Señor y Maestro, por lo que, en tal caso, también está imposibilitado para ser su discípulo.
En esta misma dirección, se puede observar que los grupos familiares constituidos por creyentes de varias generaciones, son los que generalmente adquieren puestos de responsabilidad en la iglesia. Pero, para desgracia de la congregación, sucede que muchos de ellos no han sido puestos por el Señor, y en los peores casos nunca lo han conocido. Y no se pretende cuestionar la veracidad de los «hijos de la iglesia», pero la verdad no se puede esconder, porque si éstos no reciben una vocación clara, entonces no se les puede conferir autoridad, ya que ésta proviene únicamente de Dios. Y lo más incongruente es que en muchas ocasiones el verdadero convertido es mirado con sospecha, mientras que los hijos del reconocido líder son aceptados sin discusiones.
Y así vuelve a acontecer, como en los días de los Jueces: «Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel» (Jue. 2:10).
Como también pudo suceder en la iglesia de Laodicea, hoy son los clanes familiares los que se «apoderan» de la congregación. Y no son pocos los que se sienten con el derecho de hacerlo, porque –según parece– la fe bíblica es una cuestión de «herencia». Tal como ocurrió en los tiempos antiguos, está pasando hoy dentro de la iglesia. Y es como si estos clanes familiares declararan, a la voz de los pueblos paganos: «Heredemos para nosotros las moradas de Dios» (Sal. 83:12).
Centrando nuestro pensamiento en los síntomas de la iglesia en Laodicea, podemos afirmar que el Cristianismo sufre de iglesias compuestas por familias pobres, porque no poseen recursos espirituales para orientarse; míseras, porque sus valores no son realmente bíblicos; ciegas, porque han perdido el rumbo de la vida cristiana; y desnudas, porque carecen por completo del amparo de Dios. La formulación es matemática: cristianos tibios crearán familias tibias, y éstas, a su vez, formarán congregaciones tibias. Luego, no nos asombremos del desenlace final: «Te vomitaré de mi boca».
Aplicando la regla de causa y efecto, podemos asegurar que Jesús está fuera de la iglesia, porque está fuera de las familias.
APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD
En la adoración
La situación que viven algunos cristianos en los cultos, se podría describir de la manera siguiente: Vamos a la iglesia a dormir, entre cabezada y cabezada comienzan los cánticos, los cuales ya no tienen significado alguno, porque se hacen repetitivos, perdiendo de tal forma la motivación verdadera. Por un lado ese aire barroco que nos hace bostezar, por otro lado ese aire moderno que aturde nuestros sentidos; y en ese estado de desorientación, se va abstrayendo nuestro pensamiento hacia la nada. Y con los párpados medio cerrados, conseguimos desviar nuestra mirada hacia el entorno, observando a los hermanos rezagados que van pasando a los asientos delanteros, como si de una pasarela de moda aconteciera… Y mientras nos vamos percatando del ambiente, y los cánticos resuenan, paralelamente movemos los labios como si de un play back se tratara. Una mente obnubilada y somnolienta nos transporta hacia la compra semanal, el trabajo, los problemas conyugales, o los conflictos familiares. Todo ello es el centro de nuestro pensamiento, y Jesús va quedando fuera, a la puerta de nuestra adoración. Además, acostumbramos nuestros oídos a frases que se vuelven tópicos, de forma que la adoración se convierte en un mero cántico aburrido y no poco rutinario.
Con este paisaje que estamos dibujando, percibimos claramente que nuestra expresión de reconocimiento a Dios, por medio de la adoración, es mínima; las oraciones parecen ser prefabricadas, y las alabanzas son platos recalentados que nos quitan hasta el apetito, nos cargan y abruman; y así nuestro fervor por las cosas del Reino se va perdiendo en el absurdo.
También sucede en algunos ámbitos cristianos, que la música se vuelve un objeto hedonista que, en tal caso, permite satisfacer nuestras reprimidas necesidades sentimentales, cubrir carencias emocionales, y estimular nuestro desánimo; sin embargo, muy lejos está de motivarnos a la verdadera adoración a Dios. Junto con el cantante, los instrumentos son los protagonistas, y la elaborada música es la exaltada; los cánticos son intercalados por «aleluyas» mecánicos y expresiones que están más ligadas a las costumbres que a la piedad, haciendo que la verdadera adoración quede relegada en un segundo plano.
Como siempre sucede, la problemática no radica en lo que cantamos, sino en nuestra motivación interior. Es verdad, la iglesia puede tener coros bien organizados, utilizar instrumentos de tecnología avanzada, contar con grandes personalidades de la música evangélica… pero si Cristo mismo no reside por su Espíritu en la adoración, ésta se convertirá en una obra llena de tibieza espiritual.
En resumidas cuentas, Dios, que ofrece luz y vida, ha de constituir el centro, motivo y propósito de nuestra existencia. De no ser así, estaremos fomentando una adoración ciega, pobre, mísera y desnuda, como igualmente ocurrió en la iglesia de Laodicea.
«Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí» (Is. 29:13). Tengamos presente que si no hay verdadera adoración, no hay verdadero Cristianismo.
En la comunión
He aquí un sencillo ejemplo que puede resultar tremendamente aclaratorio, para seguir las recomendaciones de Jesús: ser caliente y no tibio. Comparemos la iglesia local con una gran hoguera, cuyos tizones arden unidos entre sí. Ahora bien, si uno de ellos es sacado de la hoguera, llegará un momento en que inevitablemente éste se apagará, por no recibir el fuego y calor de los demás tizones. Así que valga el ejemplo para entender que debemos recibir, y a su vez transmitir a los demás, el calor agradable del Espíritu. Pero, eso sí, primero debemos haberlo recibido de Cristo, puesto que solamente Él puede mantener encendido nuestro fuego espiritual, con el fin de ser llamas vivas para otros. En este sentido de colectividad, la iglesia representa un cuerpo, y ninguna forma podemos funcionar independientes los unos de los otros: «El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos» (1 Co. 12:14). «Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros» (12:21).
También es cierto que existen iglesias que funcionan como hogueras, pero al igual que ocurrió en Laodicea, muchas de ellas arden con fuego extraño. Algunas, en vez de coexistir siendo una comunidad viva espiritualmente, lo hacen como una sola institución religiosa, que funciona por la sola tradición del pasado, de manera rutinaria. Otras se convierten en una especie de «club social» de amigos, entusiasmados por las reuniones y actividades eclesiales varias, pero al mismo tiempo se mantienen alejadas de la presencia del Espíritu y de su poder. Y son innumerables, además, las que están rodeadas de un fuego místico inexplicable, que se mezcla con sensacionalismo irracional, pero que a la vez carecen del fuego consistente de la Palabra de Cristo.
Recogemos la enseñanza siempre aplicable del Antiguo Pacto: «Pero Nadab y Abiú murieron… cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová» (Nm. 3:4). Entiéndase el principio que esconde el texto: un cristiano carnal puede no morir físicamente, pero ser anulado espiritualmente si ofrece fuego extraño, esto es, si ocupa puestos de responsabilidad que no le corresponden por derecho, realiza prácticas extra bíblicas, utiliza en vano el nombre de Dios, o ejecuta funciones eclesiales con motivaciones incorrectas.
Reiterando lo expuesto, entendamos que no es la comunidad la que en sí misma debe funcionar, sino la gracia de Dios a través de ella. La iglesia nunca ha de ser objeto de gloria, sino instrumento por la cual Dios es glorificado. «A él sea gloria en la iglesia (no a nosotros) en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén» (Ef. 3:21).
Por otro lado, podemos advertir cuándo una iglesia es ferviente y no tibia, por el amor que manifiesta hacia los demás. Porque Dios es amor, y si su Espíritu reside en el entorno de la iglesia, indefectiblemente éste se habrá de reflejar. Y tal amor divino bien entendido, es traducido a modo de práctica eclesial, en la correcta ética del pueblo que conoce a su Dios. En cambio, lo que se suele ver en no pocas de nuestras congregaciones llamadas cristianas, es que la indiferencia se ha hecho amiga nuestra; y la comunión es pobre, porque existe un ciego individualismo, una insensible desnudez, que lo único que logran es fomentar la frialdad afectiva, que hace que ese importante aspecto de colectividad sea mísero: porque cada uno es rico en sí mismo… Y aunque parezca que no, ésta es la experiencia de muchas de las iglesias de nuestro amplio y extendido mundo cristiano.
A la verdad, ir a la iglesia el domingo, para muchos, es solamente cumplir con el «mandamiento» establecido por un sentimiento de obligación religiosa que impone el pequeño juez que llevamos dentro; y tal subordinación dominguera parece tranquilizar nuestros sentimientos de culpa. Como bien cita la frase célebre: «Hay mucha gente que imagina que el domingo es una esponja que limpia todos los pecados de la semana» (H.W. Beecher).
En la evangelización
El pueblo de Dios, que posee la nueva vida en Cristo, está destinado a ser «sal» y «luz», y a mostrar el amor de Dios a este mundo caído. De modo que si no evangelizamos, estamos siendo infieles a nuestro Señor, incumpliendo su mandato, y a la vez descuidando nuestro llamamiento como hijos de Dios, haciendo de tal manera caso omiso al encargo de transmitir el preciado mensaje salvador. Y si es cierto que sólo el Espíritu de Dios puede iluminar al incrédulo, no es menos cierto que Él utiliza a su pueblo para poder hacerlo, procurando que su Palabra sea encarnada por aquellos que verdaderamente han creído en Él.
Una iglesia «evangélica» que no «evangeliza» está viviendo un importante contrasentido, que no puede ser otra cosa que la muestra de su ceguera; y por ello no logra distinguir uno de los cometidos más importantes por el cual ha sido creada: ser portadora del Evangelio de Jesús.
Con todo, se realizan congresos para fomentar la evangelización, y cada vez hay más ministerios evangelísticos, folletos, literatura… pero en realidad muy pocos mueven sus pies para practicar la ordenanza de Jesús; la tibieza nos hace ser neutrales al respecto.
Tampoco se trata de predicar sólo un Evangelio verbal, lleno de palabras «evangélicas» que la persona ajena al ámbito cristiano no entiende. El incrédulo debe conocer que somos discípulos de Cristo, principalmente por el amor de Dios transmitido a través de nuestro buen obrar; porque una predicación del Evangelio fría y solo informativa, por muy bien que esté expuesta, no posee ningún atractivo para el oyente. En esto, debemos comprender que un evangelio tibio es ignorado, cuando no rechazado por el incrédulo. En consecuencia, la predicación del Evangelio debe unirse a una vida ejemplar llena de amor que, en resumidas cuentas, brille por medio de nuestras acciones.
La mayor virtud evangelizadora se recoge en la sugerencia de nuestro Señor a sus discípulos: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros» (Jn. 13:35). Solamente Dios puede obrar en el corazón del ser humano, es verdad. Pero, somos nosotros, como instrumentos de su gracia, los que colaboramos en tan valiosa tarea. Por consiguiente, podemos aseverar que es nuestro fervor cristiano el que atraerá a los perdidos; es nuestra visión espiritual la que podrá iluminar al confundido mortal; es nuestro gozo el que hará despertar la inquietud de todo aquel que vive insatisfecho; y es nuestro verdadero interés por sus almas el que, a buen seguro, cautivará su corazón.
Visto el tema desde otro ángulo, hoy se confunde la evangelización eficaz con la sola obra social (sin dejar de ser importante): ayudar a los pobres y marginados, implantar misiones varias, instituir centros de reinserción social, y un largo etcétera. Todo ello es muy necesario, y forma parte de la evangelización práctica. Pero, sin embargo, lo sorprendente muchas veces es que se descuida la predicación del Evangelio de Cristo. Con la excusa del evangelio encarnado, las «obras» parecen ser suficientes para justificar nuestro silencio, y en cualquier caso ofrecer una imagen eclesial bondadosa, cubriendo de esta manera el hueco de «necesidad religiosa» que ha ido inculcando la Iglesia tibia a nuestro mundo cristiano.
Es cierto que la iglesia naciente del primer siglo tuvo «favor con todo el pueblo», como consta en Hechos 2:47, y debe seguir siendo así. Pero si leemos bien la Escritura, observamos que nuestros primeros hermanos en Cristo también denunciaron el pecado, anunciaron el Juicio final, y llamaron al arrepentimiento a todos los perdidos; presentando además el sacrificio de Jesucristo en la Cruz a favor de la Humanidad, y transmitiendo la gloriosa esperanza del inminente regreso de nuestro Señor.
Evidentemente, el Evangelio es para salvación, pero no sólo de los cuerpos en sus necesidades actuales, sino de toda la persona; teniendo éste un sentido fundamental de trascendencia eterna: salvación o condenación. Entendamos que Satanás, con su teología de la liberación, logra cierta ventaja –en su conquista personal–, pues sólo con cambiar los conceptos bíblicos sobre evangelización, consigue presentar un mensaje falseado del Evangelio; pues éste libera de las circunstancias adversas, a condición de que el corazón siga estando en esclavitud, conservando de esta manera el sello de la condenación por la eternidad.
Igualmente, a la iglesia tibia le es más cómodo ser aceptada por los demás a través de sus obras sociales y humanitarias. Y a veces lo hace con el propósito de que la sociedad no murmure, sino que hable bien de ella; pues no se atreve a presentar la verdad del Evangelio sin reservas, como lo hizo el Señor Jesucristo.
Y entre tanto Satanás se lleva incansablemente cada día miles de almas al infierno, mientras la Iglesia del Señor duerme en su plácida condición, sin distinguir esta triste realidad; y así transita reposadamente por este mundo perdido, sin apercibirse de que el cometido sigue siendo el mismo hoy que ayer: «Me seréis testigos» (Hch. 1:8).
En la enseñanza
Es verdaderamente ilustrativo el encuentro de Felipe con el etíope eunuco, y el diálogo que sostuvo: «¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?» (Hch. 8:30,31). Valga este relato bíblico, para comprender que la Palabra es el medio por el cual Dios mismo dirige al incrédulo hacia la verdad. Pero, además, siendo esto cierto, no nos olvidemos de que también con ella el Señor gobierna a su Iglesia, puesto que es el alimento por la cual la nutre, la sustenta y la dirige. Y así el pueblo cristiano vive la vida de Cristo al obedecer su Palabra.
Reparemos en el peligro: si la comunidad no es instruida en el camino correcto, no nos preocupemos, el mundo secular, o bien las corrientes extremas del Cristianismo, se encargarán de hacerlo. El problema, en este sentido, no es sólo la falta de enseñanza bíblica, sino que, como también ocurrió en Laodicea, nuestra particular ceguera no permite poner remedio a tal proceso de decadencia. Es triste observar cómo iglesias locales asisten, en una larga procesión fúnebre, al entierro de su propia vida espiritual: «te vomitaré».
Habría de causarnos cierta preocupación, al ver cómo la carencia de instrucción bíblica se evidencia en la gran desorientación, teórica y práctica, que existe entre los miembros de muchas comunidades. Como máximo son bautizados en el río, y luego… que se los lleve la corriente (de este mundo). Lo más frecuente hoy es lavarse las manos, tal como lo hizo Poncio Pilato; es sin duda lo más rápido para escabullir el bulto y desligarnos de posteriores responsabilidades incómodas.
Como ya hemos considerado, también existen pastores o líderes que proclaman un solo mensaje para sus miembros: ¡todo va bien! El pecado se ha introducido e impide el avance del reino de Dios, pero no importa, ¡todo va bien! El cáncer se va extendiendo por dentro sin que nos demos cuenta (la ceguera), hasta que acaba con la vida espiritual de la congregación (te vomitaré), convirtiéndose así en una iglesia estéril e inservible. Pero no nos preocupemos, ¡todo va bien! Y en los peores casos es la misma congregación la que consiente, implorando a los profetas de nuestro siglo: «No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira» (Is. 30:10); y todo ello para seguir alimentando nuestra cómoda tibieza. Pero, los creyentes no podemos ser complacientes con el engaño, porque la comunidad que tolera a los dirigentes tibios o fraudulentos, se hace cómplice de su pecado, y por tanto culpable delante de Dios.
Contemplando el tema desde el otro lado del péndulo, también existen líderes que si bien ofrecen abundante enseñanza a la iglesia, nunca se desprenden de la vara, dando varapalos a diestro y siniestro; creando una congregación más que «edificada», en todo caso «magullada». Porque la enseñanza, o bien la reprensión bíblica, debe hacerse siempre con verdadero amor. De no ser así, es muy difícil digerir cualquier instrucción, y por consiguiente la iglesia se convierte en un cuerpo herido y maltratado (muchas veces por culpa del legalismo cristiano).
Hechas todas estas precisiones, tengamos presente que si la congregación no es bien instruida en la Palabra, ésta no podrá vivir una experiencia de auténtico crecimiento espiritual, y en muchos casos se convertirá en una «guardería», donde constantemente se ofrece la misma leche de las bases doctrinales… Y ahí permanecen no pocos creyentes, impasibles, pasando el biberón de mano en mano, balbuceando, entre sollozos, y dormitando en su crónica infantilidad espiritual…
En la disciplina
La amonestación de Jesús a la iglesia de Laodicea fue principalmente para los líderes (al ángel de la iglesia), como ya hemos considerado. Y se supone que, más allá de comunicar el mensaje y darle aplicación personal, también se logra la efectividad cuando el cuerpo gobernante consigue aplicar disciplina y corrección en la iglesia local. Y al igual que procedió nuestro Señor, habremos de denunciar los graves desajustes en la iglesia, pues en tal caso no debemos seguir desviando nuestra mirada hacia otra parte, como si nada ocurriera. No fue así como obró el Señor de la Iglesia.
Toda enfermedad espiritual –como puede ser la tibieza– hay que detectarla, y en caso preciso, aplicar la buena disciplina bíblica en la congregación. Antes de que la iglesia quede descalificada, es preferible decir la verdad, aunque con ello se sufra, en caso necesario, el trauma consiguiente de la pérdida de miembros (caliente o frío).
Pese a ser cristianos e hijos de Dios, resulta de buen juicio reconocer que la maldad todavía se halla en nuestro código genético, que ha impregnado toda nuestra existencia, y que no podemos arrancarla por completo de nuestro ser. Entonces, no deberíamos ser indiferentes ante inclinación tan poderosa, ni tampoco ser ingenuos en cuanto al potencial de maldad que pueda existir en cualquier congregación llamada cristiana, máxime si también se hallan cristianos nominales, volviendo a la problemática de aquella iglesia. Desde el libro del Génesis ya se nos advierte del peligro: «Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud» (Gn. 8:21).
Recogemos aquí la sabia y práctica enseñanza de Jesús en el Evangelio: la «cizaña» en el campo de la iglesia hay que dejarla, porque podemos confundirla fácilmente con el trigo; pero se entiende que las malas hierbas –el pecado evidente que estropea el trigo– se deben arrancar por el bien de toda la comunidad. Es decir, el pecado de evidente tibieza no se puede tolerar en la iglesia. Es preciso denunciarlo, y así establecer normas bíblicas de prevención (lejos de liberalismos) para que no avance la enfermedad dentro de la comunidad y se extienda, protegiendo así el testimonio colectivo, y favoreciendo el buen funcionamiento de la congregación.
Para ver el siguiente capítulo CLIC AQUÍ
© Copyright 2008
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.