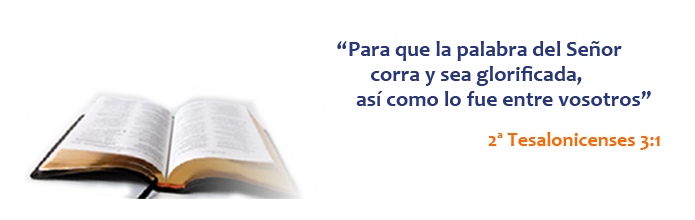El remedio para la restauración
EL CONSEJO DEL SEÑOR
«Por tanto yo te aconsejo»
La frase «yo te aconsejo» representa una expresión de amor, de comprensión y de paciencia. Subraya la enseñanza de que ante cualquier problemática en la comunidad, Jesús no permanece al margen, indiferente, sino que por el contrario sigue compadeciéndose de su pueblo. Es la recomendación amable de un médico a su paciente.
Nuestro Señor no se ha mantenido en la distancia, inalterable, sin hacer nada ante nuestra pobre condición. Tampoco nos ha pagado con la misma moneda de ingratitud, sino que nos ha visitado, acercándose a nuestro corazón con abundante paciencia. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues no como el Juez que castiga al culpable, sino como el Pastor amado que va en busca de sus torpes ovejas descarriadas. De ahí que sus palabras resuenen como un canto de esperanza en el corazón de los perdidos: «Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido» (Mt. 18:11).
De igual forma el apóstol Pablo quiso seguir el ejemplo de su Maestro. Así lo manifestó, escribiendo a los incorregibles corintios en una verdadera actitud de amor y comprensión: «Aunque amándoos más, sea amado menos» (2 Co. 12:15).
Como podemos comprobar a través de la Escritura, tampoco fue distinto el trato del Señor hacia la nación elegida: «Y hasta las canas os soportaré» (Is. 46:4). Y ante aquella situación de evidente rechazo (en la iglesia de Laodicea), el Rey y Soberano no respondió con ira, juicio o maldición; sino que, exponiendo la verdad con claridad, advirtió del grave peligro que corrían, y ofreció la solución de una forma amable y cariñosa: «Yo te aconsejo»…
Visto en el sentido opuesto, no es infrecuente ver cómo ciertos creyentes, a modo de juez implacable, juzgan a otros, manteniendo por largo tiempo resentimientos contra la iglesia: disgustados por la conducta del pastor, o por ciertos hermanos que no han correspondido como deberían… Con esta equivocada actitud, acumulan ira en sus corazones, y generan una peligrosa raíz de amargura interior… Sin cuestionar que se se pudiera tener razón en muchas conclusiones, vemos que no fue ésta la disposición de nuestro buen Pastor para con la deficiencia humana, y tampoco debería ser la nuestra.
Llama la atención la siguiente frase popular: «La iglesia es el único hospital que fusila a sus heridos». Razón había en aquellas palabras tan ilustrativas, pues en ocasiones la crítica destructiva o las murmuraciones condenatorias que proferimos con nuestros labios, solamente consiguen rematar al hermano caído. No fue desacertado, en este aspecto, el consejo del apóstol: «Más no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como a hermano» (2 Ts. 3:15).
Haremos bien (sin esconder la realidad del pecado), en recordar que el proceder de Jesús, ante su pueblo rebelde, se ha manifestado siempre a través de una actitud de amor, comprensión, e infinita paciencia.
LA SOLUCIÓN ESTÁ EN JESUCRISTO
«Que de mí compres»
Aunque esta expresión puede resultar un tanto difícil de entender, el consejo que nos brinda el texto bíblico para la restauración espiritual, consiste en «comprar de Jesús»… La adquisición de nuestra salvación fue sin dinero, verdad es, pero para conseguir que dicha salvación obtenga un desarrollo santificador apropiado, todavía debemos seguir comprando aquello que Jesús ofrece.
Razonemos aquí en clave de cliente y vendedor. En primer lugar, el cliente va a comprar porque se da cuenta de que carece del producto. En segundo lugar, acude al vendedor, reconociendo su escasez, y sabiendo que éste posee la mercancía que precisa. En tercer lugar, para poder comprar obviamente tendrá que pedirle el producto, y así entrar en diálogo con el vendedor. Y de esta forma se cumple el texto bíblico: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá» (Mt. 7:7). Es como si Jesús dijera: –Yo soy el que tengo las mercancías que tú necesitas, ven a comprarlas, son gratis. Se entiende que tales mercancías, según las necesidades de la iglesia de Laodicea, son esencialmente de carácter espiritual.
Si nos fijamos bien en la problemática de Laodicea, notaremos que ésta fue una ciudad muy comerciante; motivo comprensible para que la mirada de sus ciudadanos estuviera puesta en las mercancías que compraban y vendían. Por esta causa, desde la perspectiva eclesial, Jesucristo recomienda a su pueblo que antes de poner su atención en las actividades, ha de atender primero a su Persona. De esta forma el creyente no debe mostrar su especial interés en las mercancías, sino en Aquel que las vende; ni tampoco en el precio que se ha de pagar, porque son gratuitas.
Para alcanzar la verdadera riqueza espiritual, se requiere centrar la mirada en la persona de Jesús, el Vendedor, y así recibir de Él toda gracia abundante: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe» (He. 12:2). Así es como lograremos percatarnos de que nuestro Señor no solamente es objeto de la fe, sino que ésta procede de Él, y asimismo la perfecciona en nosotros.
Debemos tener presente, en este punto, que todo lo que precisamos para el progreso de nuestra vida espiritual, lo recibimos de Cristo; que el devenir de nuestra existencia depende de Él; que el triunfo en nuestra vida cristiana se sirve de lo que recogemos de sus manos; que las obras que hagamos son vanas e infructuosas si Él no las fructifica; que cualquier actividad eclesial que realicemos carece de valor si su poder no nos acompaña… Y esta es la clave de una rica y abundante vida espiritual: nuestra relación con Cristo. «Separados de mí nada podéis hacer» (Jn. 15:5), advirtió nuestro Señor.
No olvidemos, por tanto, que la mano invisible de Jesús se muestra siempre dispuesta para levantarnos, fortalecernos, y ofrecernos las mercancías necesarias para nuestro completo bienestar espiritual. La reconvención de Cristo hacia aquel pueblo rebelde, es también aplicable para nosotros hoy: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida» (Jn. 5:40). Lo lamentable de nuestro cristianismo mal concebido, es que hacemos tanto énfasis en la vida cristiana, que nos olvidamos del Cristo de la vida.
UNA ADQUISICIÓN IMPERECEDERA
«Oro refinado en fuego, para que seas rico»
Aun siendo cristianos, nuestra naturaleza humana es interiormente «pobre», y nada puede ofrecerle a Dios. Por eso nuestro enfoque no se centra en lo que podamos hacer para el Señor.
En ocasiones estamos tan preocupados por lo que debemos hacer para Dios, que no reparamos en lo que Dios quiere hacer por, en, y a través nuestro. Y si es cierto que lo que hacemos tiene un valor, en la vida cristiana todo es aceptado en tanto sea amparado por la gracia divina y dirigido por el Espíritu Santo.
Indudablemente la definición del texto bíblico citado se refiere a la riqueza espiritual, muy poco valorada en nuestra sociedad materialista. Además, el oro puro mencionado, no representa necesariamente las acciones de los santos, pues el oro proviene de Cristo. Más bien significa el relucir de la obra de Cristo a través de tales acciones; pues así es como Él debe presidir, dirigir, controlar, bendecir, y fructificar toda buena obra dispuesta para su gloria.
El oro que ofrece Jesús, en este aspecto, simboliza el fruto del Espíritu que impregna todas nuestras actividades, dándoles la calidad y el valor necesario para que resulten efectivas. De esta forma nuestra naturaleza humana se ve gratamente enriquecida y perfeccionada por la acción divina. El mismo sentido se hallaba en la respuesta del Señor al apóstol Pablo: «Mi poder (el de Cristo) se perfecciona en la debilidad» (2 Co. 12:9).
Las obras del cristiano que han sido hechas por el poder de Jesús –cual oro refinado–son de gran estima, y adquieren un valor imperecedero, porque son hechas por y para Cristo.
De todos modos, la validez de las obras que permanecerán por la eternidad, está relacionado con la calidad y no con la cantidad. Así parece concebirlo el texto bíblico: «Y si sobre este fundamento (Cristo) alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno (en particular) se hará manifiesta» (1 Co. 3:12,13). La pregunta parece inevitable: ¿En qué calidad de material estamos edificando?
En el sentido paralelo, y materialmente hablando, es preferible ser pobre en este mundo, inclusive pasar las necesidades más extremas, pero, sin embargo, poder disfrutar de la abundante riqueza que Jesús, el Juez justo, nos entregará en el día glorioso de su regreso..
LA JUSTICIA DE CRISTO
«Y vestiduras blancas para vestirte»
Como ya hemos sugerido, probablemente en la iglesia de Laodicea había cristianos nacidos de nuevo, y «cristianos» no regenerados por el Espíritu. Aceptando, por tanto, esta doble vertiente, nos permitimos la libertad de hacer una doble aplicación del texto:
Para salvación
Cristo es el único que puede ofrecer las «vestiduras blancas» para nuestra salvación, esto es, un corazón nuevo, limpio y renovado, delante de Él. Son las blancas vestiduras de la justificación que él ganó en la Cruz, las que pueden vestir a todo aquel que se acerca por la fe, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en su obra expiatoria. Con esta visión redentora, podemos exclamar como el salmista: «Mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación» (Is. 61:10).
Al reflexionar en esta dicha salvadora, descubrimos que la situación de desnudez espiritual en la que se hallaba la iglesia en Laodicea, nos conduce a pensar con cierta sensatez que muchos miembros de las iglesias llamadas cristianas necesitan realmente aplicar en su vida la justicia de Cristo. No son pocos los que han aprendido bien la lección bíblica, pero al parecer nunca han sido regenerados por el Espíritu… La exhortación del apóstol Pablo va dirigida en la misma dirección: «Porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo» (1 Co. 15:34).
Para santificación
El destacado comentarista bíblico William Barclay, realiza la siguiente consideración: «¿Qué significa este vestido blanco? Puede muy bien representar las cosas hermosas de la vida y el carácter que solamente Cristo puede ofrecer a los hombres» (William Barclay, El Apocalipsis. La Aurora, 1975, 170). No parece irrazonable la propuesta del autor, que relaciona estrechamente el carácter con la vestimenta… Recogiendo el sentido metafórico, el vestido de Cristo habrá de ser la expresión visible de nuestra realidad interior, esto es, de nuestro carácter cristiano; de otra forma sería caer en el engaño, y como ya hemos analizado, sucumbir a la tibieza espiritual. Por consiguiente, si nos llamamos cristianos, nuestro vestido espiritual no puede contradecir la nueva y gloriosa posición que el cristiano tiene en Cristo. De ser así
Con verdadera conciencia les insta el apóstol Pablo a los miembros en la comunidad de Roma: «Vestíos del Señor Jesucristo» (Ro. 13:14). Conforme el texto bíblico, la persona que ha obtenido las «vestiduras blancas», que le cubren de justicia verdadera, debe seguir vistiéndose y renovándose constantemente. Entendemos que solo Cristo nos proporciona diariamente la blancura de un camino consagrado, donde la manifestación de toda vida redimida se evidencie a través del carácter manso y humilde que, para que tomemos ejemplo, el mismo Señor imprimió en su vida terrenal.
Así pues, la justicia divina es imputada al perdido en la justificación, pero debe ser impartida al cristiano en la santificación. Solo por la justicia de Cristo podemos ser salvos, pero también solo por la justicia de Cristo podemos ser santificados.
Vestirse de Cristo implica, entre otras cosas, la dependencia absoluta de su gracia. La cual se evidencia especialmente cuando mantenemos nuestra comunión espiritual con Dios, a través de la meditación de la Biblia y la oración, principalmente, en espíritu de obediencia absoluta. Ello es lo que impulsará todo crecimiento moral y espiritual. Como resultado de tal proceso, se pondrá en evidencia el desarrollo de un nuevo carácter cristiano, en el sentido moral del concepto. Aclaramos que en su sentido psicológico el carácter no cambia, aunque sí se controla, moldea y ajusta, según los valores cristianos.
En definitiva, todo el proceso de santificación en la vida del creyente, que en sí mismo constituye la «vestimenta cristiana», es gracias a la justicia de Cristo, y en ninguna manera a la nuestra propia.
LA VERGÜENZA DEL CRISTIANO CARNAL
«Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez»
Este es un consejo de Jesús a una iglesia desnuda de la protección de Dios, para evitar que descubra la desnudez de su justicia propia, y se vistan con la justicia de Cristo; porque de no ser así, pronto se descubriría su vergüenza. Atendiendo al texto bíblico: «Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo»
A veces nuestra inconsciencia no permite que veamos la propia desnudez espiritual… ¿Cómo conseguir, entonces, salir de la inconsciencia? Ocurre que si nos comparamos con aquellos que nos rodean, probablemente será difícil percatarnos de nuestra deficiencia. En cambio, cuando elevamos nuestra mirada a Dios, y observamos su inmensa grandeza, entonces no tendremos por menos que reconocer nuestra evidente pequeñez. Si logramos experimentar el amor del señor en nosotros, y siempre por la vía del contraste, reconoceremos en seguida nuestra falta de amor hacia los demás. Es solo cuando nos percibimos la perfecta santidad de Dios, que logramos descubrir nuestra grave pecaminosidad.
La comparación con la perfección y santidad de Dios, es lo que nos proporciona una perspectiva correcta de nuestra situación espiritual. Así, cuando desde nuestras limitaciones comprendamos el gran poder de nuestro Señor, veremos entonces claramente reflejada nuestra propia debilidad. Y en la medida que empezamos a recibir su sabiduría, con más intensidad evidenciaremos nuestra propia ignorancia. Y de esta manera, conectados con nuestra marcada imperfección, nos apercibiremos de la evidente desnudez propia, y será entonces cuando se produzca el deseo de vestirnos con el ropaje de su gracia.
No sirve de nada mantener el orgullo propio, pues éste contribuye a que cualquier cristiano permanezca inconsciente de la presencia divina, y del estado espiritual en que se encuentra delante de Dios.
A tenor de lo expresado hasta aquí, es preciso aplicar humildad, y reconocer toda desnudez espiritual. No dejemos que el vestido del orgullo se apodere de nuestra alma, creyendo que está bien abrigada; siendo así traicionados por nuestra intransigente obstinación… Es el pecado del «orgullo», con toda seguridad, lo que hace que Jesús vomite de su boca al cristiano tibio. «Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos» (Sal. 138:6).
Ahora bien, ¿a qué vergüenza se está refiriendo nuestro Señor? No lo sabemos a ciencia cierta. «Vergüenza y confusión perpetua» (Dn. 12:2), será para aquellos incrédulos que no hayan adquirido gratuitamente las vestiduras blancas de salvación ofrecidas por Jesús. Y añadimos aquí a todo cristiano nominal, que no ha sido salvo, como deducimos que pudo ocurrir en iglesia de Laodicea. Por otro lado, para Dios es vergonzoso ver a sus hijos sumergidos en el agua tibia: para Dios y para su iglesia verdadera, claro está. Se convierte en un acto bochornoso el observar a personas que habiendo recibido la salvación, viven adaptados a la mentalidad de este mundo, sin pagar el precio de la vida cristiana.
En cierta manera también el creyente podrá experimentar vergüenza cuando tenga que dar cuenta de su salvación en el Tribunal de Cristo: «Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados» (1 Jn. 2:28). Con lo cual, es mejor reconocer nuestra desnudez ahora, que no ser descubiertos en aquel día, donde todos los cristianos habremos de dar cuentas de nuestra labor realizada en este mundo temporal.
RECUPERANDO LA VISIÓN ESPIRITUAL
«Y unge tus ojos con colirio, para que veas»
Partimos sobre la base de que el hombre natural se halla imposibilitado para discernir espiritualmente, y solo la acción sobrenatural del Espíritu Santo (el colirio) en la mente y corazón del creyente, permite obtener un enfoque claro de la naturaleza humana, una comprensión adecuada de Dios, y una visión correcta de la vida cristiana. Las palabras del profeta nos recuerdan el estado actual de buena parte del pueblo de Dios: «Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye» (Jer. 5:21).
La buena marcha de nuestra vida espiritual va a depender, en gran medida, del conocimiento que tengamos de Dios y de su obra. Pero dicha tarea no es posible, si no recibimos permanentemente la luz divina. La ceguera espiritual permanece adherida a nuestra propia naturaleza caída, y aun recibiendo inicialmente la iluminación del Espíritu, a causa de nuestra dejadez y negligencia, podemos perder con el tiempo la visión espiritual: «Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego» (2 P. 1:9).
El remedio para los miembros de Laodicea, al igual que para nosotros hoy, consistía en reconocer la propia ceguera espiritual, y continuación acudir al trono de la gracia divina, para poder ser ungidos con el colirio invisible, que representa la acción sanadora de Jesús.
La causa de la ceguera espiritual, en el caso que nos ocupa, no consiste en la ausencia de vista, sino en pensar que se ve, sin ver. Este era el gran defecto de los antiguos líderes del pueblo de Israel: «Si fuereis ciegos, no tendríais pecado; mas ahora porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece» (Jn. 9:41). Definitivamente, todo cristiano afectado de tibieza puede alcanzar una correcta visión –desde la dimensión espiritual–, cuando reconozca su ceguera (sea mayor o menor) y que por sus propias fuerzas no puede recuperar la vista.
Por tanto, reconocer la enfermedad oftalmológica es el primer paso para la completa curación… Y seguidamente, corresponde visitar al Médico amado, pues solo Él puede restaurar nuestra incapacidad visual. Una vez resuelto el problema, no nos olvidemos de acudir a las periódicas revisiones del Oftalmólogo divino, para poder conservar nuestra visión en óptimas condiciones.
Hemos visto que los laodicenses realizaban muchas acciones en la iglesia, pero al tiempo les faltaba algo no poco importante: visión espiritual. Conocida la resolución, recogemos aquí la frase del experimentado Job, cuando después de haber pasado por la dura prueba, exclamó a Dios: «De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza» (Job. 42:5).
EL AMOR DE JESÚS
«Yo reprendo y castigo a todos los que amo»
Resulta llamativo observar que en el texto griego no se utiliza la palabra «ágape» para traducir «amo», sino «fileo». Este vocablo griego nos habla de un amor cercano, cálido y a la vez tierno. Pese a la primera impresión de dureza, en la declaración de Jesús no se incluye el juicio divino para su iglesia, sino más bien la amonestación afectuosa que le pueda hacer un amigo a otro.
El autor citado anteriormente sigue diciendo: «Reprender es hacerle ver a la otra persona el pecado, con amor». Destaquemos la palabra amor, y tomemos ejemplo los cristianos. Siendo la disciplina es necesaria, pero en ningún caso hay que dispensar un trato brusco, pues en muchas ocasiones la represión hecha sin amor, puede generar rebeldía.
Si alguna vez nos encontramos con la responsabilidad de tener que reprender a alguien, vayamos con cuidado de no aplicar la teología del garrote, sino la teología del amor. Si nuestro Señor nos reprende, sin duda es para evitar la consecuencia del pecado, y si nos castiga, es para nuestra corrección. Es siempre un acto de verdadero amor hacia su pueblo, y en ningún caso de odio o rechazo… No pretendamos evitar, pues, la disciplina de Dios, «porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere» (Pr. 3:12).
El comentarista nos recuerda una sencilla enseñanza ya conocida, pero que posee clara aplicación en el orden de la vida espiritual: «Un hecho de la vida es que no hay manera más segura de arruinar el futuro de un niño que permitirle hacer lo que se le antoja» (Willian Barclay. O.p.citada, p.172). Es cierto, si el Señor nos tratara como a caprichosos infantes, y su amor fuera indiferente al pecado, solo conseguiría fomentar nuestro egoísmo y alejarnos cada vez más de su presencia. Y, para que no se produzca esta malsana condición, el propósito de su buena intervención disciplinaria, tiene como objetivo el no añadir más juicio a nuestras personas, puesto que como se sabe la paciencia de Dios tiene un límite.
Por este motivo necesitamos obtener una perspectiva correcta, no solo de un Dios bonachón y permisivo, que todo lo perdona, cuya condescendencia no tiene límite, y cuya paciencia es hasta el infinito; sino que hemos de recuperar la visión de un Dios santo y justo, que a pesar de ser todo amor, no puede aceptar el pecado en ninguna forma. En verdad Él se ofende con sus hijos rebeldes, y se enoja contra su pueblo desobediente… Es el Dios de toda justicia quien debería de infundirnos temor santo; no un miedo infernal, desde luego, sino el respeto y la reverencia absoluta que nos impulse a conducirnos en sometimiento a Él. «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios» (1 P. 4:17).
No podemos obviar la corrupción espiritual, que por falta de reprensión y disciplina, viven innumerables iglesias. Y esto, entre otras causas, es debido principalmente a que no se denuncia el pecado, ni las malas costumbres; como tampoco se instruye a la iglesia eficazmente, ofreciéndole orientación bíblica para guiarse en los caminos del Señor. La verdad es que hoy casi todo se consiente en la iglesia, y cada cual actúa independiente y bajo su libre criterio personal. Por lo que, instruir, reprender, rectificar, enseñar… con el objeto de evitar una parálisis espiritual en la comunidad, no sólo representa disciplina, sino un acto de amor de Dios hacia su pueblo.
UN ENCUENTRO CON JESUCRISTO
LAS CONDICIONES
Una decisión por Cristo
«Sé, pues, celoso»
El término «celoso» también se puede traducir por «fervoroso»: condición indispensable para salir de la tibieza. Viene a expresar la decisión valiente del cristiano que considera cuán importante en su vida es cumplir fielmente con la voluntad de Dios.
Ser celoso o fervoroso, implica situar nuestra relación con Dios como la máxima preferencia en la vida. El celo que el cristiano debe mostrar, pues, no es otra cosa que un verdadero interés por vivir la vida de Cristo. Este es el deseo ardiente que Dios provoca en nuestros corazones cuando le entregamos la vida de forma completa, negando nuestra voluntad para cumplir con la suya.
En el sentido opuesto a lo expresado, observamos la gran despreocupación que existe hoy entre los cristianos por reavivar la vida espiritual. Nuestro interés por lo terrenal y nuestro descuido por lo celestial, se hace cada vez más evidente. Ya no valoramos apenas nuestra comunión con Dios, y a veces tampoco la de nuestros hermanos en la fe.
Hemos de advertir que entre los laodicenses existía una clara ausencia de celo. La apatía y la desidia espiritual formaban parte íntegra de la vida eclesial, y sus prácticas religiosas se propagaban solamente a modo de costumbre dominical.
En el mismo sentido, y realizando una correspondencia sobre el fútbol –este deporte tan idolatrado–, podemos hacer llegar la experiencia de algunos cristianos que, extasiados por la euforia futbolística, gritan fervorosamente cuando observan un partido de fútbol; unas veces mostrando su cólera por los errores de los árbitros, otras dando saltos de alegría cuando su equipo favorito consigue un gol… Pero, en cambio, sus corazones son inmutables ante las injusticias de la vida, y sus rostros inexpresivos a la hora de cantar alabanzas a Dios; sus palabras frías cuando se trata de orar, y no mayor es su pasión al escuchar o predicar el mensaje de la Escritura…
Lo cierto es que cada uno muestra «su celo», o expresándolo de otra manera, pone su «máxima atención» en lo que le interesa, en aquello a lo que otorga más valor: bien sea el fútbol, la música, el arte, y demás intereses.
Distingamos el proceso de la vida cristiana, pues el crecimiento personal, el grado de espiritualidad, la madurez cristiana, y la calidad en el servicio a Dios, dependerá en mayor o menor medida, del nivel de entrega que cada uno determine. Por ello, la recomendación de Jesús a mostrar celo, contiene principalmente un toque de atención a despertar; a examinar nuestro actual estado espiritual; a tener muy en cuenta quiénes somos y en qué lugar de la vida cristiana nos encontramos.
Cuando los creyentes le abrimos la puerta del corazón a Dios, es entonces cuando Él llena de fervor nuestro espíritu. Esto es así en tanto el cristiano tome la decisión, en su libertad, de entregarse por entero a Dios, acatando su voluntad por encima todo. No se trata de muchas o buenas obras, sino una verdadera disposición del corazón; y con las implicaciones de perder la propia vida para ganar la vida de Cristo.
El poseer fervor espiritual, es condición esencial para que todo lo demás tenga sentido. Aunque, visto el tema desde un enfoque equilibrado, no podemos confundir el fervor con las exaltaciones irracionales, el celo santo con el éxtasis disparatado, la santidad con el fanatismo, o el ardor equilibrado con el frenesí de las sensaciones. En contra de lo que algunos cristianos extremistas practican, afirmamos que lo que hoy necesitamos es pasión duradera, no acaloramientos momentáneos.
La idea de fervor o celo, es más bien una pasión tranquila y serena por descubrir cada día los tesoros de la Palabra de Dios, por predicar las «buenas nuevas» del Evangelio, y sobre todo por ser consecuentes con el ejemplo de la vida de Cristo. Pablo se califica a sí mismo como celoso de Dios, según Hechos 22:3. Y al celo de Dios debe proseguir el buen obrar, como consecuencia lógica. Así parece recomendarlo en su carta a Tito, el responsable de la iglesia en Creta: «Y celoso de buenas obras» (Tit. 2:14).
Sintetizando de forma sencilla lo expuesto, aprendemos que «tener celo» se corresponde con el deseo y la buena actitud de amar a Dios sobre todas las cosas, e intentar cumplir fielmente con su voluntad. Por lo que podemos constatar, que a las obras sin fervor, sobreviene tibieza manifiesta.
Un arrepentimiento sincero
«Y arrepiéntete»
Intentamos responder a la eterna pregunta: ¿A quién va dirigido este mandamiento? ¿Es para creyentes o para incrédulos?
Si el llamamiento de Jesús es para la «iglesia», primeramente aceptaremos que el mandamiento explícito de arrepentirse, en este pasaje, era para los creyentes –para los cristianos auténticos–, indicando arrepentimiento «de la vida tibia» que llevaban. Sin embargo, también debemos incluir, por derivación, a los cristianos nominales (solo de nombre); suponiendo que también tomaban parte de la misma comunidad, por lo cual no se descarta la posibilidad de aplicar el texto para los no convertidos.
A este respecto, comprendamos que en cierta manera un incrédulo no puede ser tibio: está muerto espiritualmente; pero bien puede participar de la tibieza que en tal caso la iglesia le proporciona. Por esta razón, el mensaje de Cristo se orienta para la comunidad en general, y también para cada uno de sus miembros, sean verdaderos creyentes o no.
Parafraseando el mensaje de Jesús, parece como si el texto dijera: –No importa si alguna vez has sido salvo, si has conocido verdaderamente a Cristo; arrepiéntete como si nunca lo hubieras hecho, como si comenzaras una nueva vida, como si tomaras la decisión hoy mismo, disponiendo así tu camino bajo las directrices de Dios.
Ahondando en este punto, lo asombroso es que la comunidad de Laodicea había cambiado de conducta, de ética, pero ésta no venía guiada por el arrepentimiento (señal también de falsos convertidos en muchas iglesias). Y visto desde una perspectiva bíblica, no puede haber ética cristiana válida, si no existe un verdadero arrepentimiento.
Resulta interesante analizar la forma imperativa del término «arrepentirse», pues el texto griego parece indicar un estado y no solamente un acto. Es un acto puntual, cierto, pero también es un estado permanente. Se trata de romper con el pasado y comenzar de nuevo para «vivir como un arrepentido» (éste es el sentido correcto), y no de un hecho puramente superficial. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, reflejado además en un cambio de disposición del corazón, que repercute, a la vez, en un cambio de vida.
Sería conveniente hacer nuestras las palabras del sacerdote Esdras: «Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo» (Esd. 9:6). Es verdad, tenemos que pedir perdón a nuestro Dios por tantas cosas que le ofenden: por descuidar su Palabra y la oración, por nuestra indiferencia hacia Él, por la falta de amor hacia nuestro prójimo; y cada uno, personalmente, por el grado de ceguera, pobreza, desnudez (mayor o menor), u otros síntomas que indica el pasaje referencia en El Apocalipsis.
Es preciso destacar el popular Salmo 51, como antecedente bíblico, para cualquiera que necesite unas pautas de arrepentimiento. Son las palabras del rey David, un creyente abatido por su pecado que clamaba a Dios: «Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos» (Sal. 51:3,4). Arrepentirse significa negarse a sí mismo, decir «no» a las motivaciones individuales, y a todo interés pecaminoso que no se avenga a los buenos propósitos divinos. Un cambio interior de mente y de conducta, es la condición primero y la consecuencia después.
Tal vez alguien podría pensar que ya un día se arrepintió de sus pecados, en el momento de su conversión a Cristo. Pero, la condición correcta del corazón del creyente a lo largo de toda su vida, es conservar una «actitud permanente de arrepentimiento».
Sepamos, sobre lo dicho, que no se producirá un auténtico avivamiento en la iglesia, si antes no hay un verdadero arrepentimiento. Así que, no se debe cambiar la ética, sin primero cambiar el corazón.
EL LLAMAMIENTO
«He aquí, yo estoy a la puerta y llamo»
Ocurre que el cristiano que practica el pecado de la tibieza, puede asistir al culto, cantar, leer la Biblia, orar, predicar… y, al mismo tiempo, abandonar a Jesús.
Desde la experiencia comunitaria, la expresión «a la puerta» indicaría que el Señor ha quedado fuera de la iglesia local, por haber sido excluido de ésta; por lo tanto, su «presencia activa» permanece desligada de toda práctica eclesial. La congregación ha rechazado al Rey y se ha sentado en el trono. Y en esto, la prioridad ya no es el Señor de la iglesia, sino la iglesia del Señor.
No pensemos equivocadamente, porque el Evangelio no es solo una disertación verbal, sino el llamamiento a un encuentro con Cristo; y si el Señor mismo se halla a la puerta de la iglesia, entonces ¿qué evangelio se está predicando? Si la iglesia de Laodicea echó fuera a Cristo, no nos parezca extraño que también hoy esté a la puerta de muchas congregaciones. Es también lo que ocurrió en el pueblo de Israel: echaron a los profetas y rechazaron el mensaje de los que predicaban la verdad de Dios: «¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!» (Mt. 23:37).
En esta consideración, la declaración «yo estoy a la puerta», contiene la idea de que Jesús sigue estando cerca de la comunidad y del corazón de sus miembros, y por consiguiente todavía hay esperanza.
Siguiendo con la expresión «y llamo», nos hace comprender que cada cristiano tibio, que está a punto de ser vomitado, de alguna manera es llamado por el Señor y amonestado, para que vuelva arrepentido, y así pueda ser perdonado y restaurado. No valen las excusas, pues todos, desde la poca o mucha luz, saben lo que tienen que hacer… Ahora bien, recapacitemos aquí, porque si nos hallamos en la misma situación que los creyentes de Laodicea, y nos resistimos a tan sublime llamamiento, no dudemos que la advertencia se cumplirá: «Te vomitaré». Este es un aviso demasiado serio como para ignorarlo… La llamada apremiante hecha desde el cielo por el mismo Señor Jesús, contempla hoy la oportunidad para recibir el perdón, y experimentar la necesaria rehabilitación espiritual. Es un llamamiento claro a doblegar nuestra voluntad bajo el yugo suave y ligero de Jesús.
Qué generoso se muestra nuestro Señor, que soportándonos hasta agotar su paciencia, nos ofrece hoy la ocasión para poder arrepentirnos, y levantarnos del estado de postración espiritual en el que quizá podamos encontrarnos.
LA COMUNIÓN CON CRISTO
«Si alguno oye mi voz»
El Espíritu de Cristo se revela al lado de cada corazón, porque la iglesia son principalmente las personas, y no el templo. Y es de esta forma, personal e intransferible, que hace llegar su voz a través de la Palabra viva… Sin embargo, como cita Jesús en Mateo 13:15, «oímos con los oídos pesadamente», por lo que muchas son las ocasiones en que nuestro corazón parece no inmutarse ante el urgente mensaje del Señor.
«Si alguno», expresa que el llamamiento se convierte en un aviso de tipo individual para cada creyente. Como hemos enfatizado en el apartado anterior, en último término no existe pretexto para ningún cristiano, porque el mensaje de El Apocalipsis todavía sigue vivo, perseverado como un toque de atención a lo largo de la historia de la Iglesia. Y al igual que el juicio fue ejecutado en el antiguo pueblo de Dios, no dudemos que también hoy se cumplirá en aquellos cristianos que deciden permanecer en la tibieza, incluidas las congregaciones rebeldes a la urgente llamada de Jesús. Desde la antigüedad resuena la admonición bíblica: «Así cumpliré en ellos mi enojo» (Ez. 6:12).
Pongamos hoy atención a su voz, no sea que mañana sea demasiado tarde, pues solo así podremos evitar las consecuencias que acarrea toda desobediencia: «Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo… y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios corazones, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia delante» (Jer. 7:23,24).
Ningún creyente es ignorado por el Salvador, por lo que cualquiera que se halle afectado de tibieza espiritual, tiene hoy la oportunidad de escuchar su voz. La exhortación bíblica sigue estando presente: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones» (He. 3:7,8).
«Y abre la puerta»
Todos los cristianos tibios son llamados por Jesús, y de forma paralela, también entendemos que todos tienen la oportunidad de abrirle la puerta de su corazón. Ahora bien, permaneciendo en una iglesia tibia, es cierto que el creyente puede quedar impedido en su actuación cristiana, por estar adherido a un cuerpo enfermo… Pero, aun con todas las limitaciones, todavía cabe la posibilidad de que éste sea fiel en su vida cristiana (en lo poco) dentro de las restricciones, y el Señor no le pedirá más responsabilidades de las que pueda sobrellevar. Pese a todo desconcierto, no hay nada que pueda servir de justificante para cerrarle la puerta a Jesús; sino al contrario, es en medio de la incertidumbre cuando debemos expresar mayor confianza en el amor y la fidelidad de nuestro buen Pastor, dado que Él tiene cuidado de sus hijos, como bien subraya el texto bíblico: «Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado dado de vosotros» (1 P. 5:7).
Abrirle la puerta a Jesús, es considerar su Persona como la prioridad más elevada; es otorgarle el derecho a gobernar nuestra vida, a tomar las riendas de nuestra voluntad; es estar dispuestos a servirle de corazón en todo lo que Él disponga.
Es una verdad bíblica que el incrédulo debe abrir la puerta de su corazón a Jesús para ser salvo, pero no menos bíblico es que el creyente también debe seguir haciéndolo para ser consagrado. Y muchas veces le cerramos la puerta a Jesús, cuando nuestros intereses personales, familiares, o inclusive eclesiales, privan sobre los verdaderos intereses del Reino de los cielos.
Si reparamos bien en la expresión «abrir la», notaremos que la idea no es abrir «una», sino «la» puerta de entrada –la principal–, que es la puerta del hogar de nuestro corazón, donde radica el ser interior: alma, corazón, mente, espíritu, voluntad, etc. Y con ello también el propósito de que Jesús llene y gobierne todas las áreas de la vida, para que de tal forma Él pueda ser el Señor y no tan solamente el Salvador.
«Entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo»
«Entraré a él», resulta una expresión ciertamente difícil de interpretar. Podemos juzgar que, en cuanto al creyente, esta declaración significa: «entrar para actuar en la esfera de su intimidad», y no «dentro de él» para salvación, es decir, está hablando en primer término de la restauración del creyente, esto es, volver a retomar la comunión espiritual con Dios. Aun siendo así, también entendemos, como ya hemos visto, que posee además una evidente aplicación para el incrédulo.
Volvemos una vez más a reiterar lo expuesto: que el significado de la vida cristiana no consiste solo en realizar buenas obras, sino principalmente en la actuación de Cristo a través de ellas. Tal como lo indicó el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso: «Para (propósito) que habite (actúe) Cristo por la fe en vuestros corazones» (Ef. 3:17). Así pues, unidos a Cristo tenemos las garantías suficientes de vivir la vida con total seguridad, con plena certeza, y en plenitud espiritual.
«Cenaré con él y él conmigo». Tanto en el ámbito hebreo como en el griego, la cena era la última comida del día laboral; y ésta permitía descansar de la dura jornada de trabajo, siendo una buena ocasión para practicar la comunión y regocijarse juntos en familia. Esta es la idea recogida del ejemplo cotidiano, que sirve para expresar la verdadera comunión con Jesús.
Por otra parte, la afirmación «y él conmigo», conlleva la enseñanza de que Jesús pasa de ser un simple invitado en nuestro hogar, a ser el verdadero anfitrión. Porque es Él, Dueño y Señor, quien ha de tomar posesión de nuestro corazón, para ordenarlo, restaurarlo y gobernarlo. Es entonces cuando nos daremos cuenta de que los invitados somos nosotros, de que la cena es suya, y la casa también.
Tanto la salvación de los incrédulos, como la restauración de los creyentes, se producen de forma instantánea cuando entramos en contacto espiritual con Jesús, a través del arrepentimiento. Así Él toma de la mano a todo creyente caído y lo levanta. La acción es inmediata, y al momento se origina el milagro. Seguidamente comporta todo un proceso donde Jesús, como Rey soberano, deberá tomar necesariamente el señorío de la vida cristiana.
Traemos otra vez a la memoria el siempre recordado aguijón de Pablo, y la respuesta del mismo Señor: «Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad» (2 Co. 12:9). El texto bíblico no contiene sombra de oscuridad, puesto que es Cristo mismo quien perfecciona en todo momento al creyente, ofreciéndole su poder cuando éste se sitúa en debilidad.
El texto de El Apocalipsis, citado en forma de promesa, nos enseña que el verdadero cristianismo no consiste en una cómoda religión, sino en un estado de comunión fraternal con Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Así es como la voz se escucha en el momento en que entendemos el mensaje, porque el Espíritu hace viva su Palabra en el corazón del oyente. La decisión consecuente es nuestra: abrir o seguir cerrando la puerta a Jesús.
En la medida en que el Señor mantiene su acción benéfica en nosotros, al tiempo se produce un estado de renovación interior, en el cual el Espíritu origina los «ríos de agua viva» (Jn. 7:38) prometidos en su Palabra. Por ende, la paz de nuestro Señor –que sobrepasa todo entendimiento– llena el corazón del cristiano comprometido. Y es en la medida que Dios ocupe el «centro» de la vida de creyente, que la metáfora de la «cena» se hará una evidente realidad: «Y cenaré con él, y él conmigo». Por tanto, la experiencia de vivir en Dios o fuera de Él, es lo que va a determinar una vida llena de fruto, o por el contrario vacía y sin sentido.
No hay duda alguna, vivir por y para el Señor, constituye la máxima satisfacción que puede alcanzar a experimentar todo creyente en su breve paso por este mundo.
Para ver el siguiente capítulo CLIC AQUÍ
© Copyright 2008
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.