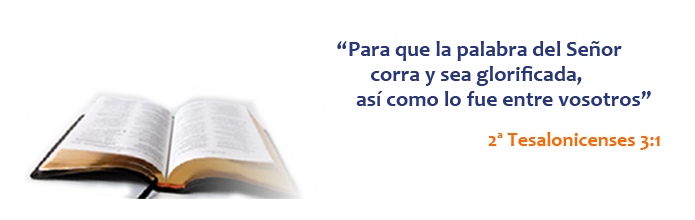Jesús, el hijo obediente
En este capítulo reflexionaremos acerca de la plena obediencia de Jesús hacia su Padre celestial. Ciertamente puede parecer absurdo admitir que el Señor Jesús, siendo divino, tenga que haberse sometido a los mandamientos de la Ley de Dios. Pero, si bien, cuando valoramos que Él se hizo hombre, y que fue en calidad de hombre que tuvo que cumplir con el programa determinado por la divina providencia, es entonces cuando nos sentimos empujados a evaluar las implicaciones que comportó su decisión tomada en la eternidad.
El autor de la carta a los Hebreos cita lo siguiente: «Y aunque era Hijo (Dios), por lo que padeció (en calidad de hombre) aprendió la obediencia» (Hebreos 5:8). Es necesario entender el sentido del texto, ya que ningún hombre o mujer, niño o anciano, rico o pobre, puede tener acceso al Reino de los cielos, debido a su imposibilidad para cumplir los mandamientos de Dios, y más cuando se trata de los asuntos relacionados con la fe. Ocupando nuestro lugar, Jesucristo obedeció la perfecta Ley en su totalidad, hasta en los límites de su propia muerte, para que, desde nuestra incapacidad, pudiéramos acogernos a él como nuestro representante legal delante del Juez justo.
Como los evangelios nos indican, la diferencia entre el estándar del ser humano desobediente, y el de Jesús, se hace notar; demostrando desde su humanidad, y vida terrenal, su obediencia a Dios en todo.
EJEMPLO DE CONSAGRACIÓN
⇒ «Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán» (Marcos 1:9).
Al comenzar su ministerio, Jesús se trasladó a Galilea para ser bautizado en el río Jordán. Es cierto que sobre el significado de su bautismo se han barajado diferentes interpretaciones. Pese a cualquier explicación, estamos seguros de que Jesús se sometió, en obediencia, a la voluntad que el Padre había diseñado para aquellos momentos históricos de transición hacia un nuevo orden en el Reino de Dios.
Recordemos que el bautismo de arrepentimiento que practicaba Juan no era aplicable a Jesús, puesto que no tenía de qué arrepentirse. Pero vemos la disposición de Jesús subordinado a Juan, que aun siendo superior a él, por la posición de Mesías esperado (el enviado del cielo que esperaban los judíos), quiso cumplir con los métodos establecidos por Dios, en ese acto simbólico que daría comienzo a su ministerio.
Por otro lado, Juan reconoce que no era digno de bautizar a Jesús, cuando por el contrario debía ser bautizado por él. Sin embargo, había que cumplir toda justicia, ya que la identificación con el ser humano, a través del ministerio de Juan, suponía la obediencia a ese rito que entrañaba aquel bautismo aprobado por Dios. De cualquier forma, no hay dudas de que el bautismo impartido por Juan, marcó el inicio de la consagración de Jesucristo en su ministerio mesiánico.
Indudablemente nuestro Señor fue un hombre consagrado, y su obediencia se hizo del todo evidente cumpliendo en humildad con las obligaciones de la Ley, incluyendo la identificación con el ministerio del profeta que Dios estaba utilizando en aquel momento, como fue el caso de Juan el Bautista: «Y fue bautizado por Juan en el Jordán».
Descubierto el ejemplo, al igual que el Maestro hizo, todo discípulo debe aprender a someterse a la voluntad de Dios por medio de aquellos siervos que Él mismo ha señalado, es decir, hermanos en la fe que por un tiempo el Espíritu Santo ha dispuesto para nuestra edificación; aunque en cualquier caso pudiéramos ser mayores en posición social o espiritual. Entre cristianos hemos de someternos los unos a los otros, en espíritu de obediencia, que siempre debe obrar por el amor a la Palabra.
Aprendemos del modelo de Jesús, que el que está dispuesto a someterse a Dios, también en lo que corresponde al cumplimiento de su voluntad, está dispuesto a someterse a los hombres.
⇒ «Y hallándole, le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto he venido» (Marcos 1:37,38).
Aunque no sabemos a ciencia cierta los diversos motivos por los que la multitud buscaba a Jesús, notamos que la gente, al ver los milagros que se produjeron, decidió ir en busca de aquel líder que les había impresionado en gran manera (es probable que le buscaban para proclamarle rey). Fuera de toda aspiración a ser entronizado, el propósito por el que Jesús estaba en aquel lugar, no fue otro que el de predicar. Este era su ministerio, y no podía anticipar los acontecimientos que correspondían a los planes futuros. Aquel que podía recibir toda la gloria, porque era merecedor de ella, no la quiso. Y aun sin despreciar su elevada posición, Jesús optó por continuar con su servicio en otros lugares, antes de adelantarse al proyecto que Dios había reservado en el cumplimiento de los tiempos venideros: «Vamos a los lugares vecinos».
Como se hace constar, nuestro Señor no quiso recibir los honores propios de su ministerio mesiánico, ya que este ofrecimiento formaba parte la tentación temporal. En sumisión al Padre, y aun atravesando momentos de prueba, observamos que Jesús tuvo las cosas muy claras, prosiguiendo su camino con el fin de anunciar el reino de Dios: «Para esto he venido».
De la misma forma que nuestro Maestro fue consecuente con su vocación delante de Dios, el discípulo está llamado a poner en claro su ministerio, sin ceder a la tentación que su servicio cristiano pudiera conllevar: sean honores, reconocimientos, posición, grandeza, y otros ofrecimientos inoportunos que hagan perder la humildad que ha de caracterizar al seguidor de Jesús. Tal vez parece contradictorio, pero a lo mejor en el plan de Dios para nuestras vidas estará incluido más bien el menosprecio, la indiferencia o el rechazo, que es lo que deberemos aceptar.
En lo que a nuestro servicio a los demás afecta, no busquemos alabanza de los hombres, pues ésta se sirve de sentimientos superfluos y pasajeros; y aunque así nos la otorguen, no merece honra alguna deleitarse en ella, pues la gloria temporal resulta vana e inservible para la obra de Dios.
Observamos cómo el Maestro se guio en este mundo exclusivamente por la fe, siendo su motivación principal la de finalizar el plan de nuestra salvación con su muerte en la cruz; y en el cumplimiento de este fin, no contempló las posibilidades beneficiosas que los demás le pudieron brindar en aquel momento. Su mirada estaba puesta en el mundo venidero. Y ese porvenir glorioso que le aguardaba, solamente podía ser el fruto de su obediencia al Padre, lo cual le llevó a permanecer firme y seguro, haciendo caso omiso a todas las tentaciones que procuraban interferir en sus objetivos.
Jesús, obediente al llamamiento divino, y en el cumplimiento de su deber, no buscó ni aceptó grandeza alguna que pudiera apartarle de la meta… Entonces, ¿buscamos nosotros otro objetivo que no sea cumplir con la voluntad de Dios?
La fe sin obediencia, es incredulidad manifiesta.
EJEMPLO DE INTEGRIDAD
Resulta del todo evidente que Jesús anduvo en completa integridad, pues predicó y actuó con perfecta cohesión entre sus dichos y sus hechos; esto en contra de la doblez o hipocresía, que a modo de grave enfermedad contagiosa se extendía entre los círculos religiosos de la época.
⇒ «Viniendo ellos (los fariseos), le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie (no te dejas influir); porque no miras la apariencia de los hombres» (Marcos 12:14).
La afirmación de aquellos representantes de la religión popular, eran del todo correctas. Pese a todo reconocimiento, las verdaderas intenciones que se escondían tras sus halagos, no parecían ser muy sinceras. Estamos de acuerdo en que nuestro Señor fue un hombre veraz, que no se dejó llevar por el aspecto externo, ni mucho menos por lo que los demás pensaran de él. Con independencia de las apreciaciones ajenas, podemos calificar a Jesús de un hombre honesto, que siempre actuó bajo sus firmes convicciones personales: «Sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie».
Todos hemos escuchado en alguna ocasión la expresión: «sé tú mismo»; pues bien, esta misma frase podría resumir en breves palabras el significado de la integridad. Sin lugar a dudas, Jesús fue un ser que vivió en completa integridad, porque mostró plena coherencia entre sus creencias, predicación, y manera de actuar.
Al igual que en el modelo de Jesús, nuestra vida deber contener «unidad» entre nuestra forma de pensar, hablar y obrar. Por ello, es de vital importancia revisar nuestro proceder de forma constante, para detectar cualquier incoherencia habida, sea de palabra o de hecho; y en caso necesario, modificar aquellos aspectos que entendamos no se relacionan con la voluntad divina, a la luz de la Revelación bíblica.
Aceptemos las declaraciones de aquellos fariseos sobre la identidad de Jesús, y tampoco permitamos calificar a nadie por las apariencias externas, porque es bien sabido que hay personas que aparentan ser lo que en realidad no son.
No nos dejemos impresionar, pues, por el aspecto de espiritualidad exterior, las buenas acciones, o los virtuosos dichos. Aparentar lo que no se es, resulta en falta de integridad; y ésta se produce cuando hay una discordancia entre lo que pensamos, decimos, y hacemos.
Aprendamos una vez más de la determinación de Jesús, sabiendo que aquel que vive en integridad, adquiere una configuración clara de su persona, de sus creencias, y también de su obrar, sin darle mayor importancia a las opiniones que no correspondan con la verdad de Dios: «Porque no miras la apariencia de los hombres».
Siempre y cuando estemos obrando correctamente delante del Señor, habremos de ser fieles a nuestro corazón, en tanto que somos fieles a Dios; y no nos dejemos llevar por las impresiones, los espectáculos, o el aspecto de piedad que muchos puedan tener. El discípulo de Jesús ha de obrar, en términos generales, con independencia de lo que piensen los demás, teniendo muy en cuenta lo que Dios piensa de nosotros.
El Maestro, siendo consciente de sus designios en esta vida, tenía muy claro quién era y qué venía a hacer a este mundo; que además fue consecuente con sus pensamientos, creencias, decisiones y acciones… Entonces, hacemos bien en preguntar, como discípulos, si en verdad poseemos una configuración clara de nuestra identidad cristiana… Y, si es así, ¿somos consecuentes con ella?
⇒ «Cuando lo oyeron los suyos (seguramente familiares) vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí (ha enloquecido)» (Marcos 3:21).
El presente texto bíblico puede causarnos una extraña impresión, al ver cómo los propios familiares de Jesús pensaban que por momentos había perdido el juicio. Pero, para entender la postura de sus familiares más directos, deberíamos ponernos en su lugar, y contemplar las confusas imágenes de alboroto que se producían en torno a la figura del Maestro, quien proclamaba un mensaje altamente revolucionario para aquella época; exponiéndose, al mismo tiempo, a que le apedrearan por defender una verdad que se hallaba fuera de lugar a los ojos del pueblo judío.
Para entonces, como para hoy, el mensaje de Cristo puede suponer un verdadero escándalo social, cultural, religioso, y sobre todo, familiar. Nos impresiona ver la postura de nuestro valiente Maestro, que pese a lo que incluso sus familiares pudieran llegar a pensar de él, no dejó de actuar en consonancia con el ministerio encomendado por Dios el Padre. De esta manera, su integridad se puso de manifiesto en obediencia a los principios del Reino que predicaba, donde según el orden espiritual, los valores de la fe se hallan por encima de las conveniencias familiares.
Con todo y ello, si queremos seguir las pisadas del Maestro, la integridad del carácter cristiano tiene que manifestarse en el día a día. No faltarán las ocasiones en las que deberemos estar dispuestos a ser tratados de chiflados por todo aquel que no viva en sintonía con las realidades espirituales, incluyendo si cabe a los propios familiares. Claro está, la integridad puede llegar a perderse cuando se trata de los parientes más cercanos (sean cónyuges, padres o hijos), puesto que muchas veces los intereses familiares prevalecen sobre los intereses del Reino de Dios.
Como hemos visto, el Maestro mostró su transparencia espiritual, en plena obediencia a los mandamientos de la Palabra, sobreponiendo la verdad de Dios a la propia seguridad familiar; procediendo así con perfecta coherencia personal, y siendo a la vez consecuente con su propia identidad como Hijo de Dios.
En este punto, consideramos que todo fiel discípulo de Cristo, pese a las reacciones adversas de sus más allegados, debe conservar el sello que certifique el carácter obediente a Dios, a través de su propia integridad.
Ser fiel a Dios, consiste también en ser íntegro de corazón.
EJEMPLO DE SANTIDAD
Si bien solamente Jesucristo fue santo, en el sentido absoluto del término, Dios ha separado a los creyentes para formar un pueblo santo (apartado), que no viva diluido en los valores de nuestro mundo sin Cristo, sino que por el contrario sea partícipe de su santidad.
⇒ «¿Qué es esto (decían los escribas y fariseos), que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores» (Marcos 2:16,17).
Aunque ya discurrimos anteriormente sobre la vinculación que Jesús mantuvo con los pecadores y marginados de la sociedad, en este apartado procuraremos centrar nuestro pensamiento sobre el concepto de santidad.
Analicemos detenidamente la vida de Jesús en los evangelios, porque a pesar de la relación que conservó con aquellos que la sociedad tachaba de pecadores, estamos seguros de que no participó de pecado alguno. Todo lo contrario, su mensaje de amor acompañado del ejemplo de su buen hacer, proveyó a los arrepentidos de un nuevo y esperanzador camino de perdón y restauración espiritual. En esta dirección, Jesús quiso que los hombres se convirtieran de su maldad, y depositasen su confianza en Dios, para que así pudieran obtener la salvación, y recibir la guía segura en el camino de la santidad.
Ahora bien, recurramos al buen juicio, porque separarse del pecado no significa en última instancia apartarse de los pecadores, como bien observamos en el modelo de Jesús. El creyente, que lo es en verdad, no ha sido separado para vivir una vida de aislamiento religioso, donde se abstenga de toda influencia negativa; sino que ha sido separado para vivir junto a Dios, puesto que la santidad proviene de Él, y solo Dios puede generarla en el cristiano cuando se dispone a servirle, en obediencia a su buena voluntad. En este sentido, algunos creyentes albergan ideas equivocadas sobre el significado de santidad, y muchos pueden asociar este concepto a una especie de fanatismo religioso, que a su parecer les obliga a recluirse de la sociedad, y les priva de lo bueno que la vida puede ofrecer.
En ningún modo la santidad se identifica con el separatismo absoluto de la sociedad, la reclusión monástica de las relaciones personales, o la abstracción de nuestros deberes como conciudadanos, además de otras impresiones erróneas adicionales: «¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores?».
Si afinamos bien nuestra perspectiva bíblica, entenderemos que a la santidad tampoco se le atribuye la privación de los placeres que nuestro entorno nos ofrece; en realidad, parece contener un sentido inverso. La santidad es como un «filtro» que nos ayuda a los cristianos a disfrutar, con mayor intensidad y en su dimensión correcta, de todo lo bueno que Dios al presente nos provee (1 Ti. 6:17). Con esta virtuosa condición, el creyente fiel está capacitado para vivir la vida en plena satisfacción, disfrutando en santidad de las ricas bendiciones otorgadas por Dios, tanto físicas como espirituales.
De manera que, observamos en los evangelios a un Jesús perfecto, puro y sin mancha, que aun relacionándose con los llamados pecadores en el entorno de su época, tenemos a buen seguro que no cometió pecado alguno.
Vistos los conceptos expuestos, la santidad y la obediencia van unidas de la mano, como si de un matrimonio se tratase. Jesús fue santo, entre otros motivos, porque fue obediente en el cumplimiento de los designios celestiales. Y por lo tanto, visto el ejemplo del Maestro, no deberíamos apartarnos de las personas que nos rodean, pero sí de todo aquello que, naturalmente, a Dios no le agrada.
⇒ «Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás…» (Marcos 1:12,13).
Nuestro Señor fue tentado, según muestra el texto bíblico, pero no en el mismo sentido en que lo es cualquier persona. Sabemos que Jesucristo no participó de naturaleza pecadora, por lo cual la tentación no fue provocada desde su interior, como puede ser nuestro caso. La tentación del Maestro, promovida por Satanás en el desierto, tuvo que ver fundamentalmente con la prueba de su amor a Dios. Finalmente, habiendo superado la prueba que tenía por delante, la santidad de Jesús quedó suficientemente demostrada, puesto que en ningún momento sucumbió a las pretensiones del diablo, siendo obediente a Dios en todo.
Por lo demás, el buen Maestro aceptó con valentía las pruebas que pertenecieron a su propio ministerio, y no desechó la tentación como algo malo en sí mismo: «Y era tentado por Satanás». Por ello no debemos confundir tales términos. La tentación es necesaria para que seamos probados y fortalecidos. En cambio, el pecado destruye a la persona que lo comete. Las consecuencias, por lo tanto, son diametralmente opuestas.
Con buena convicción bíblica, podemos afirmar que el creyente no es tentado de parte de Dios, sino que la tentación surge de su propia naturaleza caída. Y al igual que ocurrió con Jesús, muchas de las tentaciones pueden ser promovidas por Satanás, quien utiliza estratégicamente los elementos de nuestras circunstancias para hacernos caer.
Son muchas las ocasiones en las que Dios, permitiendo que seamos tentados, también de forma conjunta nos da las fuerzas necesarias para que no caigamos. Y toda tentación, conteniendo cierta medida de esfuerzo o sufrimiento, se convierte en una prueba de resistencia, para que a su tiempo nuestra fe sea fortalecida, y lo que es más importante, nuestro amor a Dios sea fielmente demostrado.
Así que, la diferencia entre la tentación del creyente y la del incrédulo, en lo que a propósito se refiere, es del todo diferente. Pensemos que el incrédulo ya está caído, y por eso no es tentado de la manera como lo es el creyente. Pese a las grandes o pequeñas tentaciones, el cristiano que vive en santidad –en mayor o menor grado–, adquiere la facultad para resistirlas, puesto que la capacidad de resistencia proviene del poder del Espíritu que habita en su corazón; y el efecto de la tentación no convertida en pecado, a la postre, tendrá un resultado positivo.
Visto en el sentido contrapuesto, el cristiano que no vive desde un estado de santidad, se halla muy susceptible en cuanto la influencia del yo, del diablo, y del mundo; por consiguiente, es muy fácil que caiga en la tentación. Y de ser así, el pecado consumado provocará debilidad espiritual y predisposición al fracaso.
Si nos preguntáramos cuántas veces puede caer el creyente en la tentación, podríamos responder, con Biblia en mano, que tantas veces como la gracia de Dios, para perdón, sea aplicable a su vida. Y siempre será aplicable, en tanto el creyente se arrepienta sinceramente y acuda a Dios para perdón. Sabemos que en cierto sentido el creyente se puede apartar de la gracia especial de Dios, cuando éste se desvía conscientemente de su voluntad. Y, durante tal estado de rebeldía, Dios no puede aplicar su perdón mientras no haya arrepentimiento.
Al igual que hizo el Maestro, perseveremos en el buen hacer, y no pretendamos escapar siempre de la tentación, pues habrá ocasiones en las que inevitablemente deberemos pasar por ella, pues forma parte de la voluntad de Dios: «Y luego el Espíritu le impulsó al desierto».
Por todo lo mencionado, podemos afirmar que la obediencia a Dios se vive por la fe, con libertad, y según el modelo de Jesús; y no por mantener algunos principios de moralidad cristiana, o someterse a ciertas reglas eclesiásticas.
Concluimos, pues, en que la obediencia a Dios no resulta tanto del «cumplimiento del deber», sino de un estado de santidad, por el cual el discípulo de Cristo, habiendo experimentado la gracia salvadora, busca en todo momento hacer la buena y agradable voluntad del Padre celestial. Nos preguntamos: Si Jesús fue santo, ¿no deberíamos de serlo nosotros también?
La santidad incluye la tentación, no el pecado.
Para ver el siguiente capítulo CLIC AQUÍ
© Copyright 2008
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.