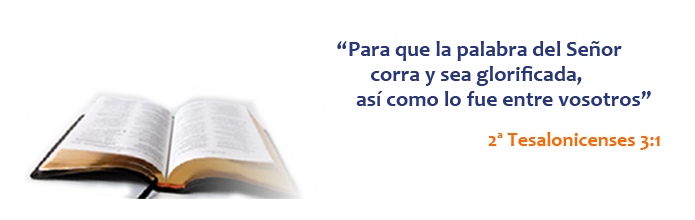La obra de Jesucristo. El evangelio.
LA OBRA DE JESUCRISTO
Anteriormente reflexionábamos sobre la Revelación de Dios escrita, que es la Biblia, viendo el destino final de la Humanidad que ella misma nos presenta… Ahora corresponde considerar la mayor revelación que existe de Dios en persona: Jesucristo: «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo» (He. 1:1,2).
Como ya hemos hecho notar, según revela la Sagrada Escritura, todos nacemos pecadores y vivimos apartados de Dios. Por esta razón fue necesario que, en representación de la Humanidad, un hombre perfecto y sin pecado pudiera pagar por nuestras rebeliones, y dejar así abierto el camino para la reconciliación con el Creador. Esta mediación especial, producto del amor de Dios hacia este mundo perdido, se hizo efectiva en Jesucristo, quien a su vez estableció el puente entre Dios y el hombre: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre» (1 Ti. 2:5). Con este acercamiento, la persona de Cristo se convierte en el centro de la vida, y su mensaje conforma el núcleo de la propia existencia cristiana. Jesús mismo se definió como el camino vivo y verdadero que nos lleva al Padre celestial: «Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Jn. 14:6). Observamos en el texto que Jesús es «el camino», no un camino entre otros muchos; «la verdad», no una verdad cualquiera; y «la vida», no una moral diferente y mejor que las otras. De manera que el llamado «cristianismo», no es un sistema religioso basado en presupuestos humanos, sino que es Cristo mismo. La verdad sea dicha, porque sin la obra de Jesucristo, es completamente imposible que el hombre alcance la salvación eterna, y por ende llegue a recibir la posición de cristiano. Al mismo tiempo, la unión espiritual con Cristo es la condición esencial que determina la redención de todo pecador convertido. No existe, por lo tanto, ningún otro salvador que no sea Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, como bien cita Hebreos 12:2.
La Historia ha reconocido la existencia de Jesucristo, y hasta hoy permanece un testimonio universal que en ningún caso es posible rebatir. Si valoramos la opinión pública, prácticamente todo el mundo acepta la realidad histórica de Jesús; y la inmensa mayoría parece tener buena opinión de él, independientemente de su ateísmo o de la religión que profese. Con todo, la venida de Jesucristo a la tierra no fue un hecho casual y desprovisto de significado. Por el contrario, tenía un propósito muy especial. A saber, el hombre había pecado contra Dios y debía pagar por su desobediencia. Y para resolver esta deuda con Dios vino su Hijo, quien obedeció la perfecta Ley en su totalidad, para que sin culpa alguna pudiera ponerse en lugar del ser humano. Él fue nuestro representante, pues tomó en su propio ser el castigo de nuestros pecados, y asumió el justo Juicio de Dios que definitivamente toda persona merece sin excepción: «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios» (1 P. 3:18).
Para hacer posible nuestra salvación irrumpió Cristo en la Historia; y su entrada en este mundo fue profetizada por miles de años. Con esta previsión, Dios predestinó una nación: Israel; un linaje: la tribu de Judá; un gobierno imperial: el Imperio Romano; un pueblo particular: Belén; una casta: el reinado de David; e inclusive muchas de aquellas circunstancias personales que rodearon la figura de Jesús, y que contenían un significado especial en el plan de la Salvación. Todo estaba minuciosamente planificado por Dios. Esto explica que cientos de profecías se hayan cumplido en Jesucristo, así como en los pequeños acontecimientos que le envolvieron, desde el lugar de nacimiento: Belén de Judá (Mi. 5:2), hasta el más mínimo detalle: «Sobre sus ropas echaron suertes» (Sal. 22:8).
La venida de Hijo de Dios a la tierra, estableció el momento cumbre de inflexión histórica, con tal magnitud que el tiempo quedó dividido en nuestro calendario. Así, cuando ponemos fecha a los acontecimientos históricos, debemos citar: antes o después de Cristo. Puede decirse, con todo conocimiento, que con la venida de Cristo comenzó una nueva etapa donde el Reino de Dios se universalizó en la misma historia de la Humanidad.
En cuanto a la venida de Jesucristo, comprendamos en su dimensión correcta quién fue realmente, porque si bien fue perfecto hombre, también es presentado en la Biblia como perfecto Dios. Jesús, en calidad de humano, nació de la virgen María; en cambio, en calidad de Dios, vino desde el cielo. Por ello pudo afirmar: «He venido para que tengan vida» (Jn. 10:10). «He venido a buscar y salvar» (Lc. 19:10). He venido… Jesucristo vino por ser Dios, pero por otra parte nació para ser hombre; y en Él conviven dos naturalezas: la divina y la humana, siendo un misterio escondido para nuestra mente, y revelado solo por el Espíritu de Dios. Esta formulación doctrinal es categórica para el cristiano. Dios se hizo hombre, y así lo demuestran las Santas Escrituras: «Dios fue manifestado en carne» (1 Ti. 3:16). «De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas» (Ro. 9:5). «Éste (Jesús) es el verdadero Dios, y la vida eterna» (1 Jn. 5:20).
Resumiendo lo dicho, podemos recordar que Jesucristo en condición de hombre vino a morir por nosotros, pagando el precio de nuestra salvación. Una vez se completó la perfecta obra en la Cruz, hoy Jesús se presenta con poder para redimir a todo pecador arrepentido, ya que no en vano es Dios y Salvador. Cada segundo que pasa es una oportunidad, antes de que se descubra el final de los tiempos. El mismo Señor extendió la invitación a todo hombre y mujer, quedando permanentemente registrada en su Palabra fiel: «Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás» (Jn. 6:35). Sería conveniente preguntarse, cada uno en particular, si ya hemos acudido a Jesucristo para recibir nuestra salvación personal.
La venida de Jesús puso nombre al cristianismo.
LA MUERTE DE JESÚS
Lejos de toda incertidumbre, la venida, muerte y resurrección de Jesús, constituye un hecho registrado en los anales de la Historia. Aparte de los manuscritos del NT, también en algunos documentos de historiadores del primer y segundo siglo, como Tácito, Suetonio, Plinio el joven, Flavio Josefo (judío), y en ciertos escritos rabínicos contemporáneos, se recogieron algunos de los hechos y circunstancias que acontecieron en aquella época; y en tales escritos se hallaron referencias de aquel inconfundible personaje llamado Jesús, el Cristo… Con esta fiabilidad, la vida y obra de Jesús ha resonado desde sus inicios y a través de los siglos, llevando un carácter único, y repercutiendo decisivamente en la historia de la Humanidad.
Ahora, si centramos nuestra vista en el escenario histórico de la muerte de Cristo, notaremos que con la crucifixión de Jesús pareció terminarse toda esperanza. Y, por momentos, la tristeza de su muerte invadió el alma de muchos seguidores que durante años habían recibido sus enseñanzas… Pensando bien en aquellas circunstancias especiales, ¿quién podía creer en el anuncio de un Cristo que murió como cualquier delincuente? ¿Quién estaría dispuesto a recibir el mensaje de un Rey coronado de espinas, cuyo trono fue una maldita cruz…? Desde luego, un Mesías fracasado no poseía ningún atractivo para el mundo… Esta era esencialmente la imagen que planeaba sobre las mentes de aquellos discípulos los días previos a su aparición. Pese a toda confusión momentánea, la muerte de Cristo fue necesaria para expiar nuestros pecados. Si bien, lo maravilloso es saber que Jesús no solo murió y fue sepultado, sino que además resucitó. Y fue precisamente la resurrección de Cristo, de la que hablaremos a continuación, la esperanza que impulsó el inicio y el desarrollo de la Cristiandad, hasta hoy.
Es preciso distinguir la importancia de su muerte, porque el sufrimiento que Jesús experimentó, no se debió solo al dolor físico de aquellos clavos que traspasaron sus manos y pies, o a la cruel tortura que soportó anterior a la cruz. Tal padecimiento fue, con todo, la causa directa de aquel terrible desamparo que Jesús vivió por parte del Padre celestial: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» (Mt. 27:46). Ya hemos considerado anteriormente el alcance de su angustia, comparable al mayor grado de sufrimiento que pudiera imaginarse en la condenación eterna. El significado de la muerte de Jesús es bastante conciso: porque Dios es santo, y no puede tener ninguna relación con el pecado, tuvo necesariamente que apartarse de su Hijo, que fue imputado por nuestras culpas. Y así fue como sobre la cruz el Padre cargó en él nuestros pecados, y derramó su plena justicia. Con amor inigualable, Jesús soportó en nuestro lugar el justo castigo divino: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» (Ro. 5:8).
La crucifixión de Cristo es el centro neurálgico del cristianismo, y sin ella el plan de la Salvación sería del todo ineficaz. Su obra en la cruz satisfizo cada una de las demandas de la Ley de Dios, puesto que nos era y todavía no es imposible de cumplir: «Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras» (1 Co. 15:3). De esta manera, la muerte del Jesús histórico, como sacrificio por los pecados de la Humanidad, se realizó una vez y para siempre (He. 10:12). Y hoy, toda persona que así lo desee, puede llegar a ser cristiano sobre la perfecta obra de salvación que, por amor a nosotros, Jesucristo realizó en la Cruz una vez por todas.
La muerte de Cristo constituye la vida del cristiano.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Como venimos señalando, tanto la venida como la muerte y resurrección de Jesucristo, forman parte de una realidad contemplada con verdadero interés por millones de personas. Entre ellas se hallan los cristianos nacidos de nuevo, que han sido identificados con este maravilloso hecho histórico, y con sus implicaciones espirituales y eternas.
Ahora bien, no podemos confundir la resurrección de Jesús con la resucitación momentánea que experimentaron algunos privilegiados: caso de Lázaro (Jn. 11:1), la hija de Jairo (Mr. 5:22), y de muchos otros, tras la muerte de Jesús en la cruz (Mt. 27:52). Es más, la resurrección de Cristo fue el modelo del que tomará ejemplo la resurrección final de todo cristiano: «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es» (1 Jn. 3:2). De modo que la resurrección del cuerpo humano, en perfección, está representada en el «nuevo hombre», que es Jesucristo, como cabeza de una nueva creación de seres humanos (Gá. 6:15).
No cabe la menor sospecha de que la resurrección de Jesús fue un hecho sobrenatural, y muchos de los contemporáneos no pudieron negar las evidencias. No solo sus discípulos presenciaron la maravillosa escena, sino que fueron cientos de personas las contemplaron al Cristo resucitado. Las indicaciones del apóstol Pablo son claras y precisas: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí» (1 Co. 15:3-8).
Repasando las Páginas sagradas, vemos que la verdad de la resurrección de Cristo fue suficiente para cambiar radicalmente el mundo de antaño. En aquellos momentos tan especiales, advertimos que los discípulos no estaban en ninguna manera tristes y meditabundos por la muerte de su Maestro; todo lo contrario, daban testimonio de su resurrección con gran fervor y valentía… Y pensamos que este propio entusiasmo no pudo ser más que la reacción natural de observar con sus propios ojos al Maestro resucitado; pues este hecho milagroso, les confería la garantía de su propia resurrección futura, al igual que la de todo verdadero creyente. Sin duda, la resurrección de Jesús fue una de las columnas que sustentaron el mensaje de los primeros cristianos. El apóstol Pedro, con gran seguridad, anunciaba al pueblo judío: «Y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos» (Hch. 3:15).
Nos permitimos aquí utilizar el buen juicio, y reconocer que, si verdaderamente Cristo no llegó a resucitar, como piensan algunos, la predicación de los primeros cristianos no habría tenido demasiado sentido. Con toda razón confesaba el apóstol que «si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe» (1 Co. 15:14). Es verdad, ¿qué intereses pudieron esconder aquellos discípulos para predicar acerca de un Mesías despreciado por su pueblo y muerto en manos del poder romano? Suponiendo que la resurrección de la que hablamos fue una invención del cristianismo primitivo, también las afirmaciones de Jesús antes de su muerte fueron falsas, pues él mismo declaró, en varias ocasiones, que una vez muerto resucitaría. Así dijo a sus apóstoles: «Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea» (Mt. 26:32). Véase también Mateo 16:21 y Marcos 9:9. Si aceptamos como verdad que Jesucristo no resucitó, deducimos que sus discípulos fueron demasiado ingenuos, y al parecer creyeron fielmente la mentira inventada por su Maestro, la cual posteriormente ellos mismos, con toda conciencia de mentira (al no cumplirse las palabras de Jesús) defendieron absurdamente… Si admitimos este presupuesto, el mensaje que ellos transmitieron al mundo, y al parecer con plena certeza y convicción de lo que afirmaban, fue en cualquier caso la conformación de una artimaña demasiado perfecta. Pero, ¿cómo podemos pensar que ellos predicaron, sufrieron y murieron, a sabiendas de que todo formaba parte de un gran fraude? Cualquiera que recapacite de forma serena, encontrará ilógico pretender salvaguardar esta postura.
Pese a que algunos mantengan su obstinación, declarando que Cristo no llegó a resucitar, no obstante, debemos considerar a todos los millones de cristianos que han creído y todavía creen firmemente en la resurrección de Jesús. Contrariamente a las objeciones argüidas, el cristiano ha creído fielmente en la resurrección histórica de Jesucristo; y esto no se debe solo a las varias razones ya mencionadas (la tumba sigue vacía), sino en primer término al encuentro espiritual que ha experimentado con el Jesús divino. Tal experiencia le ha provisto de una profunda e inevitable convicción interior; y ello provocado por la acción del Espíritu de Dios, que le atestigua de que ciertamente la resurrección corporal de Cristo fue en todas formas verídica. Y así, cada persona salvada por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, llega a comprobar el significado de la siguiente declaración apostólica: «El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación» (Ro. 4:25).
El cristiano resucitará, porque Cristo resucitó.
EL MODELO DE JESÚS
Para obtener su salvación personal, el cristiano ha creído en la muerte y resurrección de Cristo a su favor. Sin embargo, la imagen del Cristo histórico todavía permanece viva en las Páginas sagradas. De hecho, el verdadero creyente sigue considerando la figura de Jesús con el objeto de poder imitar su ejemplo… Justamente, la venida y muerte de Cristo por nosotros, no solo representa un dato informativo que nos corresponde aceptar, sino más bien una muestra del profundo amor de Dios que debe impregnar nuestros pensamientos, además de nuestras acciones. Una detenida reflexión acerca de la obra de Jesús, debería producir un eterno sentimiento de gratitud en todo creyente, a la vez que un deseo natural de adorarle y seguir sus pasos en el servicio de la vida cristiana.
El modelo de Cristo nos ayuda a comprender que el cristiano no vive la fe en el plano de su propia espiritualidad particular. En esto, tenemos el ejemplo de vida que Jesús nos ofreció, donde la santidad y el amor de Dios se vio reflejado en la ética diaria. Por esta razón no se puede concebir un cristianismo teórico, donde el amor al prójimo prescinda de su carácter práctico. De forma contraria el cristiano hace honor a su título, cuando en espíritu de obediencia considera la conducta de Jesús, e intenta reproducir su modelo de vida: en su ejemplo de entrega, de amor, de enseñanza, de compasión, de servicio, y demás expresiones de su buen hacer. La propuesta del Maestro fue notoria entre los discípulos: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis» (Jn. 13:15). En esta línea presentada, se hace obligatorio contemplar el ministerio de Cristo, examinando su particular manera de actuar, para poder así reunir aquellos ejemplos prácticos de una vida que fue en todo sencilla y en gran manera servicial.
El cristiano aprende en los evangelios sobre las enseñanzas de Jesús, y en este aprendizaje recapacita acerca de su ejemplo. Imaginemos que Jesús viviera en nuestra época actual: ¿Cómo obraría? ¿Cuál sería su proceder? ¿Cuál su forma de hablar y de actuar? Seguramente que su vida llena de amor al prójimo y su deseo de hacer el bien, no pasarían en modo alguno inadvertidos. La recomendación bíblica parece señalar lo hasta aquí expresado: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe…» (He. 12:2). De tal forma, el cristiano fiel no mira a Jesús solo en el espacio infinito, sino al Jesús de los evangelios, y así logra comparar su deficiente vida con la vida perfecta que de Él tan naturalmente se nos describe.
Pensamos que nadie tiene derecho a llamarse cristiano, si como hemos visto tiene en muy poco considerar el ejemplo de Cristo, para, en mayor o menor medida, poder seguirlo.
El cristiano es discípulo de Cristo, porque sigue a Jesús.
EL RETORNO DE JESUCRISTO
Una vez examinados los diferentes aspectos de la obra de Cristo, nos resta poner un acento especial a su Segunda Venida. Él mismo prometió que volvería para poner fin a este orden mundial, y terminar de una vez con el dolor, la enfermedad, el hambre, las catástrofes, la injusticia… Dicho en otras palabras: destruir el imperio de la muerte y establecer un nuevo orden de cosas, donde la paz y la justicia reinen para siempre: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas» (Ap. 21:5), declaró nuestro Señor.
Sería recomendable meditar con frecuencia acerca del regreso de Cristo… Y en esta reflexión, nos preguntamos ahora: ¿Cuándo vendrá? En realidad nadie lo sabe, pero los acontecimientos presentes parecen indicar que tal vez puede ser hoy mismo: «De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca» (Mr. 13:28). ¿Cómo vendrá? Con poder y gloria, indiscutiblemente, y rodeado de sus santos ángeles, llevando como bandera toda la autoridad celestial: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo» (1 Ts. 4:16). ¿Para qué vendrá? Si bien la primera venida marcó una etapa de oportunidades para el hombre, donde su amor a Dios ha de ser probado, la segunda venida de Jesús indicará el final de este mundo, es decir, el Juicio de Dios para los incrédulos, y el principio de un nuevo y maravilloso mundo para los creyentes en Cristo.
Ante la perspectiva del retorno de Jesús en gloria y la participación de los hijos de Dios, la Escritura es muy precisa: «Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria» (Col. 3:4). El esplendor oculto de la vida eterna, y la excelencia de la nueva vida en Dios, se descubrirá junto con la aparición visible del Señor de señores y Rey de reyes: «He aquí que viene con las nubes» (Ap. 1:7). Esta consideración ha sido motivo de esperanza e ilusión para los cristianos de todas las épocas, y especialmente para una iglesia naciente que creyó en un regreso inminente de Jesucristo… Pero no miremos al pasado, sino al futuro, porque el final de la Historia, por lo que advertimos proféticamente, se halla a las puertas. Tengamos por cierto que el retorno de Jesucristo en gloria para buscar a sus santos, es decir, a todo pecador redimido, se puede producir en cualquier momento.
Recapitulando este apartado, podemos afirmar que ninguna persona se convierte en cristiana solo por creer en la existencia de Cristo, seguir sus doctrinas, o reconocer sus enseñanzas. El cristiano lo es sobre Cristo mismo: lo es sobre la base de su primera venida, de su muerte en la cruz, de su gloriosa resurrección, y de su segunda venida. Sin perder de vista, por supuesto, que la distinción del título de cristiano se evidenciará por el seguimiento fiel al maestro Jesucristo.
Debido a los tiempos que corren, resulta oportuno poner especial atención a los sucesos históricos que nos rodean, ya que éstos parecen indicar que el retorno de Jesucristo está muy próximo. En el momento menos esperado regresa nuestro Señor… Y sin perder esta grata emoción, habremos de mantener nuestro corazón expectante a tan magnífico acontecimiento.
Con este sentir, la anunciación del ángel a los discípulos nos confirma la verdad de su pronta venida: «¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo» (Hch. 1:10,11).
Cristo viene, y viene pronto… ¿Estás preparado para encontrarte con Él?
La esperanza del cristiano, es que Cristo viene.
EL EVANGELIO
Al reconocimiento de la persona y obra de Jesucristo, se hace necesario añadir la reflexión sobre el mensaje del Evangelio, ya que forma parte de una unidad inseparable. El Evangelio contiene el más glorioso e importante anuncio de parte de Dios para el hombre: digno mensaje que todo el mundo precisa conocer y recibir. Éste comienza en la eternidad, cuando Dios en su providencia elabora un plan especial para hacer posible la salvación del ser humano. Al tiempo determinado, ese plan encontró su desarrollo temporal en la historia de la Humanidad, culminando en la obra de Jesús, y prosiguiendo con la Iglesia de Jesucristo hasta los últimos tiempos, donde finalmente el mensaje salvador hallará su amplio y perfecto cumplimiento.
El Evangelio, por tanto, es la «buena noticia» por la cual todo cristiano ha recibido el llamamiento divino a la salvación. Y así es como también Dios utiliza hoy su Palabra para presentar la obra redentora de Cristo. Enteramente persuadido estaba el apóstol de los gentiles: «Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree» (Ro. 1:16). El Evangelio se configura como la voz del Dios eterno hablando al corazón humano, y presentando a un Cristo reinante que, sobre la base de su muerte y resurrección, nos ofrece hoy el perdón de los pecados y la vida eterna. Y con este fin, siendo portadores de su bendición, ahora todos los cristianos recibimos el encargo de comunicar a nuestro prójimo tan grata noticia: «A todas las naciones» (Mt. 28:19).
En esta labor tan preciosa, vemos que el cometido del mismo Señor a lo largo de su ministerio consistió en anunciar el Evangelio: «Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios» (Lc. 8:1).
EL MENSAJE DEL EVANGELIO
Desde una comprensión genérica, concebimos el Evangelio como un «hecho histórico» (la venida, muerte y resurrección de Jesús); como una «buena noticia» de salvación (el mensaje); y también como una «documentación bíblica» donde se registró esa buena noticia (principalmente los cuatro evangelios). Uniendo estos puntos, llegamos a la conclusión de que el Evangelio es la buena noticia que todo cristiano debe proclamar, basada en un verdadero hecho histórico que presenta la persona y obra de Jesús, y que a la vez se encuentra registrado en los documentos que forman parte de lo que llamamos la Santa Biblia.
El Evangelio es, en su sentido central, el anuncio de la Salvación (la buena nueva); que aun siendo un espléndido anuncio, a decir verdad contiene un mensaje trascendental e incomprensible para la mente humana: «el misterio del evangelio» (Ef. 6:19). Tanto es así, que en cierta manera el Evangelio es una incógnita para el hombre, y solo Dios es capaz de revelar las profundas verdades que se esconden tras dicho mensaje. Sepamos que el llamado «evangelio de nuestra salvación» (Ef. 1:13), por sí solo no salva a nadie. Como es de esperar, debe hacerse efectivo en la vida de la persona que lo recibe.
Tomemos ejemplo de un excelente médico que ha descubierto un medicamento para una grave enfermedad. Tras hacer las pruebas correspondientes, el medicamento es puesto en el mercado, y el médico anuncia la buena noticia a los medios de comunicación. Así, la medicina es repartida por los hospitales, y a disposición de todo aquel que padezca dicha enfermedad. Pero ocurre que, naturalmente, el enfermo no sanará si no cree la buena noticia sobre el remedio presentado, y seguidamente recibe el tratamiento. Luego, haber descubierto el medicamento para la enfermedad, no es garantía de que el enfermo sea curado; porque es del todo sensato entender que si primero no acude al médico y toma la medicina, en ninguna manera podrá conseguir la esperada sanación.
De la misma forma sucede con el mensaje de Cristo. Para que el mundo conozca el remedio a la terrible enfermedad del pecado, se hace obligatorio comunicar la «buena noticia»: «¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?» (Ro. 10:14). Pero, como es lógico, poco puede hacer el mensaje por sí solo si el que está afectado no toma la medicina.
En el aspecto comunitario, el Evangelio además aporta la solución al conflicto de nuestra Humanidad, tanto en su significado terrenal y temporal, como en su problemática eterna. Por este motivo, no solo informa de los aspectos «celestiales», pues aunque el cristiano es ciudadano del Reino de los cielos, de momento vive aquí en la tierra. Con lo cual, la aplicación de sus principios cristianos contribuirá, como la Historia ha demostrado 1., a la mejora de nuestra estropeada sociedad; porque el mensaje del Evangelio amén de redimir el alma, también lo hace de los cuerpos… El incasable evangelista y apóstol de Cristo, estaba plenamente convencido del poder del Evangelio, y por ello declaraba: «Todo lo he llenado del evangelio de Cristo» (Ro. 15:19).
1. Innumerables cambios sociales de nuestro mundo, sobre todo en Occidente, se han visto afectados positivamente por la influencia del cristianismo: en el ámbito de la salud, los derechos, la cultura, la política, la ética…
En el otro sentido, y al igual que ocurrió en el pueblo antiguo, también nuestro mundo contemporáneo desatiende al llamamiento divino: «Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección» (Jer. 17:23). A pesar de la indiferencia social existente, el verdadero cristiano adquiere el compromiso de ayudar en la extensión de este maravilloso mensaje, puesto que él mismo ha sido beneficiado con el inmerecido favor divino. En esto, parece del todo razonable pensar que si a Dios le ha placido comunicar el mensaje por escrito, sea nuestra la responsabilidad de ser portavoces de tales escritos sagrados.
Como observamos en los documentos bíblicos, la predicación del Evangelio no solamente fue misión exclusiva de Jesús, sino que también sus discípulos prosiguieron con este preciado ministerio: «Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio» (Hch. 8:25). Abreviando lo dicho, el Evangelio se resume en la «feliz noticia» de que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo perdido para morir por nuestros pecados. Resucitado con poder, ha establecido un Reino espiritual (la Iglesia), que alcanzará su perfecta realización final en un glorioso estado de eternidad. Ahora, en este tiempo, nuestro buen Señor sigue ofreciendo su amor, y aplicando su misericordia en el corazón de todo aquel que se arrepiente y por medio de la fe se convierte a Él, obteniendo así el perdón de los pecados y nueva vida en Cristo.
A más de todo ello, podemos decir que el Evangelio también aporta ricas y abundantes enseñanzas prácticas, las cuales nos permiten vivir en mayor conformidad con la voluntad de Dios.
Con esta breve conclusión, seguiremos a continuación descubriendo los secretos de las buenas noticias del plan de la Salvación, y comprendiendo mejor el completo significado del Evangelio.
El cristiano es salvo, porque ha tomado la medicina: el Evangelio.
LA LEY Y EL EVANGELIO
Hemos señalado que el cristiano no ha recibido la salvación por haber cumplido la Ley de Dios, sino por haber creído en el mensaje del Evangelio: «Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él» (Ro. 3:20). Con la aceptación por medio de la fe, de tan maravilloso anuncio, toda persona queda amparada bajo la gracia especial de Dios, que es la que determina su condición cristiana.
Después de esta aclaración, todavía alguien se preguntará si los cristianos han de cumplir los mandamientos de Dios, o en cambio están exentos de cumplirlos. Y qué diferencia puede existir entre la Ley Dios y el Evangelio de Cristo… Acerca de la Ley, debemos señalar que ésta contiene aspectos que contemplan la propia gracia divina como buena noticia, puesto que por la Ley somos llevados a Dios, al ver nuestra insuficiencia: «La ley es nuestro ayo (guía), para llevarnos a Cristo» (Gá. 3:24).
No obstante, existe otra parte de la Ley que tiene que ver con los cientos de mandamientos dados al pueblo de Israel. Esta es la ley cívica y ritual, en la cual, al haberse visto cumplido el objetivo histórico de la antigua nación israelita, muchos preceptos bíblicos han quedado obsoletos y por lo tanto no siguen vigentes. Aunque no se descarta, claro está, encontrar en ellos principios de enseñanza que al tiempo sean aplicables para nuestra vida cristiana… A partir de lo expuesto, notamos que hay diferencias, en ciertos aspectos, entre la Ley y el Evangelio, sin que exista contradicción en el carácter de Dios; dado que la justicia, la santidad y el amor, encuentran su perfecta reconciliación en la obra de Cristo.
En el sentido diferenciador, podemos apuntar que la Ley quebrantada separa al hombre eternamente de Dios. Sin embargo, en el Evangelio, Dios se acerca al hombre con un mensaje de vida. La Ley dictamina en primer lugar lo que debemos hacer; en cambio, el Evangelio afirma que en Cristo ya está todo hecho. La Ley tiene como objetivo principal mostrar el pecado y sus consecuencias; en el sentido opuesto, el Evangelio presenta la salvación. La Ley, al fin y al cabo, exige el cumplimiento estricto de los mandamientos; pero lo maravilloso es que el Evangelio ofrece el regalo de la vida eterna… Y así, podemos seguir estableciendo elementos, que si bien distintos, a la vez conjugan perfectamente el amor y la justicia de Dios.
En su aspecto general, la Ley representa el talante moral y espiritual de Dios, de la misma forma que el Evangelio revela el carácter de Cristo, que es el sentir de Dios transferido de forma práctica en el reflejo de su humanidad. Indiscutiblemente el Evangelio contiene la Ley, porque nadie se puede salvar si primero no se encuentra perdido; y, obviamente, nadie se hallaría perdido si no existiera una Ley que así se lo mostrara: «Por medio de la ley es el conocimiento del pecado» (Ro. 3:20). Por consiguiente, la Ley en sí misma es un acto de gracia divina que muestra al pecador su estado delante de Dios, y por esta especial utilidad, mantiene un carácter positivo…
Es más, el Evangelio contiene la buena noticia de que la Ley de Dios halla su cumplimiento en la persona de Cristo, puesto que él mismo en representación de la Humanidad la cumplió a la perfección, y asimismo cargó con las culpas del quebrantamiento de la Ley por parte nuestra. En Cristo, por tanto, se cumple toda la Ley, y es por quien obtenemos nosotros la vida: «El hombre que los cumpliere vivirá» (Ez. 20:11). Y también, al morir por nosotros, cumple la Ley en forma completa: «La paga del pecado es muerte» (Ro. 6:23). De modo que el que se acerca a Cristo, se acerca a la Ley plenamente cumplida en él: «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu» (Ro. 8:3,4). Con esta conclusión bíblica, podemos declarar que el verdadero cristiano ha cumplido la Ley… en Cristo.
La Ley nos condena, el Evangelio nos salva.
EL PERDÓN DE LOS PECADOS
El mensaje del Evangelio comprende algo maravilloso e inimaginable para muchos, esto es, «el perdón de los pecados». De tal modo que para ser cristiano se hace indispensable, en toda medida, recibir el perdón de Dios. Ahora bien, para poder distinguir esta enseñanza, debemos admitir en primer lugar que Él es justo, y su justicia exige el cumplimiento de la perfecta Ley. Como venimos indicando, la Biblia es muy explícita: «El alma que pecare, esa morirá» (Ez. 18:20).
Nadie que, con mínima sombra de pecado, así se lo proponga, puede tener acceso a la gloria celestial. Él es santo, en el sentido absoluto del término, y no permitirá que grado de imperfección alguno haga su entrada en el Reino celestial. Y todo el que haya quebrantado la ley, en lo mucho o lo poco, al presente se halla excluido de la presencia de Dios: «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios» (Ro. 3:23).
Recordemos el sentido salvador del Evangelio, porque, a pesar de que todos hemos pecado, el Padre eterno nos ama más allá de lo que podamos imaginar: motivo por el cual vino Cristo a morir por nuestros pecados; y a causa de su resurrección, asegurarnos el completo perdón, de tal forma que ya no tenemos que pagar nosotros el precio… El Padre celestial es justo, y su justicia fue derramada en su Hijo. Por tal sustitución, al cristiano no se le imputa ninguna culpa, puesto que Cristo fue ajusticiado en su lugar: «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados» (Col. 1:14). Con este sentido de justicia, las exigencias legales del Dios justo han sido del todo satisfechas, y en consecuencia ahora puede mostrar su misericordia ofreciendo el perdón a todo aquel que por la fe desee recibirlo. El mensaje apostólico del primer siglo no era distinto: «De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre» (Hch. 10:43).
Valoremos las diferencias entre la religión del hombre, que impone las normas que deben seguirse, y el Evangelio liberador de Cristo. Buena parte de la Humanidad pretende alcanzar el perdón sobre la obediencia a los mandamientos, normas, o reglas morales que la institución religiosa propone. Y así se espera que Dios al final se compadezca y perdone en el futuro las faltas cometidas. Se piensa entonces que cada cual ofrecerá a cambio el amplio repertorio de buenas obras, que al parecer de algunos conmoverán el corazón paternal del buen Dios… Lejos se muestra esta ideología de la verdad bíblica. Si contemplamos con solicitud el panorama evangélico, observaremos que éste no fue el mensaje de Cristo ni tampoco el de los primeros cristianos. El Evangelio revela la necesidad que todo individuo tiene, sin excepción, de recibir en este mundo el perdón otorgado por Dios. Sin la remisión de los pecados nadie puede reconciliarse con el Creador, y tampoco ingresar en las filas de su Reino celestial. Falto del perdón divino, el hombre sigue siendo esclavo de sus pasiones, de su egocentrismo, y camina así con la carga de sus propias iniquidades hacia la eternidad, donde ya no habrá posibilidad alguna de perdón.
Con plena convicción el apóstol Juan recordó a la iglesia la condición presente de todo cristiano verdadero: «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre» (1 Jn. 2:12). Esta certidumbre apostólica, nos lleva a comprender que la salvación incluye el perdón de los pecados; pero no de unos pocos, sino de todos: los pasados, presentes y futuros… Dios quiere y puede perdonar nuestras deudas, porque no en vano Jesús en su tiempo pagó por ellas. Lo que para nosotros es gratis, a Dios le costó un gran precio: la vida de su propio Hijo. Así es como el cristiano sabe que sus iniquidades han sido borradas, y olvidados sus errores; y en completo descanso puede percibir el amor divino, no teniendo que preocuparse en fustigar su alma por futuros actos de perdón… Por lo demás, habiendo experimentado el amplio y satisfactorio perdón de Dios, ahora posee la excepcional virtud de perdonar incondicionalmente a todos sus deudores. Es la misma recomendación de Pablo a la iglesia: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo» (Ef. 4:32). Como observamos en el texto, sólo Dios puede perdonar nuestras rebeliones; y tengamos por seguro que no existe hombre alguno en esta tierra que posea tan distinguida autoridad divina.
Por medio de la experiencia tan gratificante como es «sentirse perdonado», todo pecador salvado, y convertido en cristiano, alcanza un estado de completa paz y libertad. Y desde esa nueva y tranquilizadora situación espiritual, logra vivir con gozo el resto de su vida aquí en la tierra… Estimado lector: ¿Han sido perdonados sus pecados?
Parte de la felicidad del cristiano, consiste en sentirse perdonado.
LA VIDA ETERNA
«Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna» (Jn. 10:27,28). Las palabras de Jesús son de enorme calado para el cristiano. El tal es considerado oveja del rebaño que el gran Pastor cuida y protege personalmente. En esta agrupación tan privilegiada, todo individuo en el rebaño de Jesús es poseedor de la vida eterna por el hecho de aceptar la palabra de Dios y confiar en Él: «De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna» (Jn. 5:24). Así, junto con el perdón de los pecados, el cristiano ha sido receptor del gran regalo de la vida eterna. Y aquí es inevitable analizar el sentido bíblico, ya que no podemos confundir la «vida eterna» con la existencia perpetua del ser humano, con la inmortalidad del alma, o con la permanencia infinita del espíritu. Formas tan usuales de entender el regalo de Jesús, se prestan muy alejadas de la Revelación bíblica.
Incuestionablemente el Evangelio contiene un mensaje de vida eterna, pero su significado no consiste en saber que aquel que la posee va a vivir para siempre. No tengamos una idea errónea, puesto que cada individuo ha sido creado por Dios con existencia eterna (en el sentido futuro del concepto). Todo ser humano vivirá eternamente, bien sea en un estado de condenación, alejado de Dios y de su presencia, o bien en un estado de salvación: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua» (Dn. 12:2).
Aunque parezca sorprendente, la vida eterna que se distingue en el Evangelio, es la misma vida proveniente de Dios, que ha sido impresa en el corazón del creyente. Nos atrevemos a decir que es una vida sobrenatural, que se origina cuando el Espíritu Santo entra en contacto con el espíritu humano, haciéndolo revivir a través de su intervención especial. La vida eterna es, por tanto, un estado vital de unión espiritual con Cristo, en su naturaleza divina. La idea expuesta forma parte de una realidad presente y no tanto futura. Así pareció concebirlo el apóstol Juan: «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna» (1 Jn. 5:13). Obsérvese el texto, porque «tenéis» es un verbo en tiempo presente, que expresa la vida espiritual de la que hoy goza todo cristiano, recibida como un regalo de Dios. Porque, en definitiva, Cristo no exige esfuerzos personales para poder ganar la vida eterna. Ésta es completamente gratuita, y así la ofrece a toda persona que desee recibirla: «Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado (regalado) vida eterna; y esta vida está en su Hijo» (1 Jn. 5:11).
En fin, la «vida eterna» representa la vida de Dios que da lugar a la regeneración, o nuevo nacimiento (como veremos a continuación), donde el Espíritu Santo reaviva el espíritu humano, provocando un vínculo de estrecha relación fraternal entre Dios y el hombre. Esta es la nueva condición del cristiano, que al tiempo experimenta la comunión verdadera con Dios por medio de Jesucristo: «Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado» (Jn. 17:3). La promesa del Señor sigue todavía vigente en nuestros días: «El que cree en mí, tiene vida eterna» (Jn. 6:47).
El cristiano tiene vida eterna, porque Dios habita en su corazón.
EL NUEVO NACIMIENTO
El mensaje del Evangelio nos revela la nueva vida generada en el corazón de todo aquel que ha recibido la salvación en Cristo… En cierta ocasión, Jesús le dijo a Nicodemo (un ferviente religioso de la época): «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios» (Jn. 3:5). La enseñanza se descubre sola en la declaración bíblica: el requisito para ser cristiano, del que no se puede prescindir, es «nacer de nuevo». Y esto no significa otra cosa que nacer espiritualmente. A saber, nuestra alma se encuentra en una situación de muerte espiritual (separada de la vida de Dios). Cuando a causa del poder del Evangelio el individuo se une a Dios, por la conversión, éste logra resucitar a una nueva vida… Y recibiendo acto tan milagroso, todo su ser halla una verdadera renovación. De esta manera, el pecador convertido en cristiano, es depositario de un nuevo estado en Dios, por el cual adquiere una perspectiva distinta, que también correcta, de su propia existencia: todo es nuevo para él.
En términos teológicos al «nuevo nacimiento» se le denomina «regeneración». La misma palabra enseña que la nueva naturaleza que se concibe, es gracias a la vida engendrada en el espíritu cuando la persona se reconcilia con Dios, produciéndose una estrecha y definitiva vinculación espiritual con Él.
Indiscutiblemente el «nuevo nacimiento» es un auténtico milagro obrado por la mano del Creador. En esta nueva versión de la vida, Dios olvida nuestro pasado, borra todas nuestras culpas, e inaugura un renovado y esperanzador horizonte de vida. El nuevo amanecer irrumpe en la noche oscura del alma, y todo indigno pecador, habiendo recibido a Jesucristo, es hecho nueva criatura en Él. Dicho de otro modo, hay un antes y un después en la vida de todo cristiano verdadero: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas» (2 Co. 5:17). Este alentador texto bíblico se ha visto cumplido en la vida de innumerables personas; entre ellas se encuentran: ladrones, homicidas, alcohólicos, toxicómanos, y otras muchas perdidas en la sinrazón de este mundo, que han experimentado el poder transformador de Dios, recibiendo el perdón y la paz que solo Él puede ofrecer. Otros, sin llevar una vida de evidente inmoralidad, igualmente han sido regenerados por el Espíritu de Dios, «rescatados de su vana manera de vivir» (1 P. 1:18), con una mayor o menor intensidad en la experiencia de su salvación. Cuántas «buenas» personas, incluso llevando vidas adecentadas, se han visto cautivadas por el amor divino; reconociendo su pecado frente a la perfecta santidad de Dios, han sido liberadas a la vez de su equivocación, y reorientadas a una correcta relación con el buen Pastor, por la acción salvadora del Espíritu Santo.
Ahora bien, con el objeto de comprender mejor el concepto expuesto, reforzaremos la enseñanza con el siguiente ejemplo: En términos generales, cuando nace un ser humano, inmediatamente se le inscribe en el registro civil que lo identifica como hijo de sus padres; se le toman las huellas dactilares, y se le asigna el nombre que éstos han elegido. Así llega a ser miembro de la familia… El mismo método se aplica para quien forme parte de la familia real con todos los derechos legales. De la misma forma, también el cristiano posee el título de «cristiano» por haber nacido en una familia muy especial, esta es: la familia de Dios: «Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios» (Jn. 1:13). Es la acción del Espíritu que origina una nueva naturaleza espiritual en el creyente, y logra posicionarlo como hijo de Dios, otorgándole así los derechos legales, e inscribiéndolo como parte de la gran familia que conforma el reino de Dios en la tierra. Nótese bien la idea, porque «todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios» (1 Jn. 5:1). Aquí hemos de precisar, porque el cristiano no se convierte en hijo de Dios por naturaleza (lo es por adopción), pues de ser así participaría de todos los atributos divinos; y solamente Cristo, como Hijo natural, posee naturaleza divina. Entendamos bien la enseñanza: Jesús es Hijo en el sentido eterno, y no por haber sido engendrado en el tiempo. A Dios se le llama Padre eterno (sin principio ni fin), porque tiene un Hijo que es eterno; de lo contrario sería una afirmación absurda (a nadie se le llama padre si no tiene hijos).
Para abreviar lo expuesto en este capítulo, cabe subrayar que solo es posible ser cristiano gracias al mensaje del Evangelio, que presenta a Cristo cumpliendo la perfecta ley de Dios, quien muriendo por nosotros y resucitando con poder, nos ofrece hoy el perdón de los pecados y la vida eterna, por la cual se obtiene el nuevo nacimiento del que hablamos. Y, sin esta nueva vida transferida por el Espíritu Santo, nadie puede llamarse cristiano. Dirigiéndose a los cristianos, precisamente, el apóstol Pablo les recuerda esta verdad: «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo» (Tito 3:5).
Sin perder de vista lo expuesto, seguidamente veremos que el mensaje del Evangelio, con su oferta sin igual, también propone unos requisitos para que el perdón y la vida eterna se hagan efectivos. Estas condiciones para alcanzar la salvación son: el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, y la conversión a Dios. No obstante, antes de considerar dichos puntos, mostraremos los métodos erróneos creados por la iniciativa humana, para así comparar las diferentes alternativas presentadas en nuestro dilatado entorno cristiano.
Para ver al siguiente capítulo CLIC AQUÍ
© Copyright 2010
Estrictamente prohibida su reproducción para la venta.